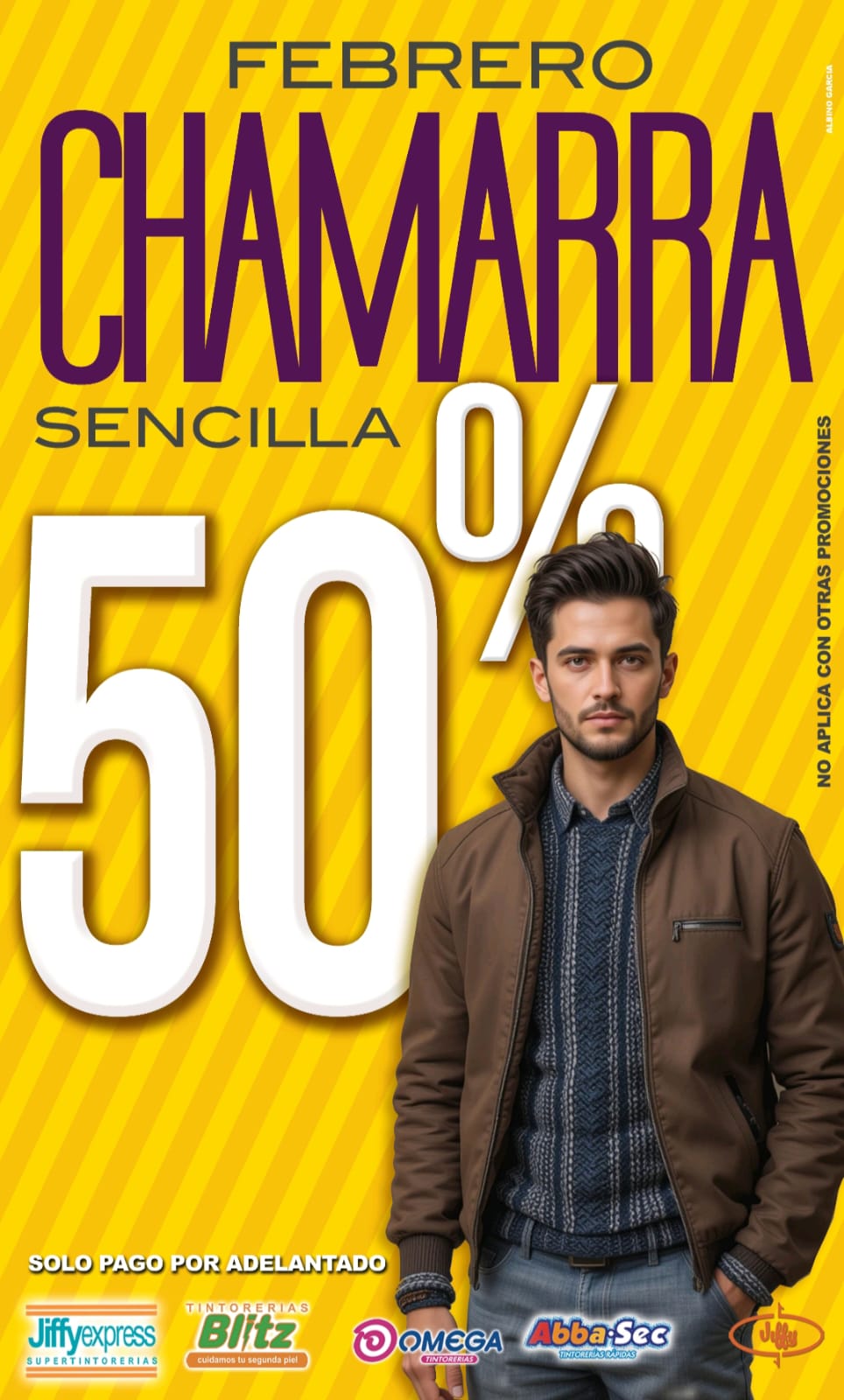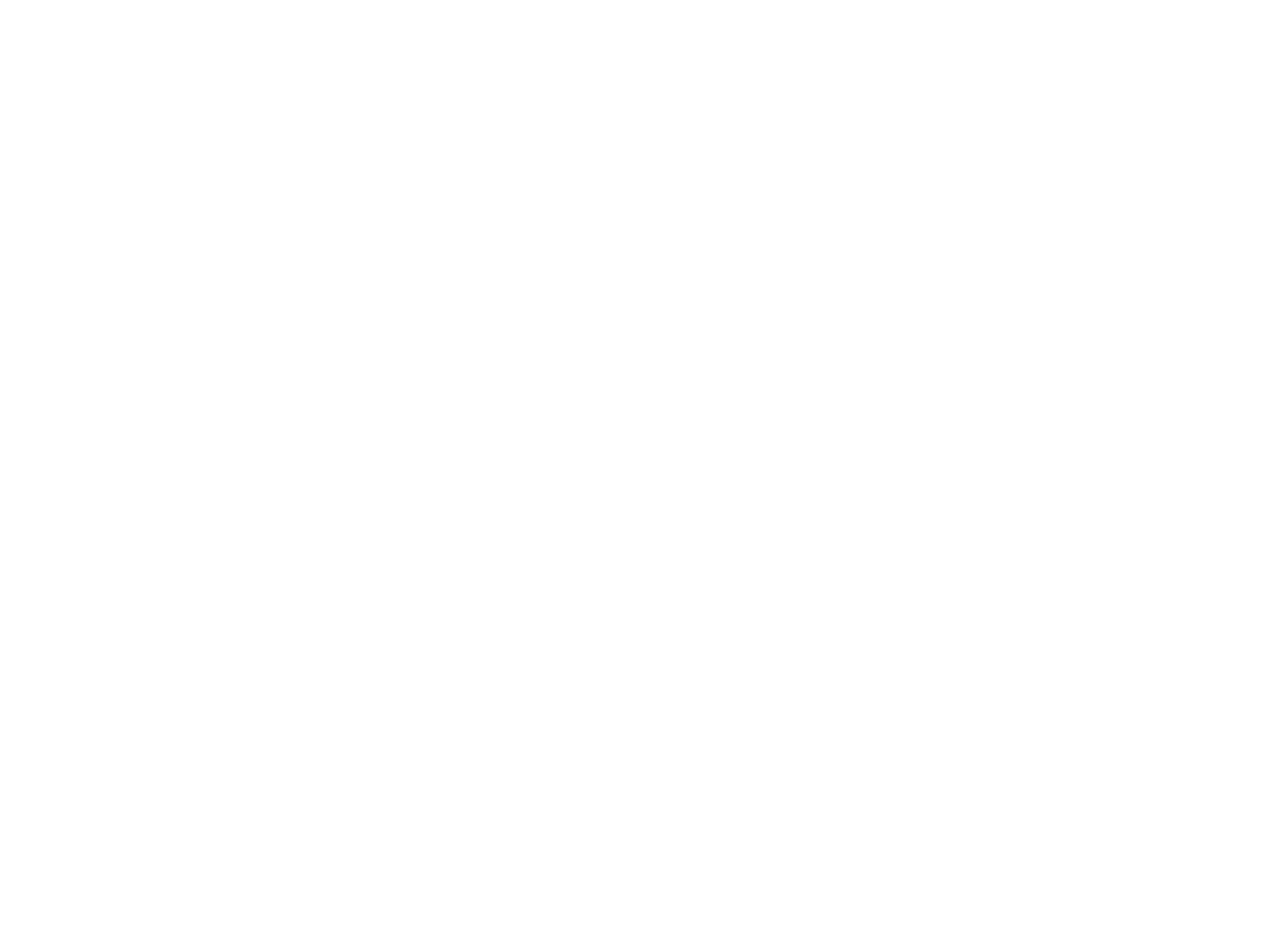Sus cuidadores no se devanaron los sesos a la hora de elegirle un nombre: Cacahuete, pues es la forma que recuerda su caparazón. En inglés, por supuesto, pues la tortuga es de Missouri (EU) de toda la vida. Hoy su mayor ocupación le viene dada como “voluntaria” ecologista. Y lo del entrecomillado tiene razón de ser, dado que, desde su calidad de Tortuguita de Florida, no se entera de tan particular detalle. Por contra, sí se enteró cuando por maldito azar introdujo su cuerpo en una de esas mallas que tan familiares nos resultan a los consumidores, de esas que mantienen juntas varias latas de bebida para mayor comodidad del cliente. Y no puede negarse que el invento es cómodo, pero también tiene su lado criminal.
Lo escribo con contundencia porque el consumo desaforado al que parecemos abonados deja rastros de sangre y muerte. Cacahuete se salvó por los pelos (¡y eso que los quelonios son lampiños como un huevo!), a diferencia de un sinfín de compañeros de toda especie y condición que se enredan las patas en hilos de coser hasta morir de gangrena, o que se tragan preservativos usados confundiéndolos con apetitosos gusanos, o que se atiborran a plásticos de todas formas y colores hasta que la bola obstruye sus sistemas digestivos y una mañana aparecen como cadáveres varados en la playa.
No somos inocentes. Tendemos a pensar que solo contamina quien con deliberación y alevosía arroja basura en un bello paraje; y que solo merece reproche el maleducado que no recicla, el que escupe en la calle o el que deja caer por su propio peso el envoltorio del caramelo. También esos contaminan, claro está, y acaso con el agravante de jeta grosera. Pero aquí quien más quien menos hacemos de las nuestras.
Las –en apariencia– cándidas mallas, o en general cualquier tipo de recipiente abierto, se convierten en trampas mortales para los animales que viven ahí, más allá de nuestras inmediatas paredes. Cualquiera que conviva con gatos sabe bien lo fácil que les resulta meterse en líos monumentales: con las bolsas de plástico, con las cuerdas, con la caja de somníferos que olvidamos quitar de la mesilla…
Recuerdo haber visto multitud de fotografías protagonizadas por animales enredados en los más variopintos objetos, y hasta haber liberado palomas, peces y anfibios de su martirio particular. Y tuvieron cierta suerte, pues tropezaron con alguien que se vio en ellos y ellas, e hizo sencillamente lo que a él le hubiera gustado que le hicieran otros ante similar encerrona. Sin embargo, son inmensa mayoría los animales que, sea por mera curiosidad o por desliz alimentario, acaban sus días agonizando en un ribazo, en un lago o en el patio interior de edificaciones urbanas abandonadas.
Cacahuete refleja con dramatismo lo que la basura causa no ya a la naturaleza –entendida esta como una entelequia emocional–, sino a individuos concretos que ni saben en qué especie quedaron inscritos ni carajo que les importa. ¿Para qué, si el corte de la lata vacía duele por igual a la cigüeña que al camaleón?
Cacahuete es hoy un icono medioambientalista que cumplió de largo la veintena y vive razonablemente feliz en su espacioso acuario, pero que no salió indemne de su historia, claro está, porque tiene afectados de por vida órganos vitales, al ver comprimido en su momento, de tan horrorosa forma, su caparazón.
El avezado lector se habrá percatado de que, en efecto, la Tortuguita de Florida es esa que casi todos tuvimos en alguna ocasión cautiva en un cutrísimo terrario-isla, con su correspondiente palmera igual de cutre y una rampa cutre también. La misma cuya existencia en lo alto del frigorífico olvidábamos durante días, hasta apreciar que apenas conseguía abrir sus ojillos, afectados como estaban por las más variadas infecciones. Aquellas que siempre creímos que no crecían más que la palma de la mano, y que cuando lo hacían acababan en un balde jubilado en la oscuridad del cuarto de baño, hasta que la simple lástima conseguía que la liberáramos en la charca más cercana.
Recuerdo la imagen de Cacahuete en los noventa; una de tantas en aquella época de concienciación medioambiental. Pero desconocía por completo que aún viviera (y lo que le queda), ni que se hubiera convertido en militante verde sin siquiera saberlo. Imagino que tampoco tendrá idea de que ella fue quien me obligó desde entonces a dedicar el preceptivo tiempo tras cada compra para cortar todos y cada uno de los orificios de las mallas de refrescos.
Con información de: El Diario