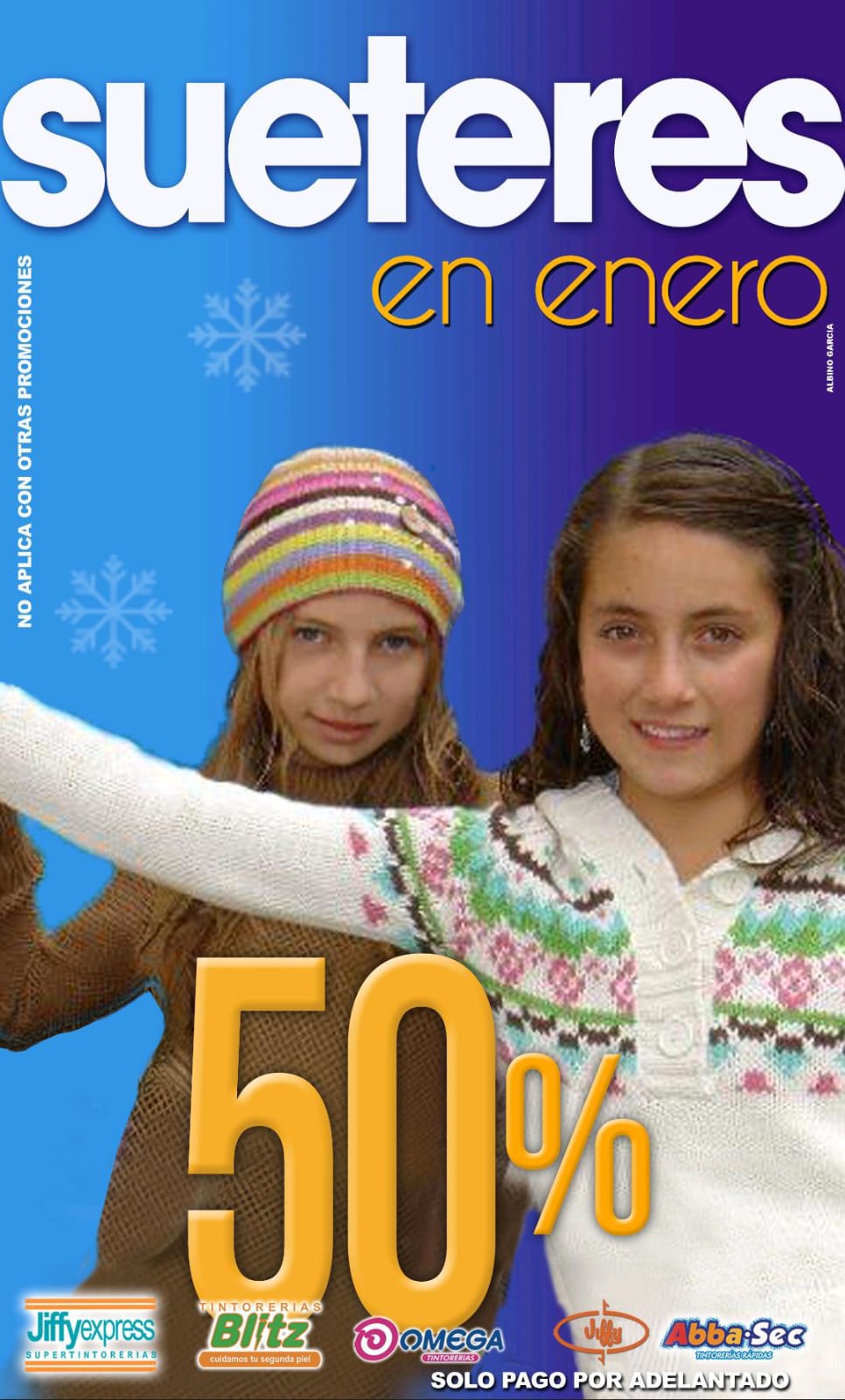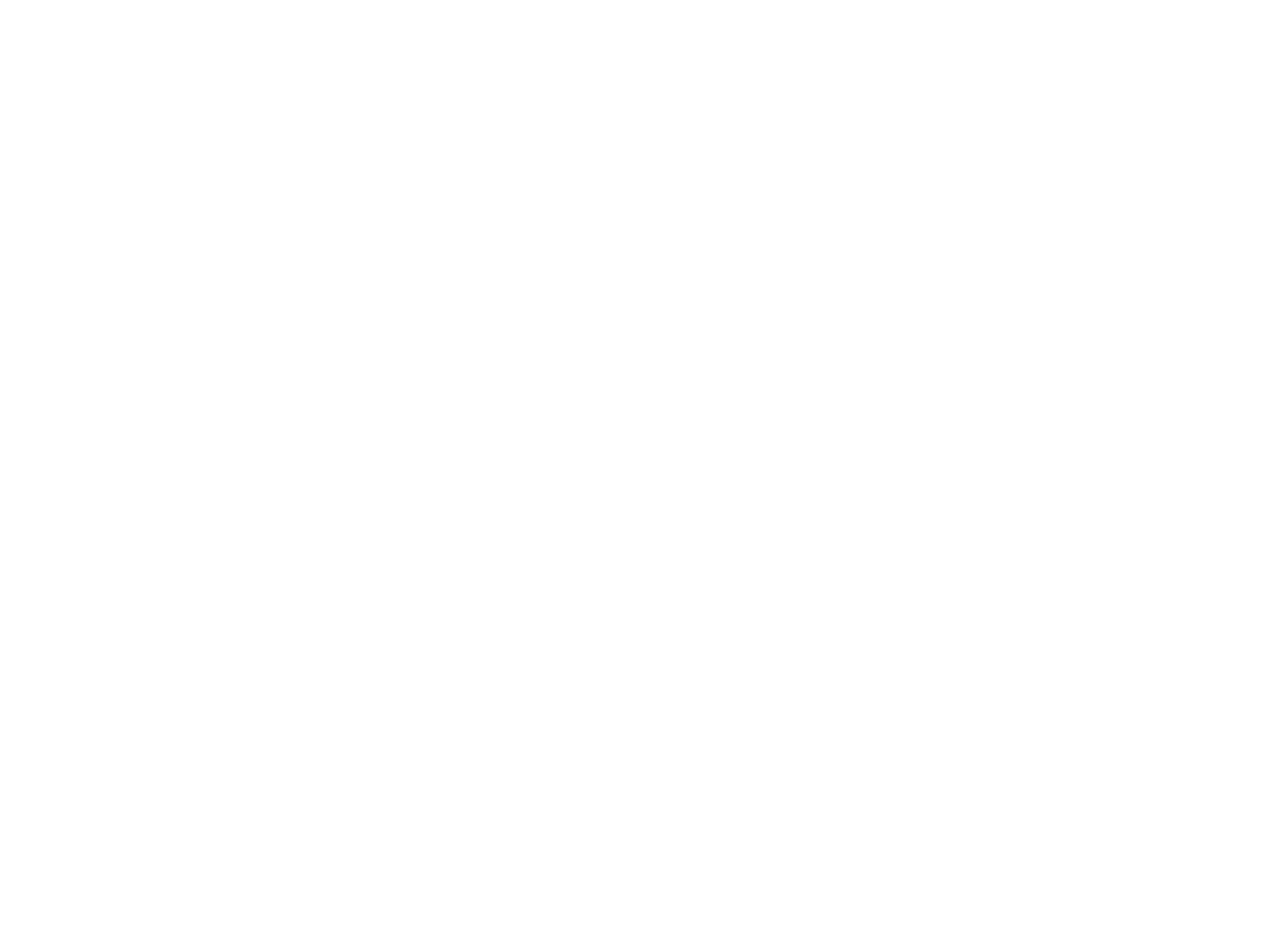El Radar
Por Jesús Aguilar
En las últimas semanas, México ha sido testigo de un pulso inédito entre el poder y la sociedad. Con el respaldo que le otorgó “el pueblo” en las urnas, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, diseñada y empujada por su lugarteniente José “Pepe” Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Bajo el argumento de “modernizar” el sector y frenar “noticias falsas”, la ley ha desatado una ola de críticas en redes sociales –donde el hashtag #LeyCensura llegó a más de 139 000 menciones en dos días–, en medios de comunicación y desde organismos internacionales que advierten sobre su parecido con un Ministerio de la Verdad al estilo de 1984 de George Orwell.
Pero el caso mexicano no es un fenómeno aislado. A lo largo de la historia contemporánea, gobiernos democráticos o semiautoritarios han contado con el beneplácito mayoritario para concentrar poder sobre la información y armar verdaderas “jaulas informativas” que cercenan la libertad de expresión. Los ejemplos no faltan:
1. Venezuela: del fervor chavista a la grieta mediática
Cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1999, fundó la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) como órgano rector de radio, prensa e internet. Al calor de un discurso antiélites, la mayoría apoyó las primeras reformas: nacieron canales del Estado y se presionó a cadenas privadas con multas y sanciones. Sin embargo, la polarización política y la crisis económica rindieron un rechazo masivo años después. Según la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), para 2015 más de 100 medios habían sido clausurados o expropiados, y los periodistas vivían bajo acoso judicial permanente. La resistencia de independientes, sumada a la presión internacional de ONG’s y gobiernos vecinos, logró que varias de esas sanciones fueran revertidas y que canales de noticias se refugiaran en plataformas digitales, donde la censura estatal resultó —al menos— más difícil de controlar.
2. Turquía: del entusiasmo kemalista a la purga del siglo XXI
Recep Tayyip Erdoğan, primer ministro desde 2003 y presidente desde 2014, contó durante su primer lustro con altas tasas de aprobación por la estabilidad y crecimiento económico que prometía. Su “Ley de Radiodifusión” de 2011 amplió las atribuciones del estatal Consejo Superior de Radio y Televisión (RTÜK) para multar y clausurar cadenas críticas. Tras el fallido golpe de Estado en 2016, Erdogan aprovechó el temor masivo para ordenar la detención de cientos de periodistas y el cierre de más de 100 medios de comunicación. Sin embargo, al replegar parte de sus emisiones a plataformas encriptadas y redes sociales alternativas —con el apoyo técnico de ONG’s de derechos digitales—, la oposición logró difundir información clave que socavó la narrativa oficial, forzando a varias emisoras a reabrir bajo nuevas garantías judiciales en 2019.
3. Hungría: del despertar postcomunista al “iliberalismo” de Orbán
Viktor Orbán asumió la presidencia en 2010 con un programa nacionalista y socialdemócrata que gozaba de amplio apoyo tras la crisis financiera de 2008. En sus primeros meses, reformó la Autoridad Nacional de Mediospara vetar concesiones de frecuencias y asignarlas a empresas amigas. Para 2015, casi el 80 % de los medios escritos y audiovisuales estaban controlados por cercanos al partido Fidesz. Sin embargo, una red de periodistas autogestionados, academias de prensa y la Federación Europea de Periodistas logró que varias directivas de la Unión Europea emitieran sanciones económicas y políticas. Esa presión comunitaria, junto con auditorías de la Corte de Justicia de la UE, obligó a Budapest a suavizar su órdago mediático en 2021, permitiendo la entrada de nuevos licenciatarios y reduciendo las multas desproporcionadas.
¿Qué nos enseñan estos casos para México?
1. El poder legal vs. la legitimidad social.
Una ley aprobada con mayoría parlamentaria —como la de Sheinbaum— puede regenerar autoritarismo si no cuenta con contrapesos reales. La apertura de foros de “consulta”, la teatralidad de spots gubernamentales y las maniobras publicitarias (la fallida intervención de un video de Kristi Noem) no son suficientes para ganar corazones ni conciencias. Al propio tiempo, la falta de transparencia en comisiones legislativas aumenta la desconfianza popular.
2. Los contrapesos internacionales importan.
Expertos como Rosa María González, del Centro de Estudios en Libertad de Expresión de la UNAM, coinciden en que “la presión de organismos multilaterales y socios comerciales —Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea— puede desincentivar atropellos oficiales”. Las disposiciones de la T-MEC en materia de competencia y telecomunicaciones podrían ser el arma más eficaz para frenar multas arbitrarias y clausuras discrecionales en radio y TV.
3. La creatividad de la sociedad civil.
Donde el Legislativo y el Ejecutivo apuestan a cerrar espacios, nacen alternativas digitales y auditorías ciudadanas. La proliferación de podcasts independientes, aplicaciones de verificación de datos y redes de corresponsales locales son la “resistencia periférica” que hace tambalear cualquier intento de censura total.
4. La memoria histórica como vacuna.
El bullicio en redes sociales –el 94 % de la conversación de manera orgánica– demostró que la ciudadanía no está dispuesta a renunciar a sus libertades. Como señala el politólogo Diego Lugo, “una vez que un pueblo asocia el acceso a la información con su supervivencia democrática, cualquier ley mordaza se convierte en un fósforo encendido que puede incendiar la plaza pública.”
El episodio de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión en México es apenas la más reciente alerta sobre cómo un respaldo electoral puede convertirse en pretexto para cercenar derechos fundamentales. La experiencia internacional revela que, aunque los gobiernos logren construir “Ministerios de la Verdad” y cómplices mediáticos, siempre surgen grietas: redes ciudadanas, presión internacional y, sobre todo, la memoria colectiva. Fracasar en el intento por silenciar esa voz es la mejor garantía de que la democracia, por más frágil que parezca, siempre encontrará un hueco por donde filtrarse.
RECADERO
*El Secretario General de Gobierno Guadalupe Torres afirmó que no se meterían en la elección del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado tras la muerte de su lideresa Bernardina Lara, afirmó que son solo observadores, que vigilarán que se lleve un proceso electoral, limpio, eficiente y que pase todas las fiscalizaciones de tipo legal que pudieran haber y esperar a ver lo que la mayoría decide. El proceso será la próxima semana el viernes 9 de mayo.
*Un pájaro nalgón salió ridículamente berrinchudo y respondón… pero la verdad absoluta viene a él, vertiginosa como contundente. Lecciones prácticas de una terrible indignidad.