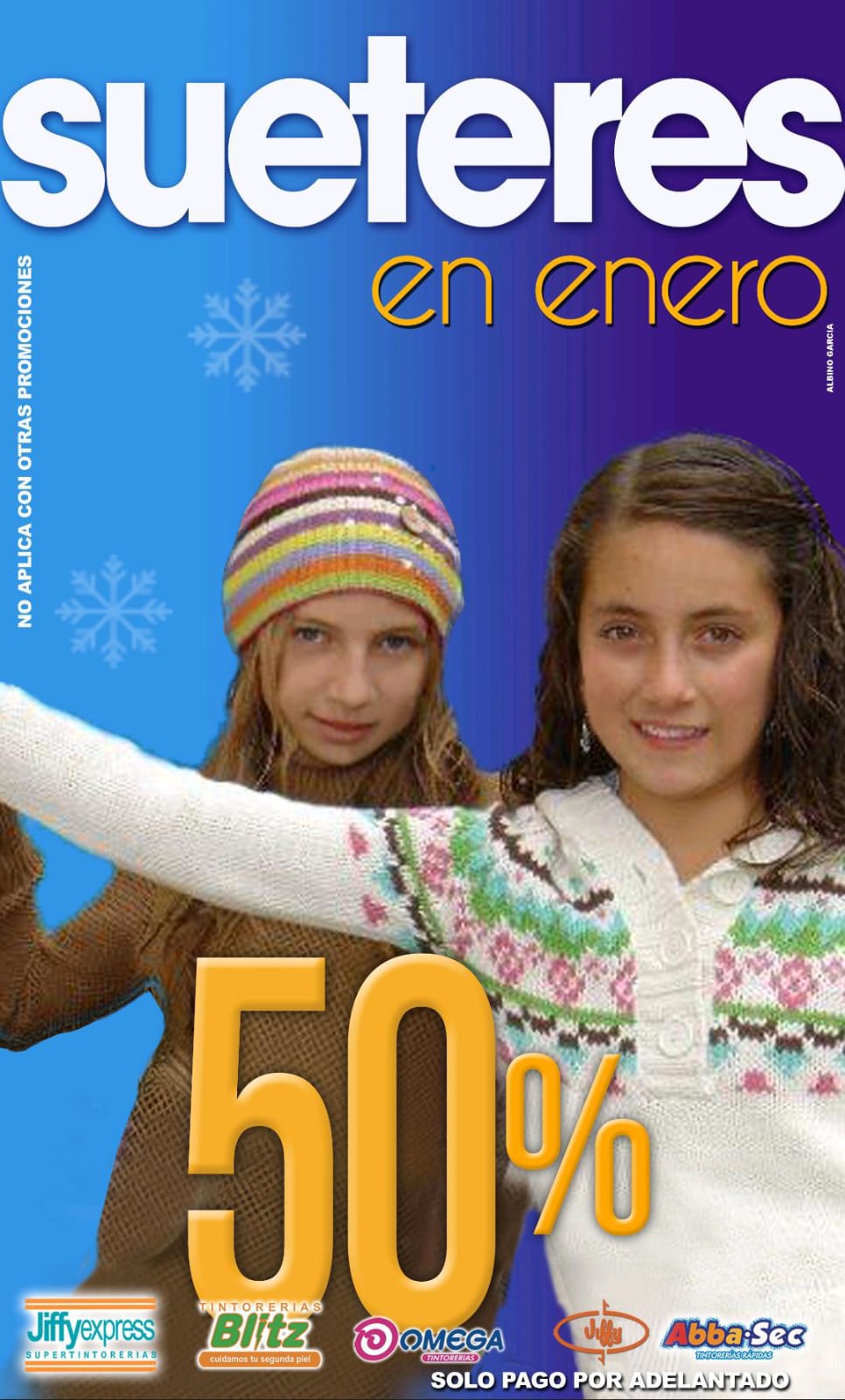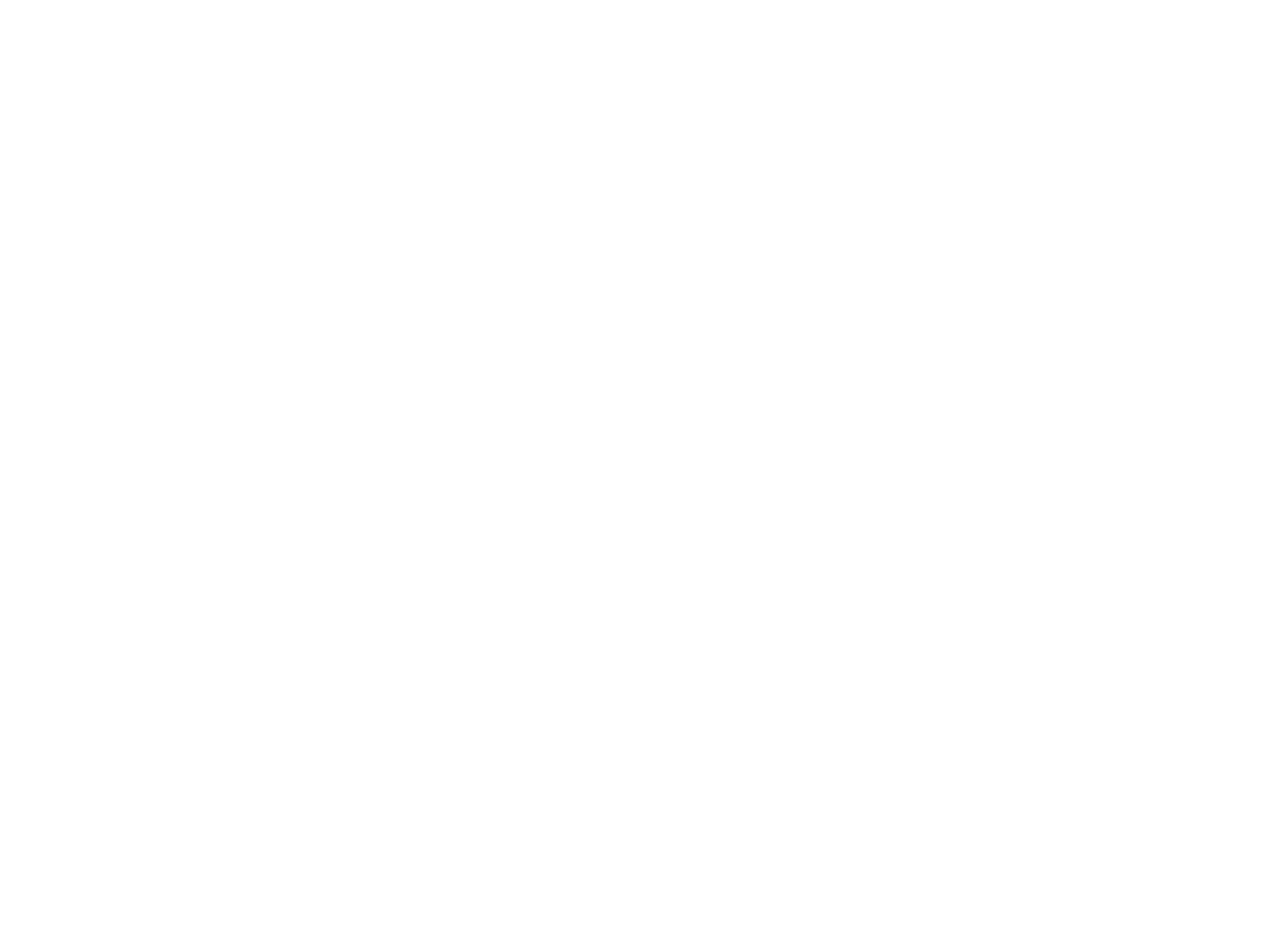El Radar
Por Jesús Aguilar
En tiempos de inmediatez y consumo rápido de ideas, pocas palabras han sido tan maltratadas como “karma”. Lo que en su raíz budista significa acción —acto, intención, consecuencia— ha terminado convertido en un eslogan vacío, en un meme que circula en redes sociales con la ligereza de un chiste: “karma instantáneo”, “karma is a bitch”, “se te regresó el karma”. La banalización es tal que hoy, para muchos, karma es sinónimo de venganza disfrazada de justicia cósmica.
Pero la filosofía budista nos recuerda otra cosa. El karma no es magia ni un juez invisible que cobra deudas: es la consecuencia natural de nuestras intenciones. Siddhartha Gautama lo explicó hace 2,500 años: lo que realmente determina nuestro destino no es la acción en sí, sino la motivación que la impulsa.
Sembramos con cada palabra, con cada emoción, con cada decisión, y los frutos aparecen inevitablemente, en esta vida o en la próxima.
La cultura pop, sin embargo, ha vaciado esa enseñanza de profundidad. En el mercado global, “karma” es un estampado en camisetas, una excusa para burlarse de la desgracia ajena o un justificante superficial para el infortunio. El término se ha “manoseado” hasta convertirse en lo opuesto de lo que fue: un principio de autoconciencia transformado en espectáculo del morbo.
Rescatar el verdadero sentido del karma es, hoy más que nunca, un imperativo espiritual y cultural. No se trata de esperar que un poder externo castigue a quienes nos dañan, sino de comprender que nuestras acciones, individuales y colectivas, generan consecuencias palpables. El karma no es un misterio que se revelará dentro de cien vidas: está presente ya en la calidad de nuestras relaciones, en la paz —o tormenta— de nuestra mente, en la salud del planeta que heredamos a quienes vienen detrás.
La crisis climática, la violencia social, las guerras, la desigualdad: todo esto puede leerse como karma colectivo. No es un castigo divino ni una maldición inevitable, sino la cosecha de lo que hemos sembrado como humanidad. El consumo desmedido, la indiferencia política, la explotación irracional de la naturaleza, generan resultados que ahora se vuelven en nuestra contra.
Pero esta visión también trae esperanza: si nuestras acciones producen consecuencias, entonces cada día podemos sembrar semillas distintas. Ese es el núcleo luminoso del karma: la posibilidad del cambio. Renacer espiritualmente significa comprender que no somos víctimas de una rueda ciega, sino jardineros de nuestro propio destino. La compasión puede sustituir al rencor, la cooperación a la indiferencia, la sobriedad al consumismo.
Y si miramos nuestro país, el karma se vuelve un espejo incómodo. México vive bajo la sombra de la violencia, de la corrupción enquistada, del desprecio histórico hacia la naturaleza y hacia la dignidad de las personas. Nada de eso cayó del cielo: es el resultado de décadas de impunidad, indiferencia ciudadana, promesas rotas y decisiones erradas que sembraron desconfianza y dolor. El karma colectivo está allí: desaparecidos, feminicidios, ríos contaminados, territorios saqueados.
Pero también hay semillas de esperanza: comunidades que defienden bosques y manantiales, estudiantes que levantan la voz, mujeres que luchan contra la violencia, periodistas que no ceden al miedo. Todo eso también es karma: actos que generan nuevas condiciones para un país distinto.
Tal vez sea hora de mirar al karma no como castigo, sino como responsabilidad. De entender que el México que habitamos hoy es fruto de lo que hemos sembrado, y que el México que heredaremos mañana dependerá de lo que decidamos sembrar ahora.
Porque no hay karma “instantáneo” ni karma vengativo. Hay, simplemente, la consecuencia natural de nuestra siembra. Y en este país, urgido de un renacimiento, la siembra no puede seguir siendo de indiferencia, sino de compasión, de justicia y de memoria.