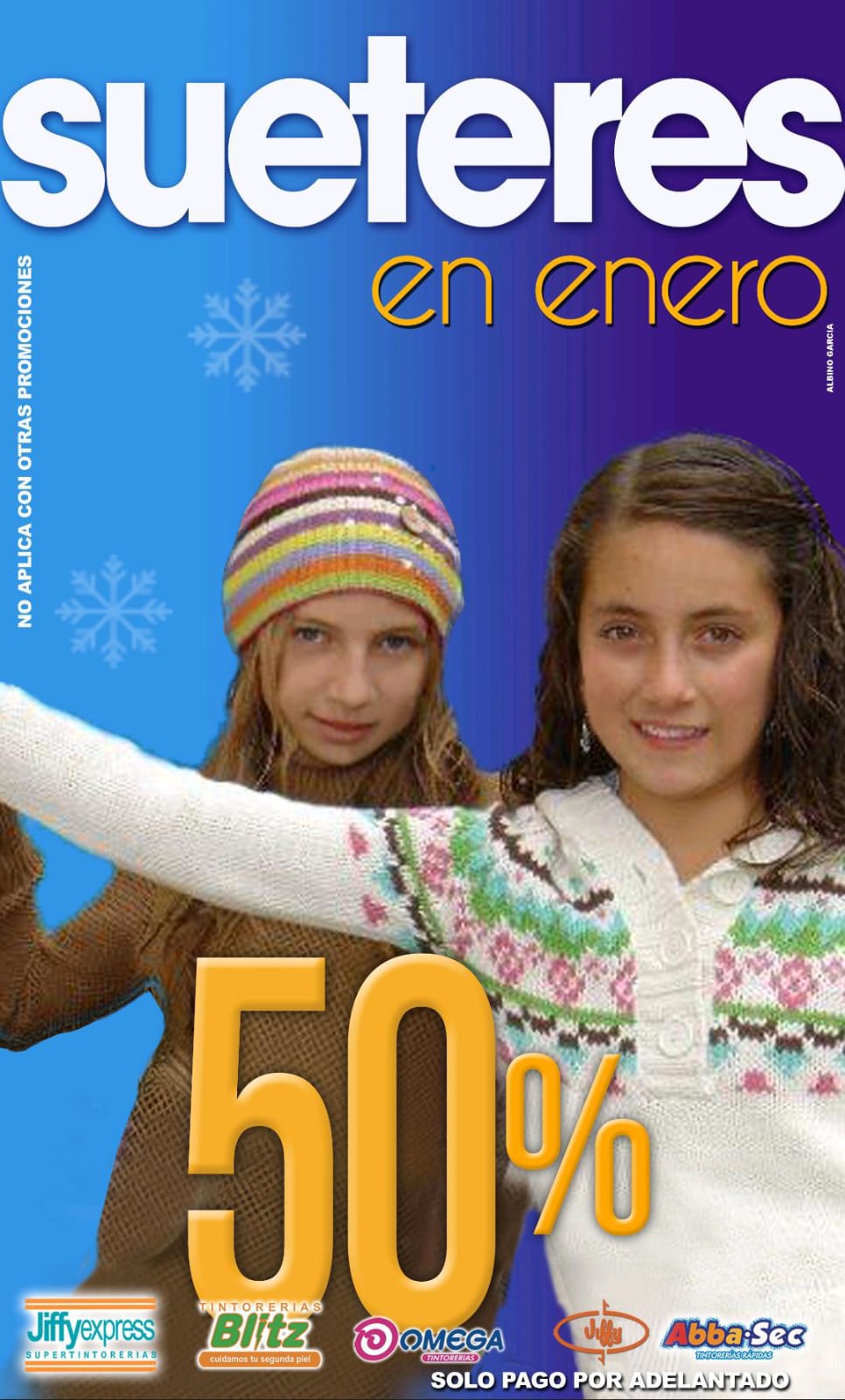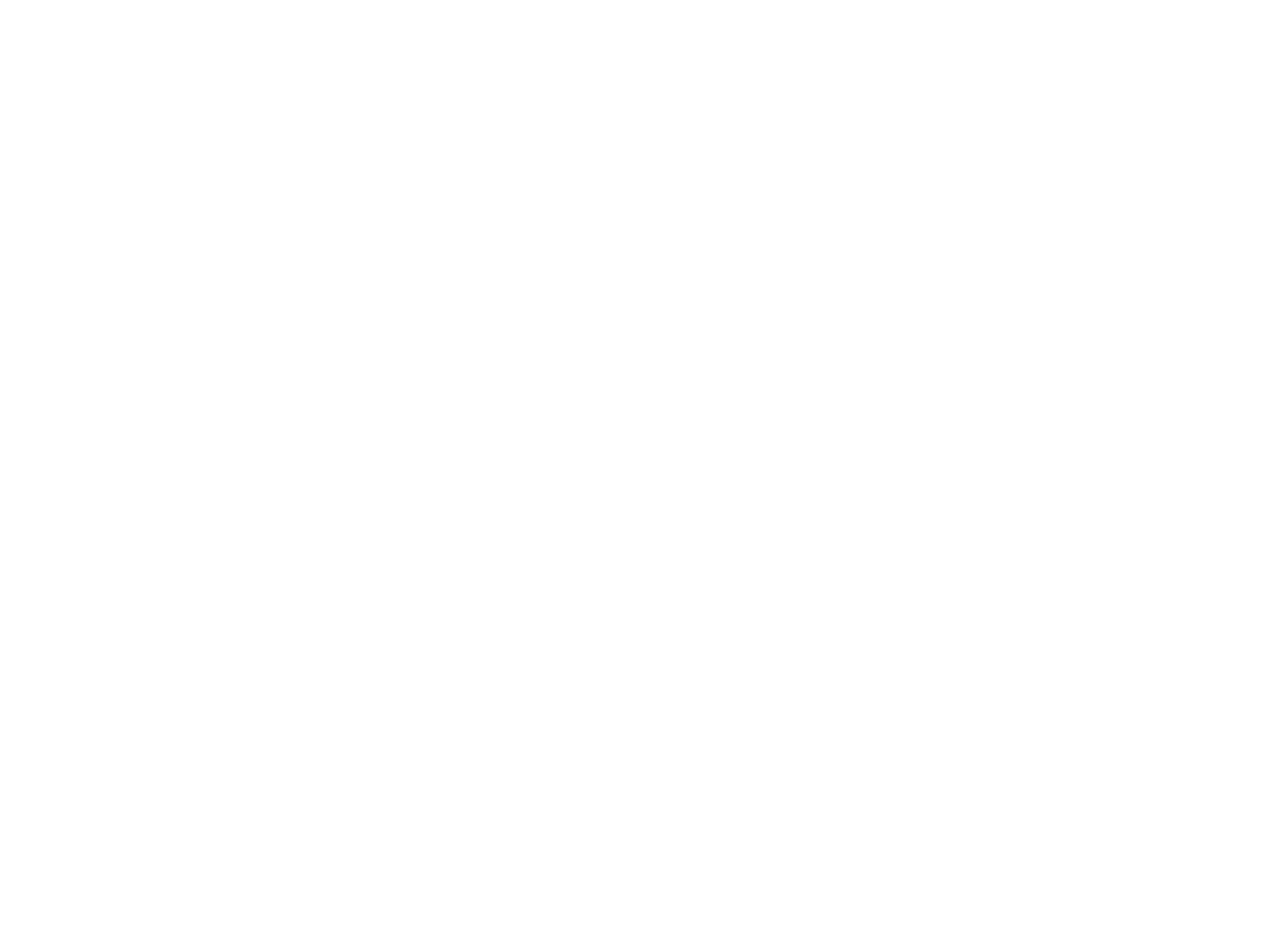El Radar
Por Jesús Aguilar
X @jesusaguilarslp
Hay un hilo oscuro que atraviesa a muchas historias de abuso: la promesa de lo sagrado usada como coartada para lo más inhumano.
El reciente giro procesal contra Naasón Joaquín García —líder de la Iglesia La Luz del Mundo— no es sólo la caída de un hombre o de una familia poderosa; es la confirmación de algo mucho más preocupante: cómo estructuras religiosas cerradas, jerárquicas y familiares pueden convertir la devoción en sometimiento, la confianza en silencio obligado y la espiritualidad en una maquinaria de explotación.
La Luz del Mundo nació en 1926 como un movimiento restauracionista en México y, a lo largo de casi un siglo, consolidó una estructura autoritaria centrada en la figura del “apóstol” —una sucesión familiar que ha convertido la cúpula religiosa en un poder casi dinástico. Esa concentración vertical de autoridad, legitimada por la promesa de una guía divina exclusiva, crea condiciones ideales para el abuso: cuando la palabra del líder equivale a la voluntad de Dios, la voz de la víctima queda deslegitimada por principio.
No hablamos de sospechas: hablamos de cargos y condenas. Naasón Joaquín fue arrestado en 2019 y, en 2022, se le impuso una condena en California por abuso sexual de menores; ahora enfrenta nuevas y graves imputaciones federales —entre ellas, tráfico sexual, conspiración para crimen organizado, producción de pornografía infantil y destrucción de pruebas— que describen un patrón sistemático de explotación sostenido durante décadas. Las autoridades estadounidenses sostienen que la red no fue cosa de una sola persona, sino una empresa criminal que se cobijó bajo la respetabilidad religiosa.
Hay que decir las cosas por su nombre: la manipulación desde la fe es un mal contemporáneo. No es una falla accidental del individuo; es el resultado predecible cuando una institución concentra poder absolutista, controla información, regula la vida íntima de sus fieles y convierte la obediencia en la medida moral de la pertenencia. En esos entornos, el castigo social —el ostracismo, la amenaza de condenación espiritual, la exclusión comunitaria— funciona como un aparato de control más eficaz que cualquier fuerza policial.
Las víctimas no sólo temen al depredador: temen perder su familia espiritual, su red de apoyo social, su identidad.
El escándalo también muestra otra lección amarga: la impunidad encuentra refugio en la reverencia. Que miembros de la misma familia —según las recientes imputaciones y arrestos— estén señalados en la trama criminal subraya cómo la mezcla de poder económico, religioso y filiación puede blindar a los perpetradores.
La detención de la madre de Naasón y de otros cercanos, así como la búsqueda de cómplices en México, evidencian que hablamos de una red que funcionó como un sistema de protección interna. Cuando la organización y sus recursos se ponen al servicio de encubrir delitos, la fe se transforma en arma contra los más vulnerables.
¿Significa esto que la religión en sí es el problema? No. La religión puede ser consuelo, comunidad y motor solidario. El problema ocurre cuando la autoridad religiosa se desliga de toda rendición de cuentas y se erige como autoridad suprapolítica e incuestionable.
La devoción no puede sustituir ni anular la ley ni los derechos humanos. Donde la estructura eclesial impide el acceso a la justicia, el Estado tiene el deber ineludible de intervenir —no para atacar la fe, sino para proteger a las personas. Las instituciones públicas deben actuar con diligencia y sin temor a la reacción mediática o política que pueda provocar investigar a conglomerados religiosos poderosos.
También hace falta algo más delicado: reconocer el daño social y acompañar a las víctimas. Los procesos penales son necesarios, pero insuficientes si no van a la par de reparaciones, de programas de apoyo psicológico y de romper el estigma que silencia a quienes denuncian. La comunidad en su conjunto —medios, sociedad civil, autoridades locales y nacionales— tiene la responsabilidad moral de crear canales seguros para la denuncia y de proteger a quienes se atreven a hablar. El silencio se paga con vidas rotas; la indiferencia, con generaciones sometidas.
Finalmente, la moraleja; la fe auténtica y el respeto por la dignidad humana no son incompatibles. Exigir transparencia, fiscalización y respeto a la ley no es un ataque a la espiritualidad; es la defensa de la humanidad que la verdadera religión profesa. Cuando la voz del líder se usa para humillar, someter o destruir, deja de ser guía espiritual y se convierte en instrumento de poder criminal. No podemos permitir que el ropaje de lo sagrado esconda la comisión de delitos: la reverencia no puede ser coartada para el abuso. La justicia y la verdad deben prevalecer, siempre en favor de los más débiles.
La fe que exalta la dignidad humana no teme a la rendición de cuentas. Si queremos una sociedad sana, debemos proteger esa fe de quienes la desnaturalizan para dominar y depredar. Ese es el reto que nos deja, dolorosamente, el caso de La Luz del Mundo: transformar el asombro y la consternación en políticas, acompañamientos y normas que eviten que mañana otro “apóstol” reclame por divinidad lo que en realidad es crimen.