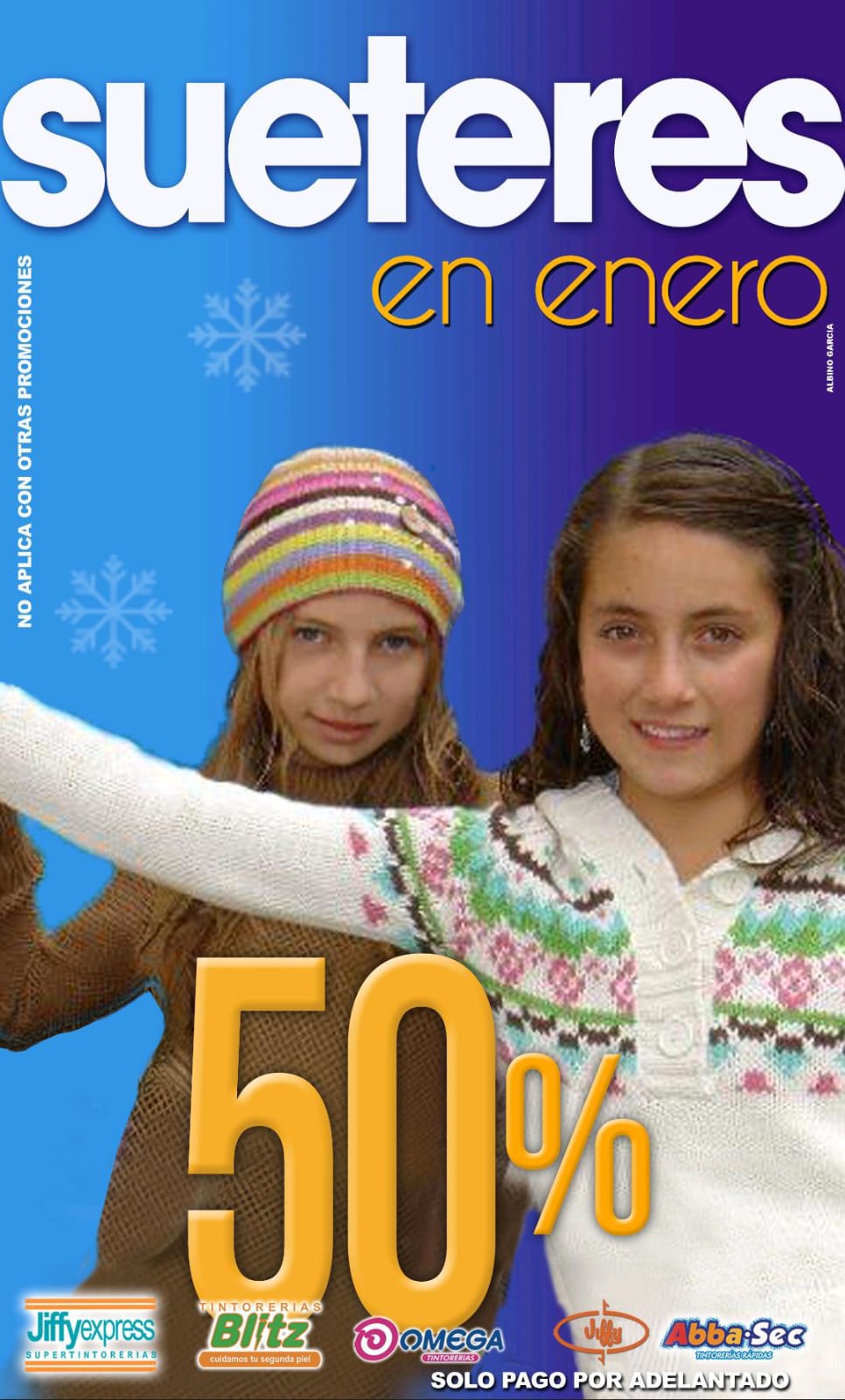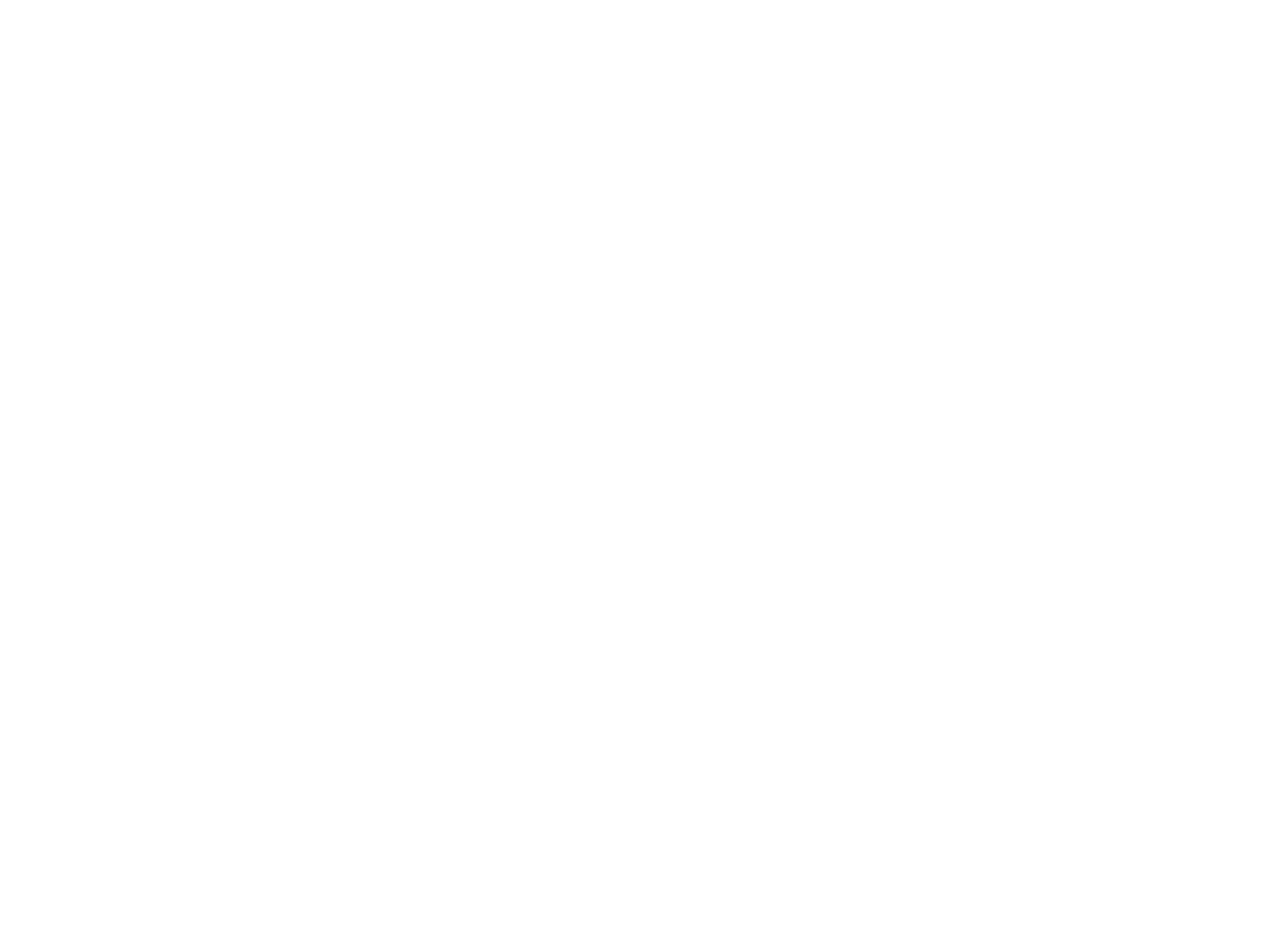El Radar
Por Jesús Aguilar
La Plaza de las Tres Culturas no es —y no puede ser— un espacio neutro en la memoria colectiva mexicana. Cada año, cientos —miles— de voces vuelven al sitio donde la exigencia de libertad y democracia de una generación fue respondida con balas, detenciones y silencio oficial.
Lo sucedido el 2 de octubre de 1968 no fue un error táctico ni un exceso aislado: fue una operación de represión que terminó en violaciones graves a los derechos humanos y en la pérdida de vidas de estudiantes, trabajadoras y trabajadores, y vecinos que se congregaron para exigir cambios.
Para comprender por qué no se puede olvidar es necesario recordar el contexto: 1968 fue un año global de convulsión social —la Guerra Fría marcaba agendas, y el Estado mexicano, preocupado por la estabilidad y por la imagen del país ante los Juegos Olímpicos que se inauguraban semanas después, decidió contener a la protesta estudiantil con mano dura. Esa combinación de temor a la subversión y la obsesión por el orden público configuró un clima en el que la respuesta institucional privilegió la represión antes que el diálogo.
Las cifras y los relatos siguen siendo un terreno de disputa y de dolor: distintos archivos, testimonios y estudios han estimado que la matanza dejó entre varios decenas y varios centenares de muertos —algunas reconstrucciones con documentos desclasificados y trabajos de archivo suman entre 300 y 400 víctimas directas o indirectas—, además de cientos de heridos y detenidos. Las cifras oficiales iniciales minimizaron el alcance; la verdad completa emergió de a poco, a través de testimonios, de papeles guardados y de la presión de la sociedad.
La impunidad ha sido otro de los legados más dolorosos. A lo largo de décadas hubo intentos judiciales y políticos para deslindar responsabilidades; algunos procesos llegaron a la Fiscalía o a tribunales, otros quedaron archivados, y figuras como Luis Echeverría fueron perseguidas políticamente y, más tarde, desestimadas por falta de pruebas en procedimientos penales. Esa sensación de justicia esquiva alimenta la exigencia de memoria: no basta reconocer moralmente la tragedia si no hay verdad robusta y mecanismos que prevengan la repetición.
Con los años se han abierto archivos, se han desclasificado telegramas, fotografías y reportes de inteligencia que ayudan a reconstruir la secuencia de hechos y los mecanismos del Estado para vigilar, infiltrar y, finalmente, reprimir. El acceso a esos documentos fue posible gracias a archivos nacionales y a labores de investigación que—poco a poco— fueron desmontando la versión oficial inicial. La memoria documental es imprescindible para la justicia y para la historia.
Hoy existe además un reconocimiento institucional que, aunque tardío, cambia el lenguaje público: en 2024 el Estado mexicano publicó en el Diario Oficial un acuerdo en el que se reconoce que la matanza constituyó un crimen de lesa humanidad y ofreció disculpas públicas a las víctimas y sus familias. Ese acto no borra la historia, pero obliga a repensar la rendición de cuentas y las medidas de reparación.
Diez razones por las que el 2 de octubre nunca se puede olvidar
1. Fue represión del Estado contra la ciudadanía. No fue un enfrentamiento equitativo: hubo fuego y órdenes desde aparatos del poder.
2. Porque la juventud fue el objetivo. Se atacó a quienes buscaban transformar la vida pública y abrir espacios democráticos.
3. Porque la verdad fue ocultada. Versiones oficiales, censura y manipulación mediática intentaron sepultar los hechos.
4. Porque la impunidad marcó el post-68. La ausencia de sanciones ejemplares volvió a la tragedia un asunto colectivo sin reparación plena.
5. Porque la memoria colectiva se convirtió en escuela cívica. Las conmemoraciones, las marchas y la literatura sobre el 68 son lecciones públicas de dignidad.
6. Porque la evidencia documental demostró mecanismos de vigilancia y represión.Archivos y documentos desclasificados confirmaron lo que las familias decían.
7. Porque el 2 de octubre se conecta con otros episodios de violencia estatal. No es un hecho aislado, es parte de un patrón más amplio de castigos contra la disidencia.
8. Porque olvidar sería revictimizar. El olvido legitima el abuso; la memoria es el mínimo de justicia que debemos a las víctimas.
9. Porque es una advertencia histórica. Recordar fortalece instituciones y sociedades para evitar repetir la violencia.
10. Porque hay vidas detrás de cada cifra. Estudiantes, madres, obreros, vecinos: cada nombre exige que la historia se cuente con justicia.
Recordar no es una ceremonia estéril: es ejercer vigilancia democrática. Los actos de reparación simbólicos o legales son necesarios, pero no suficientes; la memoria exige educación en las escuelas, acceso público a los archivos, investigación independiente y políticas que garanticen no repetición. El reconocimiento en el Diario Oficial y la disculpa pública son pasos importantes, pero la construcción de justicia transicional, la investigación completa y la protección del legado documental son responsabilidades permanentes.
Como periodistas —y como sociedad— nuestra labor es no permitir que el tiempo diluya la claridad de los hechos.
El 2 de octubre nos obliga a interrogar el poder, a proteger la protesta y a recordar que la democracia se alimenta de memoria y de verdad. Si queremos una nación que aprenda de su historia, debemos transformar el recuerdo en políticas públicas, en educación y en justicia real.