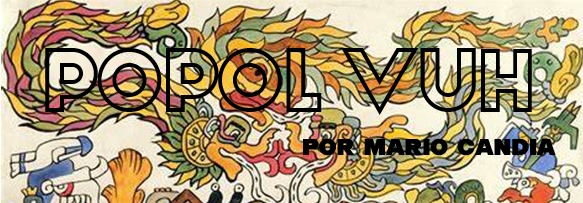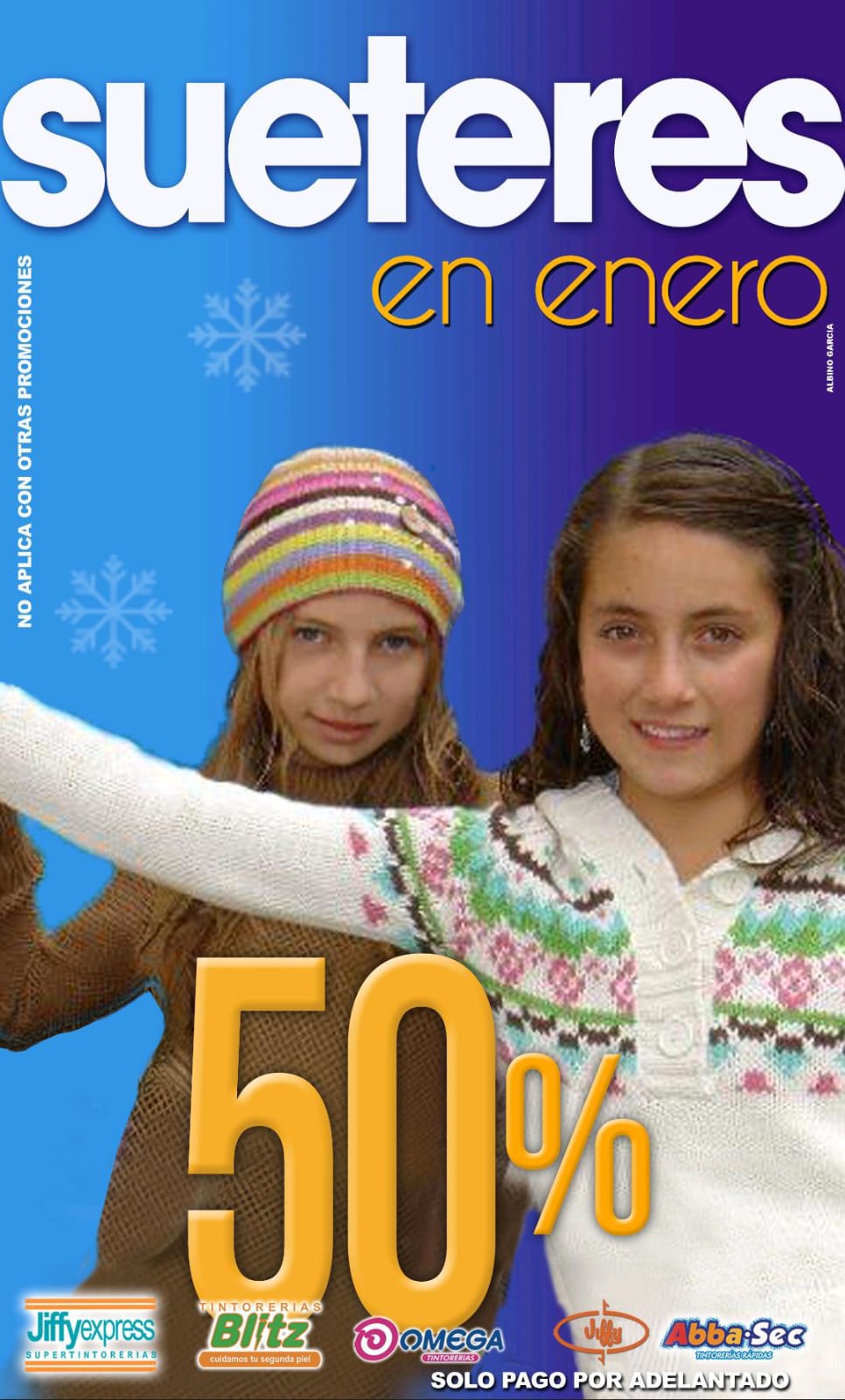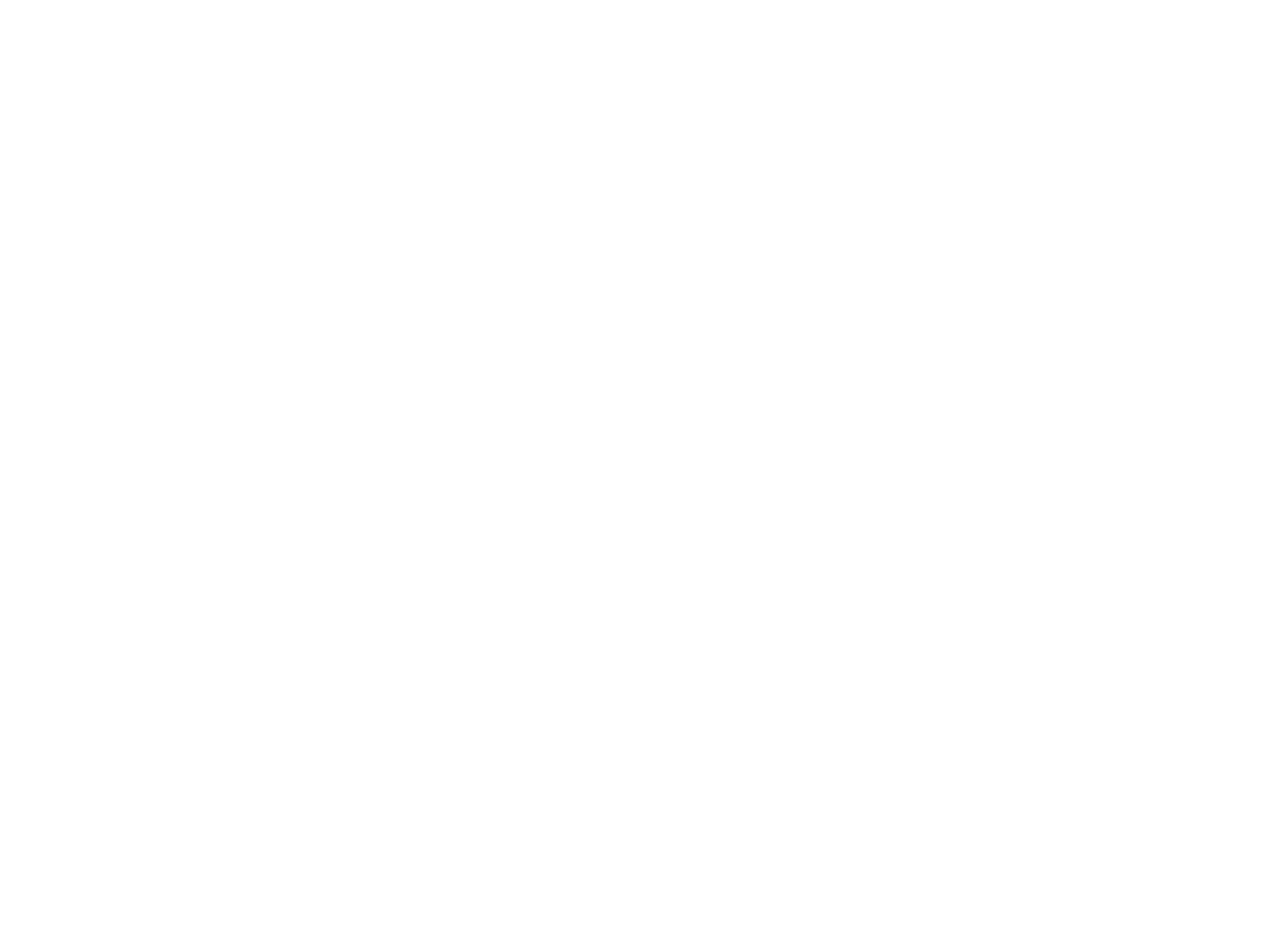Por Mario Candia
13/10/25
NOBEL DE LA PAZ Cuando se anunció que María Corina Machado sería la galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2026, el mundo pareció, por un instante, reconciliarse con la idea romántica de que la resistencia civil todavía puede vencer al autoritarismo. El Comité Nobel justificó su decisión aludiendo a su “incansable labor promoviendo los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela y su lucha por una transición justa y pacífica hacia la democracia”. Sonó solemne, casi redentor. Pero en tiempos donde los símbolos se desgastan con rapidez, la premiación no generó consenso sino controversia.
MÉXICO En México, la noticia tuvo un eco particular. La presidenta Claudia Sheinbaum, cuestionada sobre el galardón, prefirió el silencio. Ni felicitación ni comentario. Solo una pausa calculada, un “sin comentarios” que resonó más que cualquier discurso. No fue un lapsus diplomático: fue una postura. Porque en el lenguaje de la política, el silencio también vota. Ese mutismo fue interpretado como una negativa a reconocer a quien representa —para muchos— el rostro más visible de la oposición al chavismo, y por extensión, un reproche simbólico al socialismo latinoamericano. La mandataria mexicana, heredera de la izquierda que aún ve en Caracas un laboratorio ideológico, optó por no aplaudir una historia incómoda.
ESPEJO Y es que el Premio Nobel de la Paz, más que un reconocimiento, es un espejo de las contradicciones morales de Occidente. Su historia está plagada de premiaciones que, lejos de unir, dividieron. Henry Kissinger lo obtuvo en 1973, mientras Vietnam aún ardía bajo las bombas que él mismo autorizó. Yasser Arafat, Shimon Peres y Isaac Rabin lo compartieron en 1994 por un proceso de paz que terminó en cenizas. Aung San Suu Kyi lo recibió como ícono de la resistencia birmana y años después fue señalada por callar ante el genocidio de los rohingya. Barack Obama, por su parte, lo obtuvo antes siquiera de poner a prueba sus promesas de pacificación global. La lista parece confirmar que el Nobel no premia tanto la paz alcanzada como la paz deseada, o peor aún, la paz políticamente conveniente.
MACHADO En ese sentido, premiar a María Corina Machado tiene un doble filo: reconoce el coraje civil de una mujer que desafió a una dictadura, pero también reafirma la narrativa liberal que el Comité Nobel ha defendido históricamente. No hay evidencia de que la monarquía sueca influya directamente en la selección, pero las academias escandinavas —tan racionales, tan institucionales— reflejan el espíritu de su tiempo: una fe casi religiosa en la democracia parlamentaria, en el libre mercado, en la mesura que condena los extremos. Así, los Nobel de la Paz y de Literatura suelen orbitar alrededor del pensamiento occidental moderado, más cómodo con la denuncia simbólica que con la insurrección efectiva.
VENEZUELA Machado, sin embargo, no es una disidente cualquiera. Permaneció en Venezuela cuando muchos huyeron, soportó inhabilitaciones, persecución, difamación y soledad política. Su mérito es resistir sin rendirse al exilio ni al cinismo, manteniendo viva la idea de que la democracia puede renacer incluso bajo vigilancia autoritaria. Pero su premio también sirve a un relato: el de la mujer que desafía al socialismo desde dentro, sin romper las reglas del juego democrático, sin violencia, sin gritos. Una heroína útil para el imaginario occidental, tan necesitado de causas limpias y finales felices.
INSPIRACIÓN El verdadero desafío para ella comienza ahora. Porque el Nobel no transforma la realidad: apenas la ilumina. Venezuela sigue atrapada entre el agotamiento económico, la represión política y la apatía social. Ninguna medalla, por más prestigiosa que sea, resolverá la fractura de un país ni redimirá los pecados de una élite que hace años perdió el rumbo. El premio podrá inspirar, pero no sustituye la acción.
Hasta mañana.