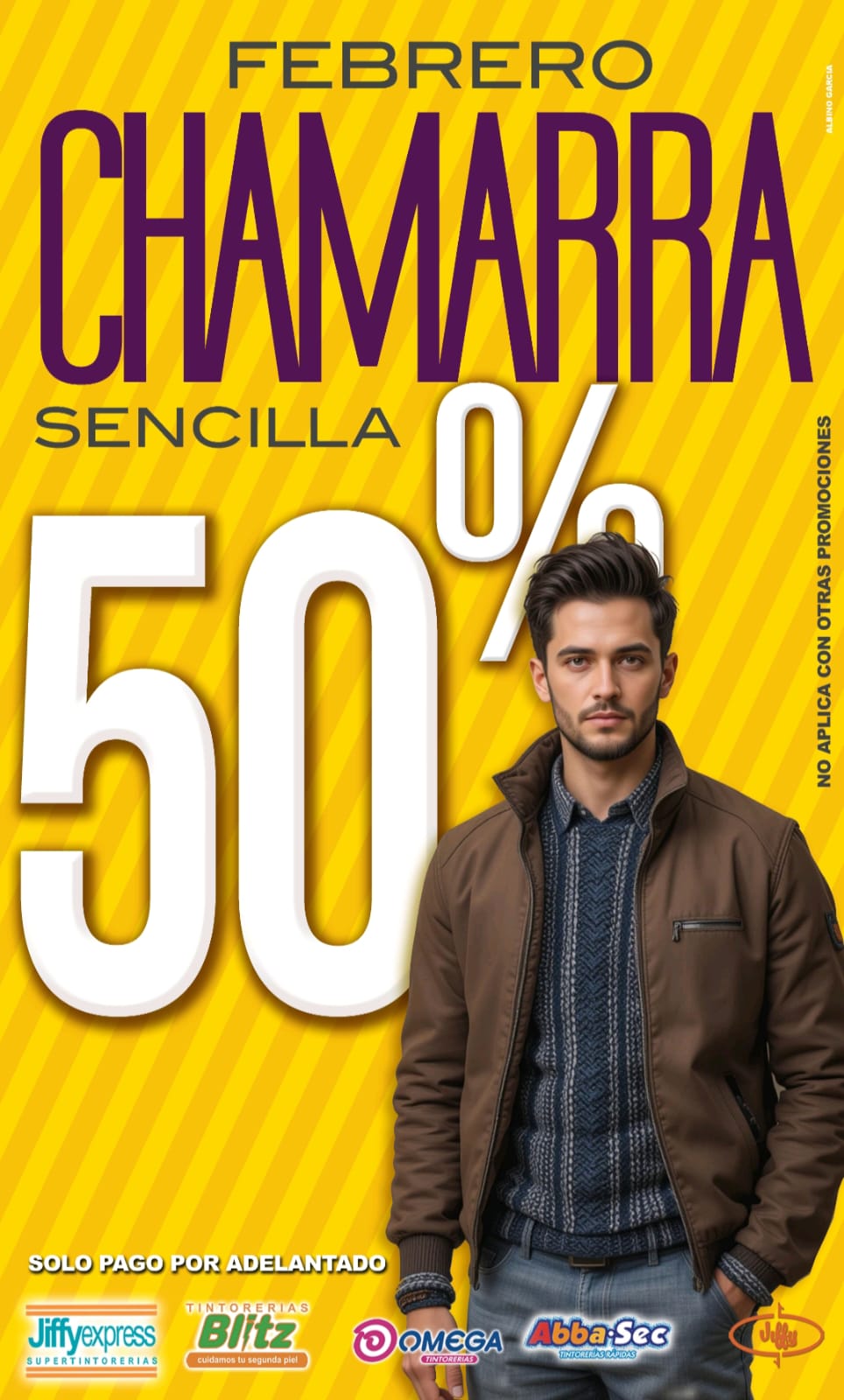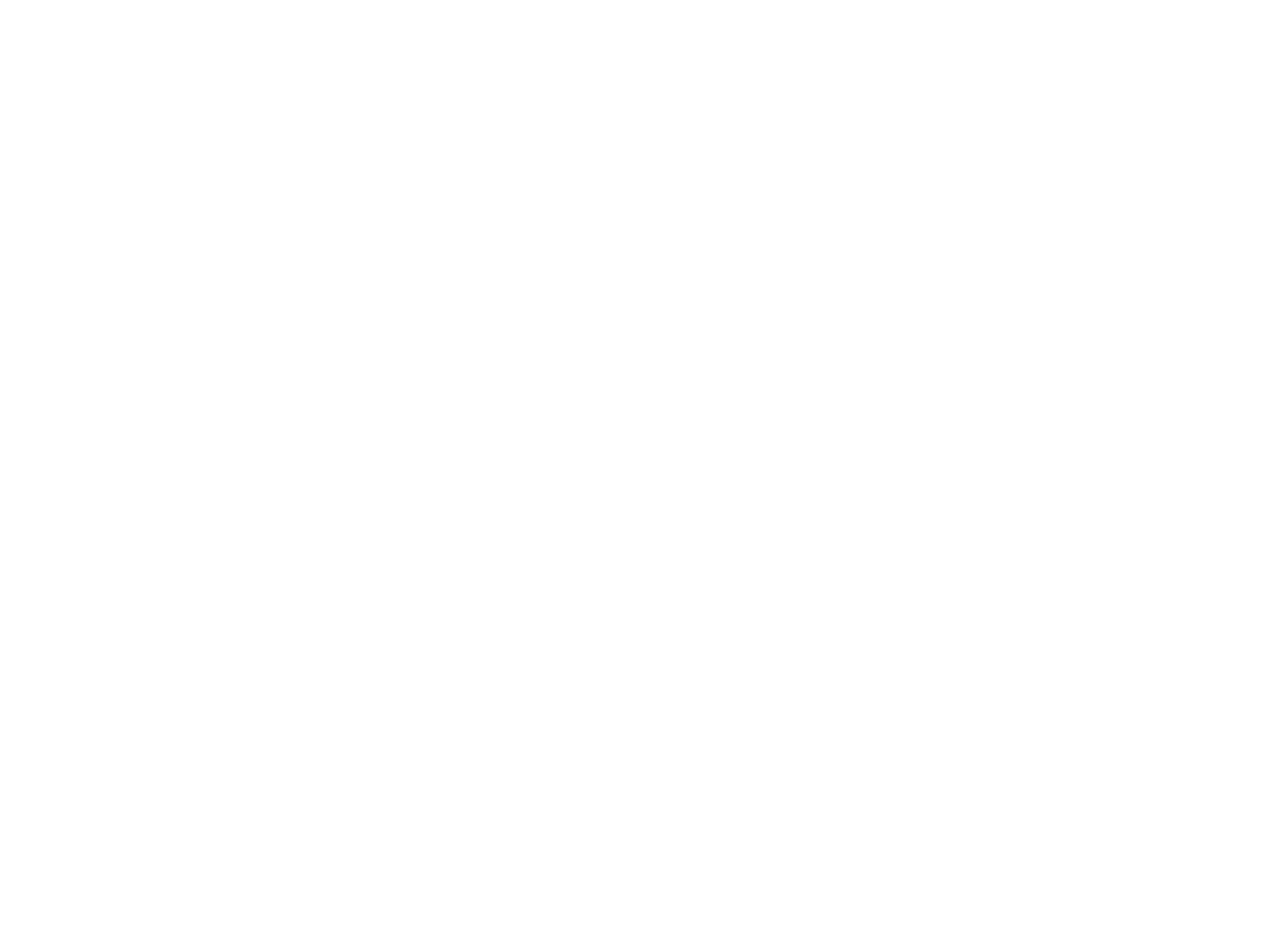El Radar
por Jesús Aguilar
Hay una escena que se repite con inquietante regularidad en distintos puntos del planeta. No importa si ocurre en Santiago de Chile, Buenos Aires, Tegucigalpa, Roma o Madrid: la izquierda llega al poder con una legitimidad social incuestionable, con el respaldo de mayorías cansadas de la desigualdad, del abuso y de la concentración de la riqueza… y, sin embargo, termina dejando el terreno fértil para el avance de una derecha radical que se presenta como antisistema, aunque en el fondo sea profundamente regresiva.
No es una paradoja menor. Es una advertencia histórica.
La pregunta ya no es si las izquierdas están perdiendo terreno; eso es un hecho visible en elecciones, encuestas y estados de ánimo colectivos. La pregunta de fondo es por qué, y —más urgente aún— cómo evitar que ese desgaste termine normalizando proyectos autoritarios, excluyentes o abiertamente antidemocráticos.
El problema no es la causa, es el ejercicio del poder
Conviene decirlo con claridad: la izquierda no pierde por sus banderas históricas. No pierde por hablar de justicia social, redistribución, derechos laborales, igualdad o combate a la pobreza. Pierde porque, una vez en el poder, ha sido incapaz de traducir esas causas en gobiernos eficaces, profesionales, honestos y sostenibles.
Chile es un ejemplo reciente y doloroso. Gabriel Boric llegó al poder como la expresión más genuina de una generación que exigía dignidad, derechos sociales y un nuevo pacto constitucional. Pero el exceso de voluntarismo, la improvisación administrativa, la captura ideológica de áreas clave del Estado y la desconexión con sectores productivos terminaron debilitando su proyecto. El resultado no fue un fortalecimiento del progresismo, sino el crecimiento de una derecha radical que capitalizó el desorden y el hastío.
Argentina es otro espejo incómodo. El peronismo —en su versión más populista— agotó la paciencia social tras años de inflación crónica, déficit fiscal, corrupción estructural y discursos épicos sin resultados concretos. Javier Milei no ganó por la fortaleza de su propuesta, sino por el fracaso acumulado de quienes decían gobernar en nombre de los pobres mientras destruían las condiciones básicas de estabilidad económica.
Honduras, Italia, incluso procesos parciales en España o Europa del Este, confirman el mismo patrón: cuando la izquierda gobierna mal, la ultraderecha no necesita convencer; solo necesita esperar.
Populismo de izquierda y populismo de derecha: dos caras del mismo problema
Aquí aparece una verdad incómoda que muchos prefieren esquivar: el populismo no es patrimonio exclusivo de la derecha. Existe un populismo de izquierda que, en nombre del pueblo, debilita instituciones, desprecia la técnica, subordina la ley a la narrativa política y confunde justicia social con clientelismo.
Ese populismo se caracteriza por:
- Reducir la complejidad económica a consignas.
- Sustituir políticas públicas por transferencias sin estrategia productiva.
- Confundir lealtad política con capacidad técnica.
- Despreciar los contrapesos institucionales bajo el argumento de que “estorban al cambio”.
Cuando ese modelo fracasa —porque siempre termina haciéndolo— abre la puerta al populismo de derecha, que promete orden sin derechos, crecimiento sin inclusión y autoridad sin libertades.
Ambos extremos comparten algo fundamental: la desconfianza en la democracia liberal, en la división de poderes, en la prensa crítica, en la sociedad civil autónoma. Cambia el discurso, pero no la pulsión autoritaria.
El centro no es tibieza: es responsabilidad histórica
Durante años se nos vendió la idea de que el centro político era sinónimo de cobardía o traición ideológica. Hoy, la experiencia internacional demuestra lo contrario: el centro democrático es el único espacio desde el cual se puede sostener un proyecto de largo plazo.
Volver al punto medio no significa renunciar a la justicia social. Significa entender que:
- No hay política social sostenible sin productividad.
- No hay redistribución posible sin crecimiento económico.
- No hay derechos garantizados sin instituciones fuertes.
- No hay igualdad real sin reglas claras y aplicables para todos.
La izquierda que no entiende esto se vuelve dogmática. Y la izquierda dogmática termina siendo funcional a la extrema derecha.
México: la advertencia está sobre la mesa
México no es una excepción; es parte del mismo ciclo histórico. El movimiento que hoy gobierna llegó con una legitimidad electoral contundente y con un discurso de reivindicación social que conectó con millones. Sin embargo, el ejercicio del poder ha mostrado señales preocupantes: concentración política, debilitamiento de contrapesos, desprecio por la crítica, militarización de funciones civiles y una peligrosa confusión entre partido, gobierno y Estado.
En ese contexto emerge la llamada marea rosa, no necesariamente como un proyecto articulado, sino como una reacción. Y las reacciones, cuando no se ordenan, pueden derivar en salidas igualmente riesgosas.
El verdadero problema no es la alternancia; es la ausencia de contrapesos reales, de una oposición moderna, democrática, técnica y ética. Cuando no existen esos equilibrios, la política se polariza hasta el extremo, y los ciudadanos terminan eligiendo no lo mejor, sino lo menos malo… o lo más ruidoso.
Frenar a los extremismos exige algo más que discursos
Frenar a la derecha radical no se logra con consignas antifascistas vacías ni con superioridad moral. Se logra con buen gobierno. Con resultados. Con profesionalismo. Con respeto a la ley. Con políticas sociales que empoderen y no que dependan. Con Estados que regulen, pero también faciliten.
La izquierda que quiera sobrevivir —y ser relevante— debe hacer una autocrítica profunda:
- Abandonar la lógica amigo-enemigo.
- Recuperar la técnica y la evidencia como base de decisión.
- Respetar la autonomía de las instituciones.
- Reconocer que el mercado no es el enemigo, sino una herramienta que debe ser regulada, no demonizada.
Una conclusión necesaria
La historia es clara y no suele tener paciencia. Cada vez que una izquierda gobierna mal, no solo pierde elecciones: traiciona su propia causa. Porque deja a los más vulnerables expuestos a proyectos que no creen en la igualdad, ni en los derechos, ni en la diversidad.
El dilema no es izquierda o derecha. El dilema real es democracia o autoritarismo, razón o dogma, instituciones o caudillos.
Si no se corrige el rumbo, si no se entiende que gobernar es administrar con responsabilidad y no solo narrar épicas, los extremos seguirán avanzando. Y entonces, cuando se quiera reaccionar, puede ser demasiado tarde.
La política, como la historia, no castiga las ideas. Castiga la incompetencia. Y cuando los abusos llegan, el pueblo estalla…