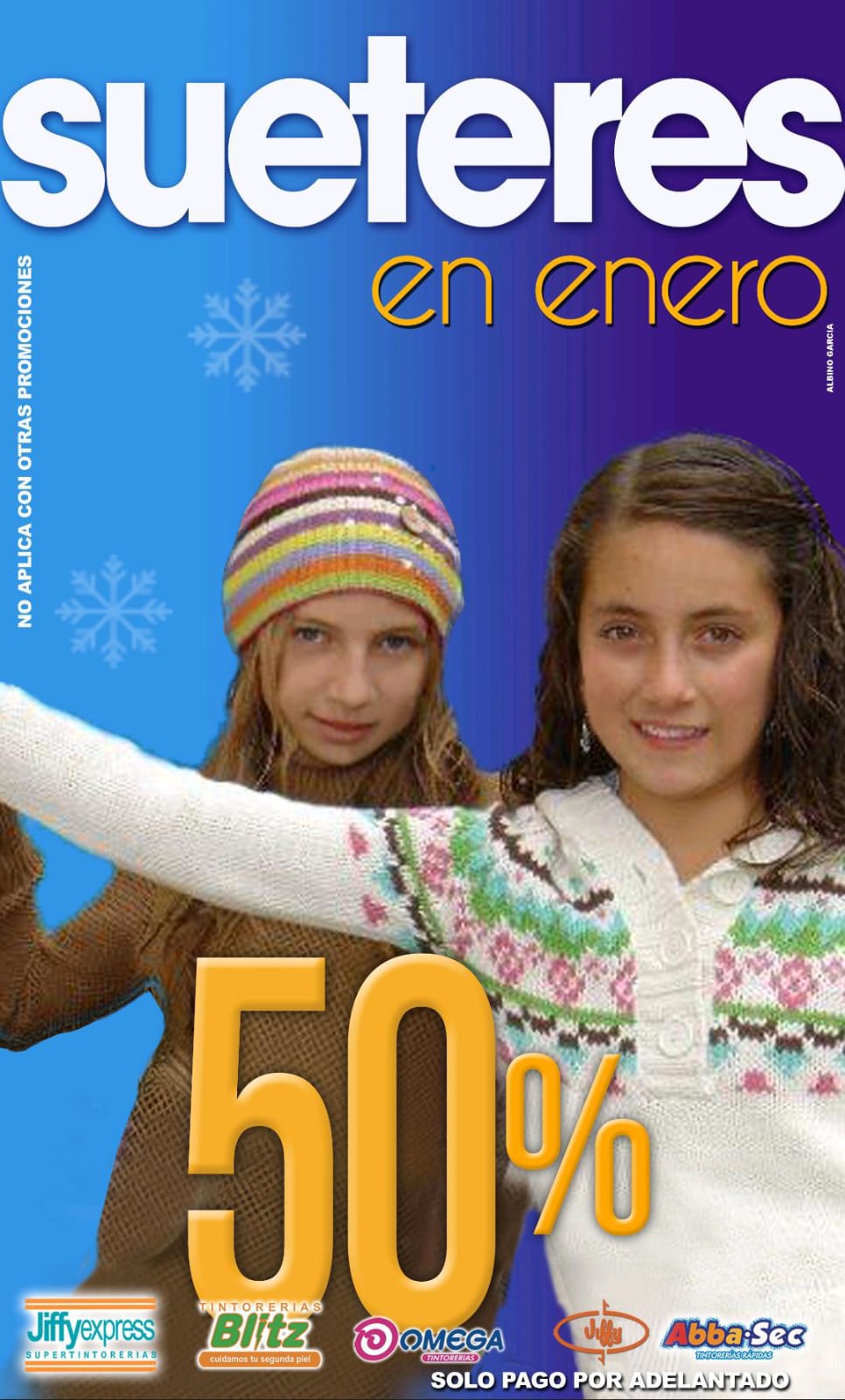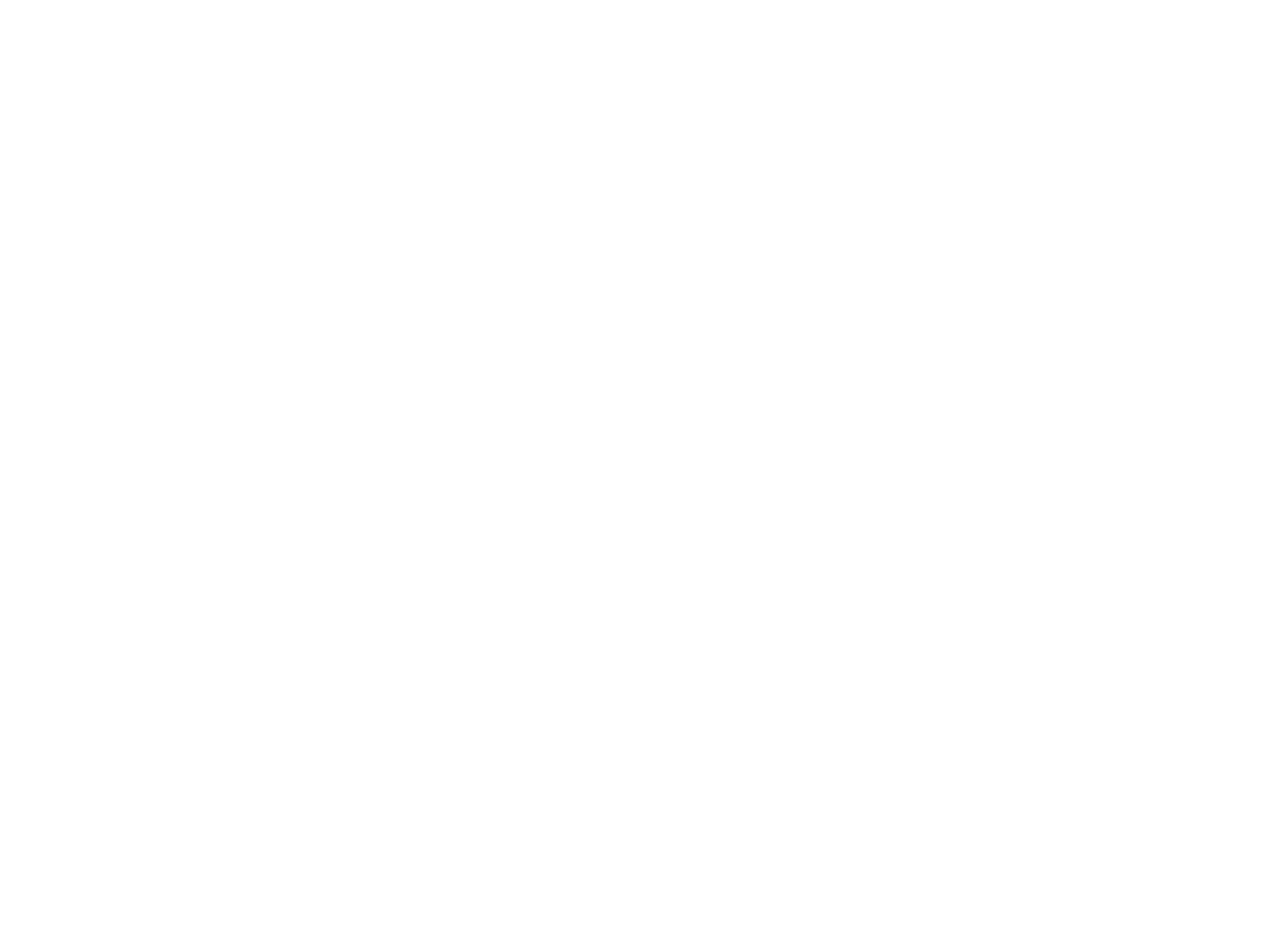El Radar
Por Jesús Aguilar
X @jesusaguilarslp
Claudia Sheinbaum gobierna hoy México con un poder que, en términos reales, legales y operativos, no tiene precedentes en al menos un siglo. No es una exageración ni un recurso retórico: controla el Poder Ejecutivo, tiene mayoría legislativa funcional y una influencia decisiva sobre el Poder Judicial en proceso de reconfiguración. No hay contrapesos efectivos. Hay resistencias, sí, pero no equilibrios.
Paradójicamente, ejerce ese poder con niveles de aprobación superiores al 60 por ciento, aun cuando los grandes flancos estructurales del país —seguridad, desarrollo económico sostenido y respeto pleno a los derechos humanos— no han cambiado de manera sustancial. El régimen goza de legitimidad social sin haber producido todavía resultados proporcionales a su concentración de poder.
Ese es el punto de partida del momento actual de la llamada Cuarta Transformación: un gobierno fuerte, pero no necesariamente resuelto.
El poder heredado y la nueva “mafia”
Sheinbaum no solo administra el poder institucional más amplio de la era moderna; administra también una herencia pesada. No se trata únicamente de políticas públicas inconclusas, sino de estructuras de poder informal que sobrevivieron —y en algunos casos se fortalecieron— durante el sexenio anterior.
La sombra de la nueva “mafia del poder” no es un eslogan opositor, es una realidad incómoda dentro del propio régimen. Ahí están los latigazos que genera “el clan”: los hijos del expresidente López Obrador y las relaciones peligrosas que orbitan alrededor de ellos, desde redes de huachicol hasta vínculos con economías criminales regionales que el Estado no ha logrado —o no ha querido— desmantelar del todo.
El problema no es solo ético; es operativo. Cada señal de tolerancia, silencio o ambigüedad erosiona la narrativa fundacional de la 4T y coloca a la presidenta en una posición defensiva: cargar con costos políticos de lealtades que no eligió, pero que tampoco ha roto.
Washington no espera
A este escenario interno se suma una presión externa inédita. La Casa Blanca ya no se conforma con discursos de cooperación: exige resultados concretos en el combate al trasiego de drogas, especialmente fentanilo, y en el control de las redes financieras que lo sostienen.
El tema de los combustibles —huachicol, contrabando, evasión fiscal— se ha convertido en un punto neurálgico. No solo por el daño económico, sino porque revela la persistencia de una corrupción estructural que sobrevive gracias a complicidades locales, militares, políticas y empresariales. Estados Unidos lo sabe. Y lo está poniendo sobre la mesa.
Sheinbaum enfrenta aquí un dilema clásico del poder fuerte: o actúa con contundencia y rompe inercias internas, o paga costos internacionales que no se resuelven con popularidad doméstica.
Morena: partido, movimiento o campo de batalla
En el centro de todo está Morena. No como partido disciplinado, sino como territorio en disputa. Los pesos pesados del obradorismo duro siguen ahí, con redes, cargos y capacidad de presión. No están dispuestos a replegarse ni a perder privilegios. Frente a ellos, emerge un claudismo que aspira a algo elemental pero costoso: autonomía real.
El problema es que esa autonomía implica romper. Y romper implica pagar precios: conflictos internos, traiciones, fuego amigo, desgaste mediático. Gobernar con poder absoluto no significa gobernar con cohesión absoluta. Al contrario: cuanto más poder se concentra arriba, más se tensan las grietas abajo.
Un mundo que gira a la derecha
Todo esto ocurre mientras el contexto internacional se recalienta. El avance de las derechas, impulsado por el regreso de Donald Trump como figura central del tablero global, redefine las reglas del juego. Nacionalismos económicos, discursos de fuerza, presiones migratorias y exigencias de seguridad endurecen el entorno para gobiernos que, como el mexicano, apostaron durante años a la narrativa de soberanía retórica.
El margen se estrecha. El tiempo también.
El dilema final
Claudia Sheinbaum tiene hoy el poder para cambiarlo todo. Pero también tiene el riesgo de que ese poder se convierta en jaula: heredada, vigilada y condicionada por fuerzas que no necesariamente le responden.
El verdadero dilema de este momento no es si la presidenta puede gobernar sin contrapesos. Eso ya ocurre.
La pregunta es si podrá hacerlo sin convertirse en rehén de su propio régimen.
Porque en política, el poder absoluto no garantiza transformación.
Solo garantiza que ya no hay a quién culpar.