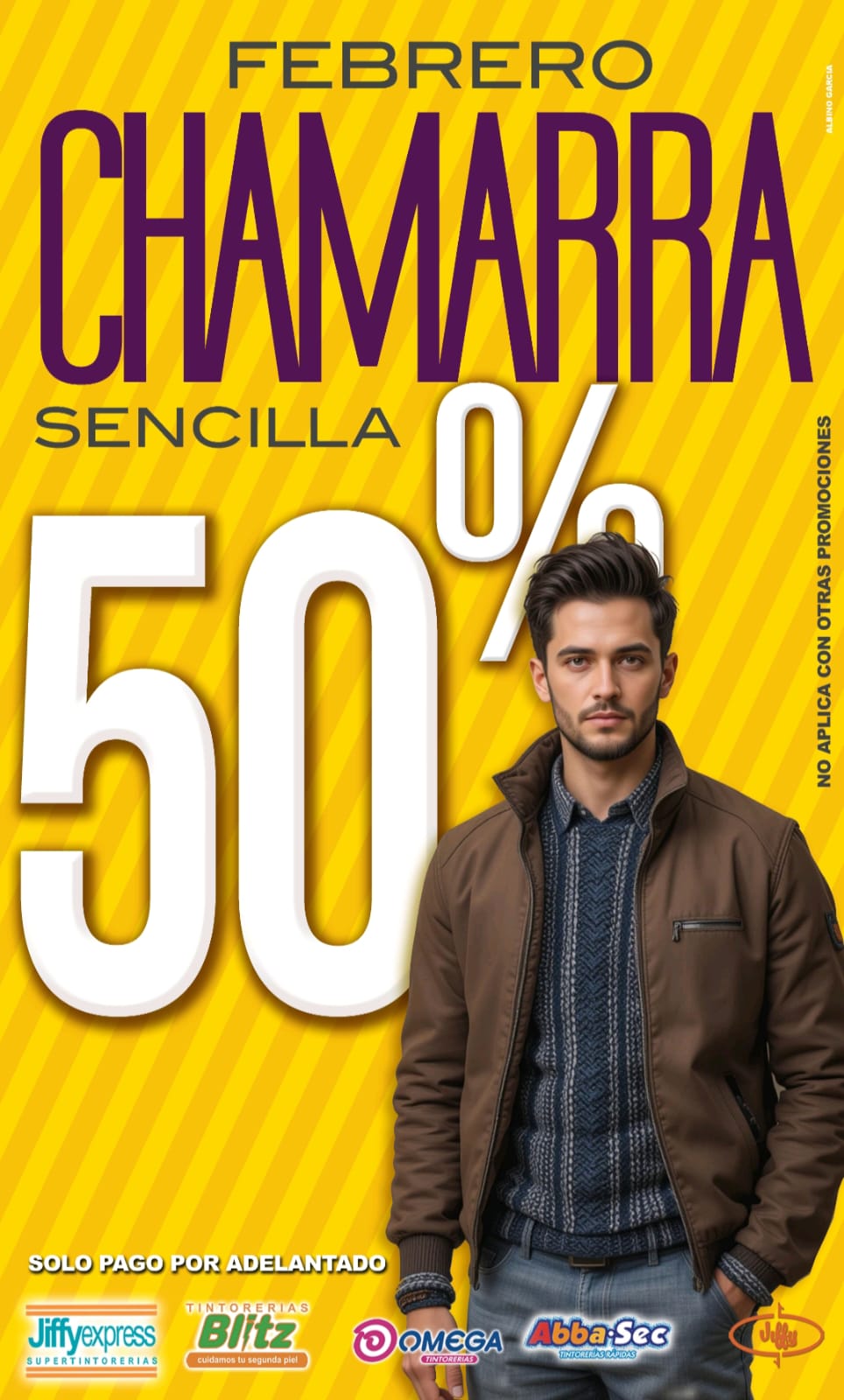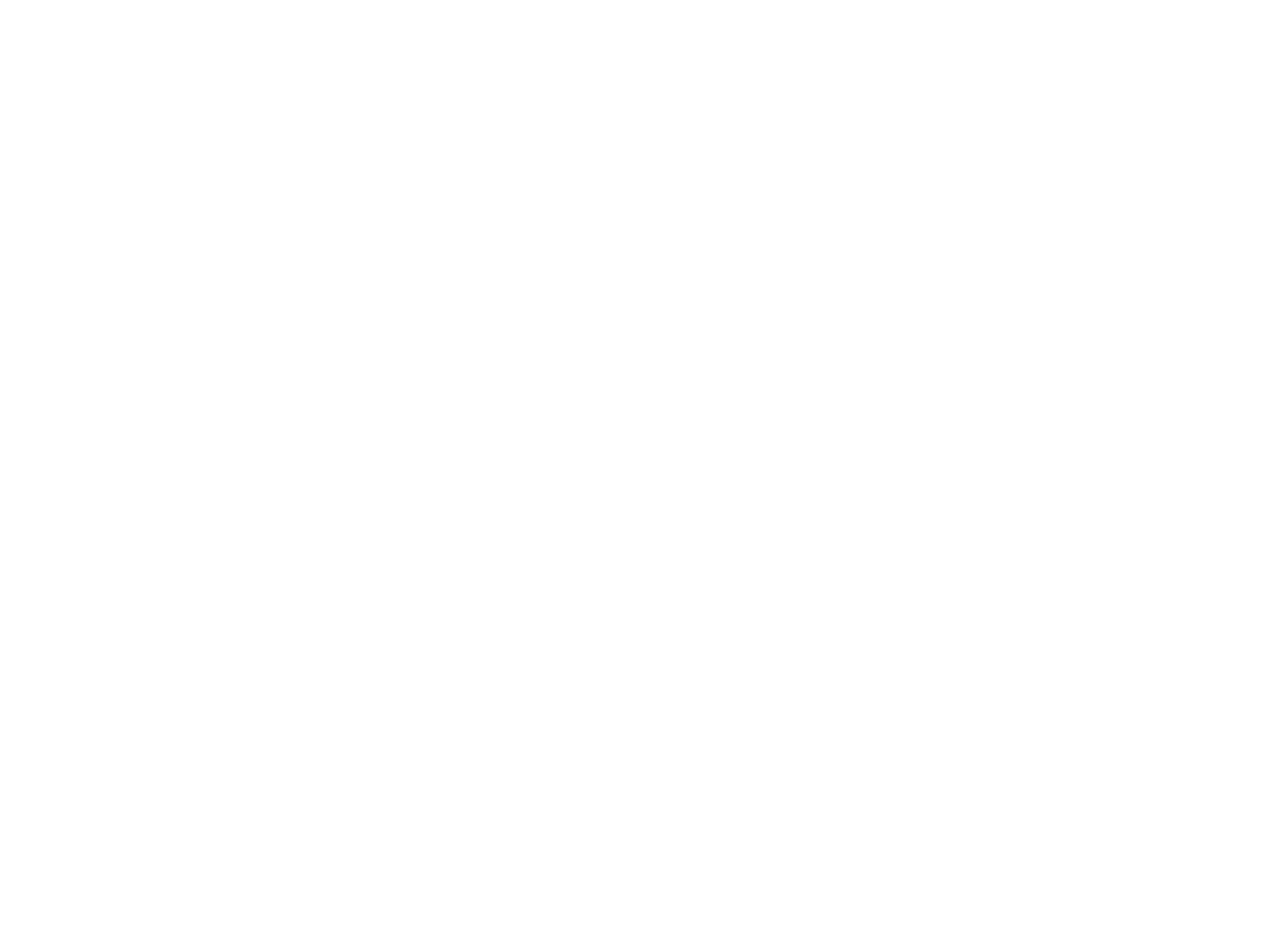La verdad y el camino.
Por: Aquiles Galán.
Hay una frase que aparece en cada mitin, en cada discurso de radio, en cada nota con la foto del corte de listón: “vamos a…”. Vamos a mejorar la seguridad, vamos a apoyar al campo, vamos a crear empleos, vamos a reformar tal cosa. La promesa suena bien, moviliza expectativas, genera consignas y, sobre todo, paga. Pero si miramos con cuidado, esa fórmula —tan mexicana en su cadencia y tan universal en su efecto— no es sólo lenguaje: es la columna vertebral de una cultura política que ha normalizado la promesa como sustituto de la acción y la teatralidad como sustituto de la gobernanza.
Un poco de historia
La política en México se ha construido históricamente sobre pactos de lealtad, redes clientelares y centros de decisión que priorizan la lealtad antes que la capacidad. Eso no es novedad: desde el siglo XX el manejo del poder implicó, muchas veces, capacidad de cooptación más que diseño institucional para la rendición de cuentas. Sin embargo, con la pluralidad y la fragmentación partidista reciente, la promesa —esa retórica del “vamos a”— creció en intensidad: no porque los problemas hayan disminuido, sino porque la competencia por la narrativa se volvió más feroz que la competencia por resultados.
El lado oscuro de la retórica: cómo opera el “vamos a”
“Vamos a” es un comodín. Oculta plazos, diluye responsabilidades, desactiva preguntas incómodas. Se vende como hoja de ruta y termina siendo un parche comunicacional. Cuando quien gobierna convierte su vocación en espectáculo, los incentivos cambian: es más rentable aparecer que construir, más visible inaugurar que completar; más efectivo atribuirse intenciones que mostrar evidencia. La consecuencia inmediata es una impunidad blanda: promesas olvidadas, proyectos inconclusos y una gota a la vez de legitimidad que se pierde.
La otra cara de la moneda: lo que permite la sociedad
No basta denunciar a los políticos: la sociedad también tiene responsabilidad. A lo largo de décadas hemos normalizado la baja expectativa. Hemos readaptado nuestras exigencias a lo posible, a lo inmediatamente visible, y muchas veces preferimos el aplauso local o el beneficio temporal a la vigilancia rigurosa del bien público. Esto no es una acusación moral vacía: es una constatación socio-política. Si elegimos perfiles por lealtad, espectáculo o gratitud directa (clientelismo), no sorprende que los resultados sean mediocres. Además, la memoria cívica es corta: personajes polémicos se reciclan porque la presión social —la que debería bloquearlo— es insuficiente o se dispersa con facilidad. En elecciones menores o consultas desvinculadas del día a día, la participación cae dramáticamente; procesos con apenas 12–13% de participación —como la elección judicial de ciertos periodos recientes— hablan de un problema mayor que apatía: hablan de desconexión.
Desaprobación y participación: la paradoja mexicana
Muchos mexicanos muestran desconfianza hacia los partidos e instituciones; sin embargo, eso no se traduce siempre en mecanismos alternos de control o participación directa. El Latinobarómetro y otras mediciones han mostrado niveles relevantes de desconfianza en partidos y en la política institucionalizada, mientras que encuestas nacionales reflejan que la confianza en ciertas instituciones públicas es relativamente baja o inestable. Esa mezcla —alta desaprobación y baja participación o vigilancia sostenida— alimenta el ciclo del “vamos a”: se prometen cambios, no se exigen resultados, los políticos regresan, prometen de nuevo.
El partidismo romántico: colores que nublan la mirada crítica
El partidismo no es un circulo, es la forma en que muchos ciudadanos expresan identidad colectiva. El problema surge cuando esa identidad reemplaza el criterio. El fanatismo partidista romantiza liderazgos y homogeneiza responsabilidades: si tu color gobierna, todo se perdona; si no, todo se exhibe como herencia maligna. Romper esa lealtad acrítica no significa atomizar la sociedad, sino exigir que el afecto político no sea excusa para negar la rendición de cuentas.
- Estandarizar perfiles y transparencia de candidatura.
- Separar estructuras partidistas de funciones de gobierno.
- Medir y publicar resultados periódicos.
- Cultura cívica desde la escuela
- Incentivos a la participación juvenil real.
Porque la democracia indirecta sigue dependiendo de nuestras decisiones. Elegimos perfiles y modelos de representación; podemos pedir pruebas, transparencia y responsabilidades. Podemos exigir que el “vamos a” deje de ser frase y sea plan. Además, permitir la entrada de más gente a la política no es lo contrario a poner estándares; ambos van juntos: más acceso, mejores filtros. No se trata de cerrar la puerta, sino de elevar la barra.
Predicar con el ejemplo
La cultura del “vamos a” se alimenta tanto de quien promete como de quien aplaude. La salida no es simple: implica transformar instituciones, personas y hábitos. Pero hay un primer paso que depende de todos: dejar de festejar la promesa y empezar a exigir la prueba. Cambiar el verbo —de “vamos a” a “hicimos”— exige memoria larga, participación constante y un nuevo contrato social donde la política deja de ser espectáculo para convertirse en trabajo público digno, visible y evaluable. Las juventudes, las escuelas y las organizaciones sociales tienen tarea: ser guardianes, no fans.
Bonito día…