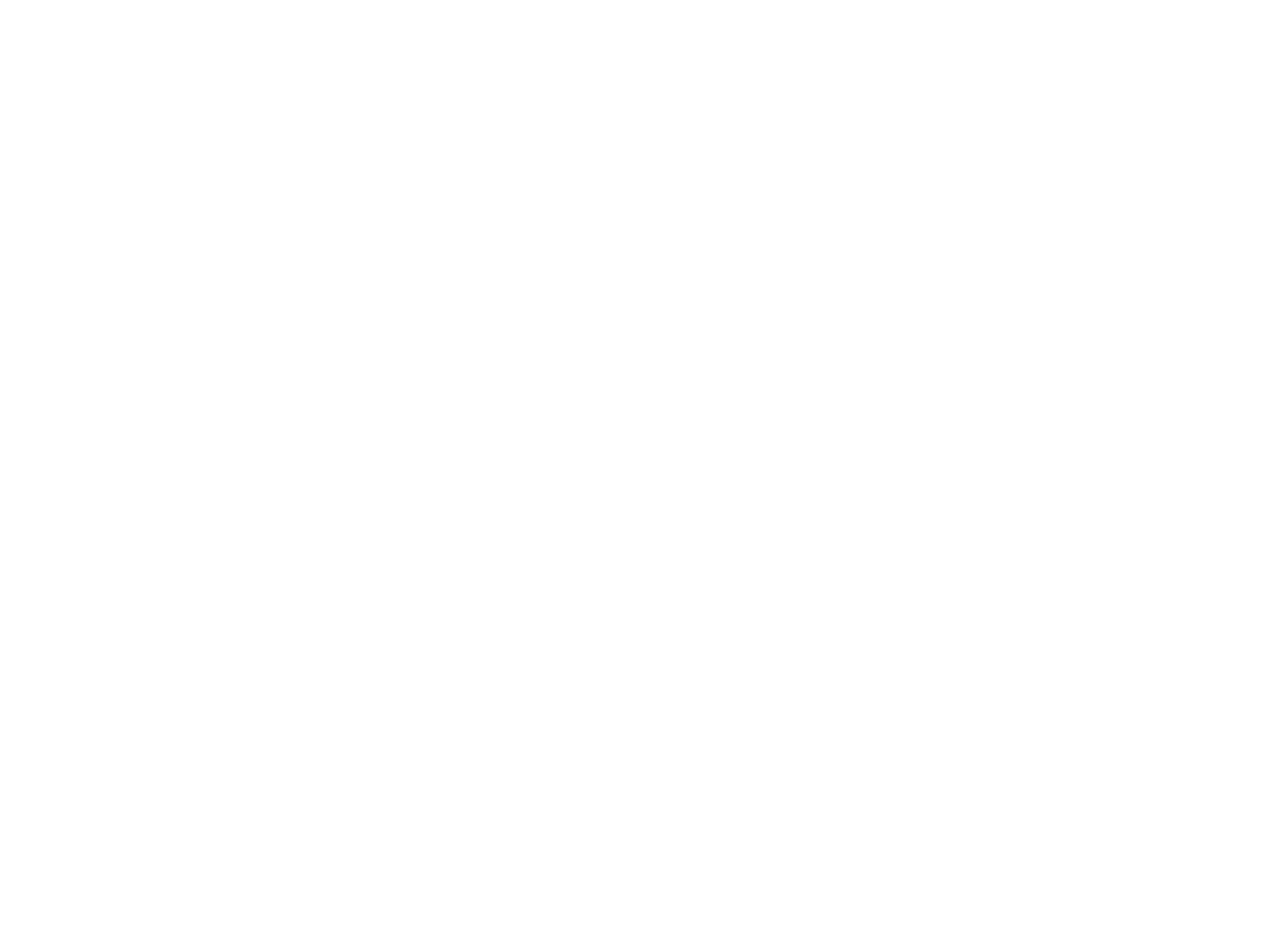Dos sicarios de Medellín relatan su vida en la que fuera la ciudad más violenta del mundo.
La primera vez que el Ruso* mató a un hombre tenía trece años de edad. No sintió remordimiento al hacerlo. La víctima había abusado de su hermanita y él mismo fabricó un arma llamada “chupa chupa” para ejecutarlo: una cuchilla amarrada a un tubo de PVC en perpendicular. “La llevas al cuello y ya”, explica. “Aprendí que la parte más frágil de un hombre es la yugular”. A los 14 lo detuvieron por eso, pero salió por falta de pruebas.
Con el tiempo, aquella venganza dio pie al oficio y el Ruso se transformó en uno de tantos sicarios que poblaron las comunas más pobres de Medellín, Colombia, en la década de los ochenta. Formaba parte de los jóvenes para quienes la existencia se reducía a dos máximas: ganar plata y evitar la cárcel. Para lo primero había que contrabandear y asesinar por encargo. Para lo segundo lo mejor era actuar solo y no dejar testigos. El Ruso adoptó pronto un lema de esa necesidad: “A la culebra se le mata por la cabeza”.
Los rasgos físicos que caracterizan a este hombre son su cabello pelirrojo y las profundas quemaduras queresaltan en sus brazos. El color de su pelo, único en la familia, le costó que su padre jamás lo llamara hijo, que nunca le hiciera un regalo y que le propinara duras palizas, una de las cuales lo dejó ocho meses en el hospital.
Dice que sus quemaduras son su “hoja de vida”. Aún siendo un adolescente, con los ojos vendados para que no supiera a dónde iba, lo llevaron a un laboratorio a procesar cocaína. “Un día me cayó encima una canaca deácido sulfúrico por todo el cuerpo”, recuerda. “Me quedé seis días en coma, tenía quemaduras de segundo grado y me había fracturado un brazo y un pie. De un sitio así es difícil salir vivo. Pero corrí con la suerte de que me tiraron a rodar como si estuviera muerto, hermano, y al otro día un arriero que pasaba por ahí, me sacó”. Después de pasar año y medio recuperándose, el Ruso contactó al hombre que lo rescató y éste lo puso en la pista del laboratorio donde había estado. Llegó hasta allí para desenterrar una plata que había escondido cerca de aquel lugar y para arreglar viejas cuentas. “Un amigo me había dado un [revólver] 38”, hace una larga pausa como si la escena se estuviera reproduciendo de nuevo en su cabeza, “los mate a todos”.
Su vida ya había tomado un rumbo: una escuela de sicarios donde le enseñaron a depurar su técnica, dos fugas de la cárcel, la subsistencia en los barrios bajos y una interminable lista de víctimas y compañeros caídos. “Mi oficio eran las drogas, el alcohol, el sicariato, el narcotráfico… No lo digo con orgullo, pero era una forma de subsistir”, relata. Un desafío perenne a la muerte que vivió “con seriedad” y “sin miedo” durante las tres décadas siguientes.
El Ruso creció en una Medellín de plomo y dinero fácil. El gran capo Pablo Escobar erigía su reino en la capital de Antioquia construyendo el poderoso cártel de Medellín. Controlaba las rutas principales de cocaína hacia Norteamérica y sometía a los otros capos utilizando a las bandas criminales de los barrios —los combos—, llenándolas de dólares. Basaba su dominio en su propia astucia y en confrontar permanentemente a sus adversarios, estrategia que empleó años más tarde contra el gobierno colombiano y el cártel de Cali. Escobar se consideraba a sí mismo un hijo de la guerra que enfrentó a los viejos capos la década anterior, una guerra que ahora repetía y abanderaba.

El Ruso estuvo a punto de morir cuando se quemó en un laboratorio de coca, y luego de que sus compañeros lo dejaron tirado en el campo.
El escritor y periodista Alonso Salazar, alcalde de Medellín entre 2008 y 2011, recuerda en su libro La parábola de Pablo. Auge y caída de un gran capo del narcotráfico, el cambio sociológico que experimentaron las barriadas en los ochenta. “El capital financiero se desbordó […], pero también se desbocó el espíritu. Todo se exhibía, especialmente la muerte. Enloquecidos, [los nuevos bandidos] mataron a muchos, que por ladrones, que por viciosos, que por capricho; luego se mataron entre ellos por venganzas, por cuentas mal hechas, y más adelante mataron a autoridades y a opositores hasta lograr el dominio”.
Salazar explica también que la industria en Medellín perdió fuerza por el empuje del narcotráfico y la obsolescencia tecnológica; que miles de obreros se quedaron sin trabajo y que las montañas de Medellín acogían cada vez a más pobres “ajenos de la economía formal y del Estado”. Jóvenes como el Ruso apenas gozaron de oportunidades. De un lado veían relucientes camionetas 4X4, armas, fiestas, dinero en efectivo, poder, respeto; del otro, la misma miseria de las ratas de cloaca, ser un paria, nadie.
—¿Para quién matabas durante todos estos años?
—Pues para el que más pagase, parce— responde el Ruso con simpleza en su prolongado acento paisa.
—¿Y cuánto vale matar a un hombre?
—Depende, hermano.
—¿De qué?
—Depende del marrano. Hay tarifas de 300 mil pesos [170 dólares], de tres palos [millones], de ocho…
El Ruso dejó de matar hace cuatro años. Dice que cambió de vida, que dejó las armas para siempre y que encontró un trabajo. Para entonces, Medellín vivía inmersa en su propio cambio. La ciudad registraba una tasa de homicidios mucho menor que en los años anteriores. Según el Instituto de Medicina Legal de Colombia, en 1991, poco antes de la caída de Escobar, se registraron más de 6,600 homicidios, pero el año pasado menguó hasta los 1,256, según la misma fuente. Según la ONG mexicana Seguridad, justicia y paz, a finales de 2012 la capital de Antioquia ya había dejado, por mucho, de ocupar el primer puesto del ranking de ciudades más violentas del mundo para situarse en una honrosa decimocuarta posición. La mejora económica y social, la inversión pública en educación y cultura, el desarrollo del transporte público hasta áreas marginales y unrelativo periodo de calma entre los combos, habían dibujado una nueva realidad en la urbe a pesar del universo paralelo y subyacente de violencia que aún hoy, por interés o por ignorancia, muchos tratan de mantener vivo.
Ahora, cuando al Ruso le preguntan por su oficio, responde que es mesero. Es consciente de que pocos de su generación han logrado algo así. “De los más de 150 sicarios que he conocido, sólo sé de cuatro o cinco que han cambiado como yo. El resto están muertos, o en silla de ruedas, o simplemente siguen haciendo lo que siempre han sabido hacer”. Habla de los cientos de hombres cuyas vidas, a diferencia de la suya, se han quedado estancadas en el remolino de violencia que gira ajeno a una ciudad que trata de limpiar la pólvora de su ADN.

Como si se tratara de un personaje de Fernando Vallejo, Tinta se encomienda a la Virgen cada que va a hacer un trabajo. Foto por Erika Carmona Ortega.
Tinta tiene 38 años, casi la edad del Ruso. Sus trayectorias son muy similares, salvo que Tinta es de esos que nunca dejó de matar. Sentado en el sucio cuarto trasero de un taller, cuenta los detalles de cómo perpetró su último asesinado hace apenas seis meses. Este sicario en activo vive en una comuna de la zona metropolitana de Medellín llamada Barrio Triste y combina su condición de asesino con las horas que echa reparando vehículos.
Él es la cara de la ciudad que se ha quedado en la sombra. Su sonrisa está rota, su piel marcada por tatuajes borrosos. Viste una camiseta de AC/DC y se cubre la cabeza con una gorra con la imagen de la misma Virgen a la que reza cada vez que tiene que salir a ejecutar a alguien. A su edad, no piensa cambiar de vida porque matar es lo que sabe hacer y porque “a uno lo matan” por negarse a hacer algún encargo. Dice que camina “sin miedo” y hace tiempo asumió que antes o después lo van a “detonar”. “Yo, con mis años, soy el más privilegiado”, se enorgullece. “Todos mis amigos de pequeño están enterrados ya”. El pasado febrero mataron a uno de sus últimos parces, “un hermano” que él mismo había hecho ascender en el combo y con el que se había criado compartiendo “drogas, vivencias y violencia”. Se intuye cierto gesto de dolor en su rostro cuando lo recuerda. Pero en seguida se esfuma. “La vaina aquí es así, parce”, zanja su pena.
Es consciente de que su personalidad es producto de la vida y la guerra que se lleva en las comunas, ésas que no han querido cambiar de perfil a la par que el resto de la ciudad. “Allí todo va por combos”, explica. “Nos calentamos unos combos contra otros por el control del territorio, por las plazas de droga, por las vacunas [extorsiones] del transporte, las de los alimentos, la leche, la basura. Todo son vacunas”. Tinta no cree que todo eso vaya a cambiar.
—¿Cómo recuerdas tu vida de pequeño?
—Recuerdo los combos, eso siempre ha existido. Es distinto nacer en el centro que en una comuna. Allí hay violencia, droga.
—¿Qué sientes al matar a un hombre?
—Poder, parce. Se siente poder.
—¿Y por el que se queda en el suelo?
—Nada —responde como si se le hubiera preguntado algo extraño—. Ese man está muerto. Al quieto se le deja quieto.
—¿Y nunca te da miedo cuando tienes un encargo?
—No, a uno ya le gusta, siente adrenalina, y entonces no le da miedo. No… —repiensa— miedo no da.
El coche serpentea montaña arriba en Medellín; buscamos el nororiente, las comunas cinco y seis, uno de los escenarios de la lucha a muerte que libraron facciones rivales entre 2008 y 2010. “En la seis hubo mucha confrontación porque era Valenciano contra Sebastián”, declara el líder vecinal Carlos Arcila, presidente de la Mesa de Derechos Humanos del área metropolitana de Medellín. “Ahora ya ninguno está, pero sus estructuras siguen; unos se sometieron a Envigado y otros a los Urabeños”.
Esta maraña de nombres corresponde al reparto de poderes, grupos y líderes delictivos que tomaron y ramificaron el poder criminal de Medellín en los últimos años. Sebastián y Valenciano lucharon de 2008 a 2010 por la Oficina de Envigado, una enorme estructura criminal que el cártel de Medellín legó a la ciudad. A Valenciano ya lo agarraron, igual que a Sebastián; el cártel de los Urabeños, originario del norte de Colombia, también quiso tomar sus plazas. Mientras tanto los combos siguieron funcionando de modo autónomo asociándose al poder que más les convenía en cada momento. “Se asientan en las comunidades”, explica Arcila, “reinvierten lo que ganan en proyectos legales para lavar. Montan pagadiarios [préstamos a un interés muy alto]; controlan la extorsión: viviendas, obras civiles, buses… e invierten en las comunidades. Hacen todo un trabajo político y muchas veces la gente quiere más a los combos que a las fuerzas públicas. En algunos lugares, su presencia es tan fuerte que sustituyen a las mismas autoridades”, alerta.
El Paisa es el máximo líder de una de esas comunas. Nos espera sentado en la puerta de una tienda de abarrotes mientras maneja tres celulares a toda velocidad. Durante la entrevista, no se separa de ellos. Mientras habla, manda mensajes de texto y sonríe de vez en cuando; apenas levanta la vista en todo el encuentro. Parece inmerso en trabajo de despacho. “Uno es el que uso con mi esposa, otro con mis amantes y otro para los pelados [sus jóvenes secuaces]”.
El Paisa pide que no revelemos ni su nombre ni el de su comuna. Está dispuesto a describirnos cómo es la vida en los combos y los juegos de poder internos y externos que allí se dan a cambio de ese anonimato. Cuenta que los Urabeños le han ofrecido plata para que los apoye pero que él está con la Oficina de Envigado. Al igual que Arcila, considera que quien controla la Oficina controla los bajos fondos de Medellín. “Ahora está calmado”, cuenta, “pero porque nosotros queremos, no porque haya querido el Estado”.
Entre mensaje y mensaje, este líder de comuna desvela cómo funciona su organización barrial, y hace una descripción parecida a la que había ofrecido Tinta: “La Oficina trae la mercancía, los combos la venden y le pagan de vuelta”. Uno de los chicos se pierde entre las casuchas del barrio a la orden del Paisa y vuelve con dos pequeños bultos: uno es un bareto [un cigarro de mariguana envasado al vacío] y otro, una pequeña bolsa de cocaína. “Nosotros vendemos unas 900 o mil bolsitas de cocaína como ésta quincenales”, nos dice mientras abre el plástico que contiene el polvo blanco, “cada una a 2,500 pesos [como dólar y medio]. Dos mil van a la oficina, 300 para mí y 200 para el que la vende”, cuantifica antes de devolverle la bolsita al menor de edad.

Los combos o barrios marginales de esta ciudad ofrecen muy pocas opciones de vida a los niños que crecen ahí.
Sus pelados, sus pequeños sicarios, los que cobran sus extorsiones y reparten la droga, los mismos que revolotean en la calle junto a la tienda apenas alcanzan los 13 o 14 años. Son parte del sistema, pernos del engranaje. Nadie se pregunta si son demasiado jóvenes para andar matando a nadie o repartiendo droga —si es que existe una edad aconsejable para tales actividades—; aquí es natural. Dice el Paisa que “el otro día, [la policía] me agarró a tres pelados por homicidio… Di tres millones de pesos [1,700 dólares] y ya los soltaron”. Lo cuenta para que entendamos que las fuerzas públicas tampoco quedan al margen del singular status quoque se vive en las comunas.
Medellín ha funcionado así desde Escobar e incluso antes, pero fueron él y sus secuaces quienes afianzaron el sistema, quienes impusieron la ley del plomo a generaciones enteras. Alonso Salazar afirma en La parábola de Pablo… cómo los jóvenes de las comunas, gente como Tinta y el Ruso, adaptaron el mundo que heredaban a las nuevas necesidades; pone el ejemplo de la religión y explica que los “malandros”, empezaron a acudir al santuario de María Auxiliadora, en las afueras de Medellín, a pedir cosas como “puntería, valor o que el cargamento de cocaína llegase bien a EU”.
Nacía la famosa Virgen de los Sicarios, el símbolo de la gangrena moral de los barrios, la virgen a la que rezaran los personajes de la novela homónima de Fernando Vallejo. “Los fieles”, escribe Salazar, “eran en su mayoría jóvenes que se movían bajo el móvil del dinero, en una actitud desafiante frente a la muerte, que formaron el parlache como un lenguaje propio, unas maneras religiosas, una devoción cargada de imágenes, promesas y fetiches y una afición desmedida por la rumba y el consumo; protagonizaban guerras, afinaban su puntería en animales o en transeúntes desprevenidos y enterraban a sus hombres en ceremonias llenas de música y carnaval”.
Tinta lleva en su gorra a la Virgen de Guadalupe, su “madre”, su protectora, “a la que me encomiendo”, dice con la humildad del creyente. Este hombre de fe aderezada con plomo recuerda cuando se organizaron los paramilitares en Medellín, los años, como decía Salazar, en que jóvenes como él mantenían “una actitud desafiante frente a la muerte”. Fue a principio de la década de 1990, él tendría unos 15 o 16 años. Las fuerzas vivas de la ciudad, entre ellas viejas familias del cártel del Medellín, efectivos de la policía y del ejército formaron el grupo de los Pepes, los Perseguidos por Pablo Escobar. Fue una lucha sin tregua hasta que el capo cayó baleado sobre un tejado en diciembre de 1992. Familias que antaño habían apoyado a Escobar tuvieron aquí un papel fundamental, concretamente los Castaño y los Galeano. Los primeros lideraron el movimiento paramilitar en Colombia durante los años siguientes y los segundos tomaron el control de la Oficina de Envigado de la mano de Don Berna, el hombre que pasaba a ser el nuevo capo. La fundación Nuevo Arco Iris, experta en los conflictos armados que someten a la sociedad colombiana desde hace más de medio siglo, considera que “Don Berna quedó como amo y señor de la criminalidad en Medellín y terminó dirigiendo la Oficina de Envigado durante una década tenebrosa en la que derrotó tanto a las milicias guerrilleras, como a un sector paramilitar, el de Doble Cero, que se oponía a sus métodos mafiosos”.
A Don Berna lo agarraron y fue deportado a Estados Unidos en 2008, donde cumple condena; Valenciano y Sebastián, educados en la crueldad de los Pepes, lucharon por el control hasta que fueron igualmente presos. El Paisa anduvo en esas luchas, igual que el Ruso y Tinta. Nuevo Arco Iris indica que los nuevos capos asumieron esa cultura de muerte para controlar la plaza. Respecto a Valenciano, estiman por ejemplo que “sus estructuras estaban conformadas principalmente por hombres curtidos en el arte de matar que reclutaban niños, que son como kamikazes cuando se les pone un arma. Van a matar con toda y sin miedo”.
De ese pasado de sangre son producto toda esa generación de asesinos a la que pertenecen el Ruso y Tinta. Desde Escobar hasta los actuales combos, ellos y sus víctimas son el resultado de una cultura de violencia que ha marcado de por vida su actitud y sus expedientes. Ahora se les hace difícil sumergirse en el aire de una ciudad que trata de renovarse. El Ruso opina que la situación de Medellín no es buena, aunque reconoce que se ha dado un cambio al que él mismo se ha sumado.
“Se matan muchas personas aún, parce”, balancea su opinión, “pero hay menos pelaos dedicados a la violencia ahora. Yo creo que de aquí a unos años…¡plas, el cambio, hermano!”, opina. Él quiere que su hija pequeña, la misma que un día, gracias a una carta, lo convenció de abandonar la violencia definitivamente, “viva un Medellín de cosas bonitas”. Cosas que él mismo asegura que le va a “ayudar a sembrar”. “No lo que me sembraron a mí, hermano”.
Con sus ojos fríos y huidizos, Tinta encarna la otra cara de la moneda. Atrapado en su círculo de violencia, considera que la situación “no va a cambiar”. “Eso que dicen de que los homicidios han bajado es pura patraña”, defiende. No se refiere tanto a los números oficiales, que sí muestran un descenso en las cifras en los últimos años, sino a la sensación que se respira en las comunas: “aquí cuando una zona se calma otra se agita. Esto es así y así será siempre. Es la vida en las comunas”.
—Oye, Tinta, ¿no te gustaría vivir en un sitio donde no tuvieras que matar?
El sicario se queda pensando y sus ojos se hielan. Dos segundos, tres; sus manos manchadas, la mesa del taller llena de trastos viejos, cables, alambres, arandelas, la gorra de la Virgen.
—Pero yo no me imagino una ciudad así —responde—. Ahora que lo dices, no, no me la imagino.
Con información de: http://www.vice.com/es_mx/read/al-matar-se-siente-poder-0000394-v6n3