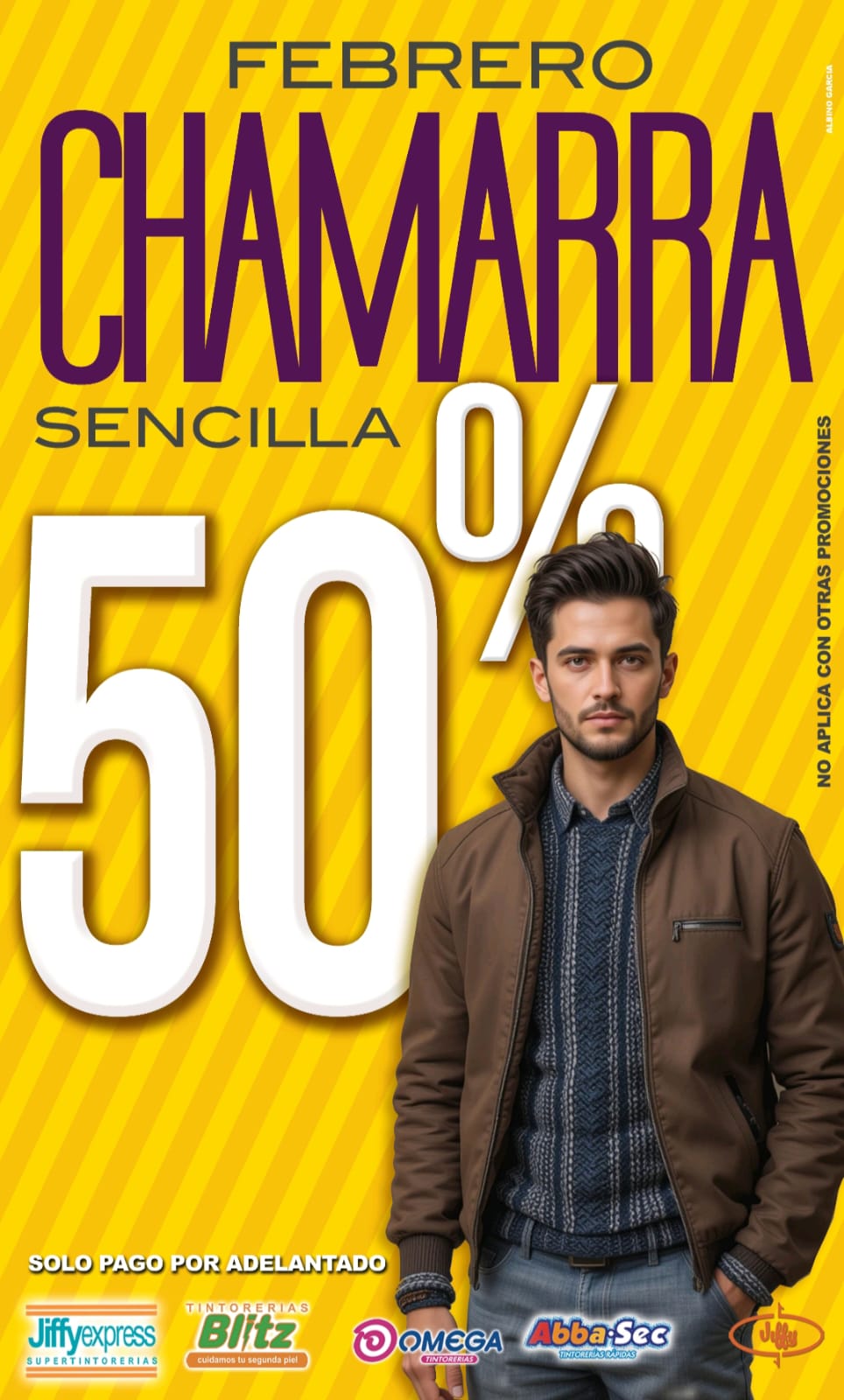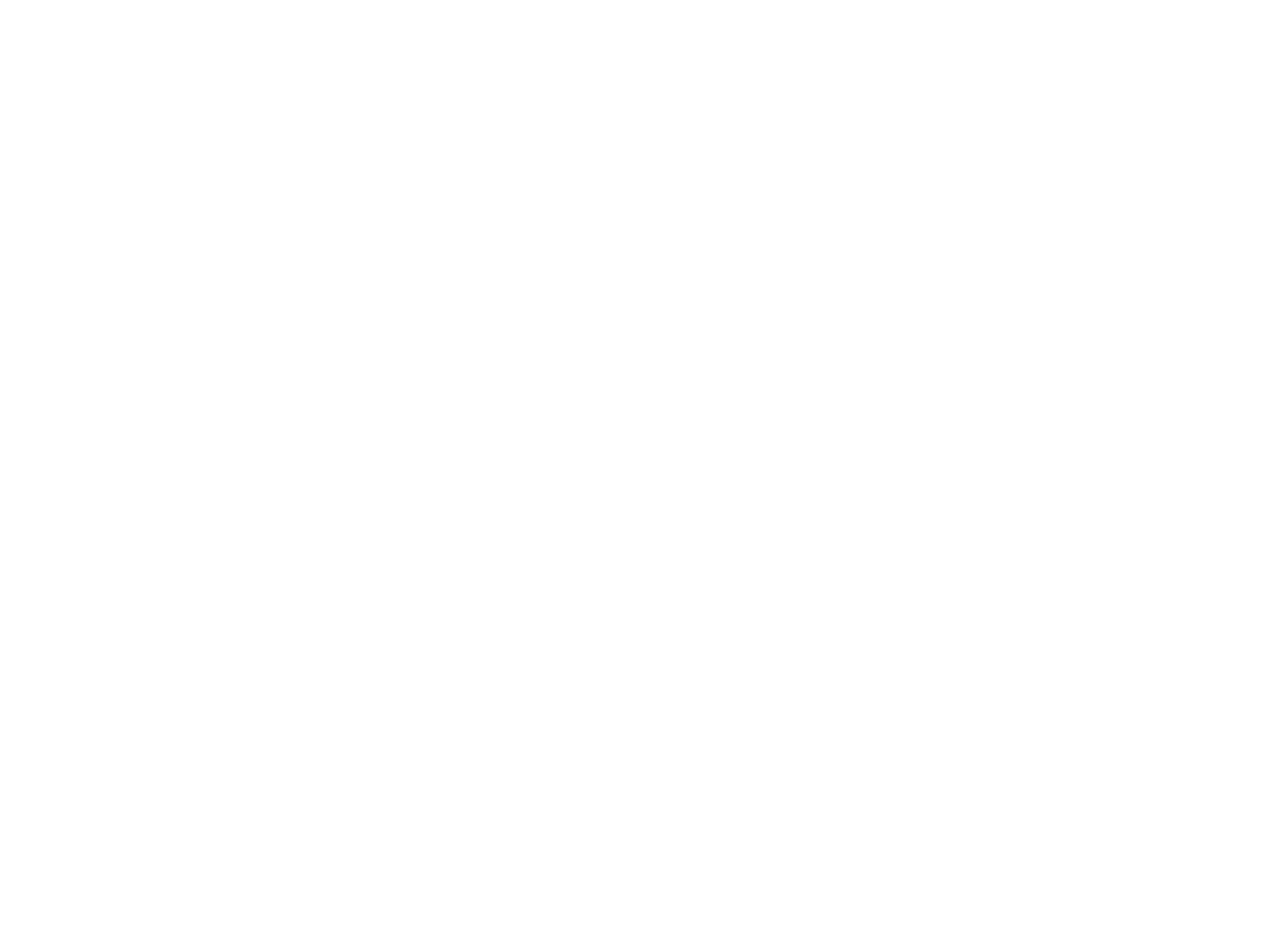Tiene 17 años y su apariencia no la hace diferente del común de jóvenes, pero a principios de mayo, junto con dos amigos, se puso en el centro de la opinión pública del estado: mató e incineró a sus padres adoptivos por haberle negado el coche.
Nadie sospecharía que esta adolescente de zapatillas Converse sentada en una silla que le queda muy grande es uno de esos casos extraños que los mejores criminalistas de Chihuahua siguen sin explicarse. Ana Carolina mató a sus padres y no tiene la intención de agradarle a nadie.
—La tenemos separada por seguridad —me dice de entrada un guardia de la fiscalía local. Lo que no me explica es si se trata de la seguridad de Ana Carolina o de los demás.
La jovencita trae unos jeans entubados y una playera de tirantes. No hace otra cosa que mirar al frente, con las manos agarradas a los lados, como si estuviera trepada en un columpio. No mide más de 1.48 metros y está tan flaca como un pájaro. Podría decirse que Ana Carolina no creció en lo físico, pero sí en lo emocional. Si no fuera una asesina confesa ni tuviera una psicopatología nivel 9 —que en las escalas del FBI está reservada solo a los homicidas más duros—, el resto de su personalidad concordaría con la descripción de cualquier adolescente: mira todas las películas de Zach Efron, tiene una debilidad por la ropa de marca, viaja mucho y Tito el Bambino sí que la hace bailar. En otras palabras: es toda una teen cuyos familiares describen como esa niña que puede pasar tardes enteras brincando en el tumbling que está en el patio trasero de su casa.
Ana Carolina fue detenida hace dos semanas. Tiene 17 años y hoy es el centro de un intenso escrutinio criminalístico. Psicólogos e investigadores tratan de entender qué resortes operan en la cabeza de una menor de edad, sin antecedentes de abuso familiar y que en apariencia lo tiene todo, para todavía envenenar y después quemar a sus padres, don Efrén y doña Albertina, el pasado 3 y 4 de mayo. (Por privacidad de la familia se omiten sus apellidos.)
—Encontrarte a una menor de edad que no presenta ningún remordimiento por haber cometido un doble homicidio… es rarísimo —dice David Ochoa, analista criminal de la fiscalía de Chihuahua, a quien recurre el gobierno del estado cada vez que necesita el perfil de un asesino.
Ochoa ha recorrido unas 250 escenas del crimen en los 17 años que ha trabajado en esto. Ha perfilado a enfermos mentales, asesinos pasionales y sicarios de los que no fallan. Hace mucho tiempo perdió la cuenta de los cuerpos que han desfilado frente a sus ojos. Pero toda su experiencia no le valió de nada hace dos semanas. Le llegó el día de quedarse boquiabierto.
—Las escenas de crimen son como lienzos —explica Ochoa—. En criminología lo llamamos intención. Llegas a una escena y te das cuenta si se excitó el asesino, si es un sádico o si su intención era hacer sufrir a las víctimas. Es como meterte en su mente. Pero ésta era diferente. A riesgo de sonar poético, diría que quien mató a es- tas personas no tenía alma.
Aquel sábado 4 de mayo, Ochoa se estaba preparando para sentarse con sus hijos a mirar el televisor cuando un comandante de Homicidios le llamó por teléfono.
—¿Te acuerdas del caso de la niña que mató a su amiga y su madre? —le preguntó el judicial.
—¿La que estuvo tres días con los cuerpos? Sí.
—Tenemos uno peor.
El comandante no exageraba: había un doble homicidio que, hasta ahora, sigue en la boca de la gente en Chihuahua. Este caso puede de- sembocar en cadena perpetua para dos adolescentes. Y podría reavivar el debate sobre si un menor de edad debe ser juzgado como adulto bajo ciertas circunstancias.
La historia incluye a tres jóvenes, 13 litros de gasolina, una caja de cerillos Clásicos y una pareja de ancianos millonarios con fin trágico. Y en el centro de todo está Ana Carolina. Una niña fresa de 17 años que estaba por salir de viaje a Venecia y a la que caracteriza un desapego extraño frente al dolor ajeno.
Hace unos días, justo cuando la enviaron a esa celda especial con la silla alta, le preguntaron cómo se sentía después de planear y lograr el asesinato de sus padres.
“Libre”, dijo.
***
Los dos cadáveres estaban carbonizados y yacían junto a una barda de hormigón ennegrecido, ahumado, como si ahí hubiera una chimenea. Los peritos determinaron que habían sido incendiados y abandonados apenas hacía unas horas. Por la posición de las manos y los pies, atadas a la espalda, estaba claro que no habían podido defenderse. El desgaste de los dientes en los cadáveres reveló que eran personas ya viejas. Una cadera permitió establecer que una de ellas era mujer, quizá de 60 años de edad.
El otro muerto desconcertaba. Todo indicaba que se trataba de un hombre que rondaba 90 años, algo que hacía el crimen completamente atípico. A escala nacional, menos de 0.09 por ciento de los homicidios involucran a personas mayores de 80. ¿De 90? Quizá haya uno o dos casos en 10 años.
A Ochoa no le tomó más de 20 minutos arribar a la escena, en el sur de la ciudad, en un descampado cerca del tristemente célebre parque acuático El Sapo Verde, a cuya desierta periferia acuden con regularidad homicidas para abandonar cuerpos.
—Por allá están —le dijo un policía, aunque no era necesario. Bastaba con seguir el rastro de pasto quemado. Ochoa entró en acción, con su libretita y bata blanca, caminando, dando vueltas, estudiando todos los ángulos del pastizal y los cuerpos. Todo para llegar a ese momento en el que las cosas hacen clic en su cabeza.
Éste vino cuando estudió los rostros de las víctimas. No mostraban ni sorpresa ni terror, emociones que suelen grabarse en un rictus en quienes son asesinados y torturados. No había ceños fruncidos, párpados arrugados o labios contraídos.
—Los tomaron por sorpresa —diría después—. Nunca se esperaron la agresión. Estaban en un ambiente de confianza cuando los mataron.
Los cuerpos quedaron registrados como NN. No identificados.
***
La resolución del caso tomó menos de lo esperado. Solo 24 horas después del hallazgo cerca del Sapo Verde, un joven de 18 años confesó haber participado en el doble homicidio. Se trata de José Alberto Grajeda Batista, estudiante de quinto semestre de preparatoria.
“¡Ya no puedo más, necesito un psicólogo!”, pidió a investigadores de la fiscalía, según consta en actas judiciales. Le estaban haciendo preguntas de rutina sobre la de- saparición del empresario Efrén L. y su esposa Albertina E., dueños de una decena de bares y expendios de licor en la ciudad, además de distintas propiedades en Chihuahua y Texas. Eran padres adoptivos de su novia, Ana Carolina.
Eran las 17 horas del domingo 5 de mayo y la fiscalía respondía al reporte de una persona desaparecida presentado por la familia de Albertina. Desde la tarde del viernes no se sabía de ella y su esposo.
“Efrén estaba acostado en el cuarto y Albertina armando su rompecabezas en la terraza”, reportó Margarita S., la mucama, última persona en verlos con vida. Durante 15 años había trabajado en la casa del matrimonio y, como todos los viernes, salió temprano.
Ahí es en donde entra en escena Ana Carolina. Yeni, como le decían de afecto. Una niña de 17 años adoptada en el DIF local cuando tenía solo dos meses de edad. Había sido criada por Efrén y Albertina como propia.
El quiebre de José Alberto lo arruinó todo. Ana Carolina ya había sido entrevistada por agentes judiciales en dos ocasiones, en las que se comportó fría y resoluta. Se mantuvo firme: aseguró haber visto a sus padres viernes y sábado, como todos los fines de semana. No fue sino hasta el domingo que se dio cuenta de su desaparición.
—Me desperté y ya no esta- ban —sostuvo.
El relato, que incluía una detallada lista de visitas a lugares públicos y otras coartadas, se vino por tierra con la confesión de su novio. Compungido, reveló haber participado la noche del viernes, junto con Ana Carolina y otro amigo, Mauro Domínguez, en el asesinato. Reconstruyó paso a paso una trama que para él comenzó un mes antes, cuando Yeni le llamó para quejarse de que sus padres le habían castigado con el coche.
El diálogo forma parte de su confesión, la cual se dio a conocer públicamente la semana pasada. Concuerda con el testimonio que Ana Carolina rindió después. Tras enterarse de que su novio la había traicionado, aceptó su culpa.
—¡Ya no los aguanto! —dijo la niña.
—Este… ¿Quieres que silencie a tus papás?— preguntó José Alberto, no muy convencido, como en broma. Yeni sonaba histérica.
—¿Es en serio lo que me dices?
—Tú dime. ¿Quieres que lo haga?
—Sí.