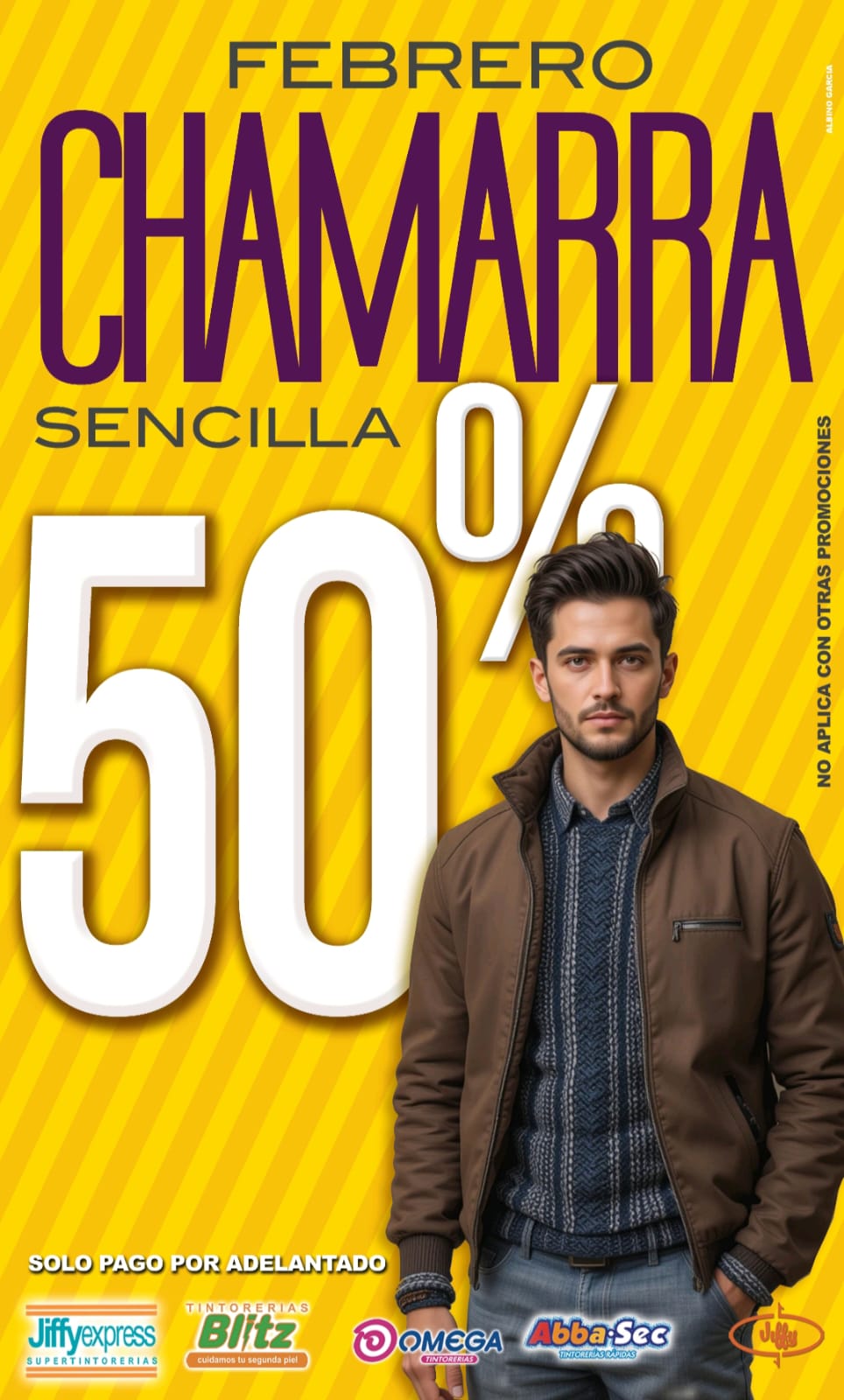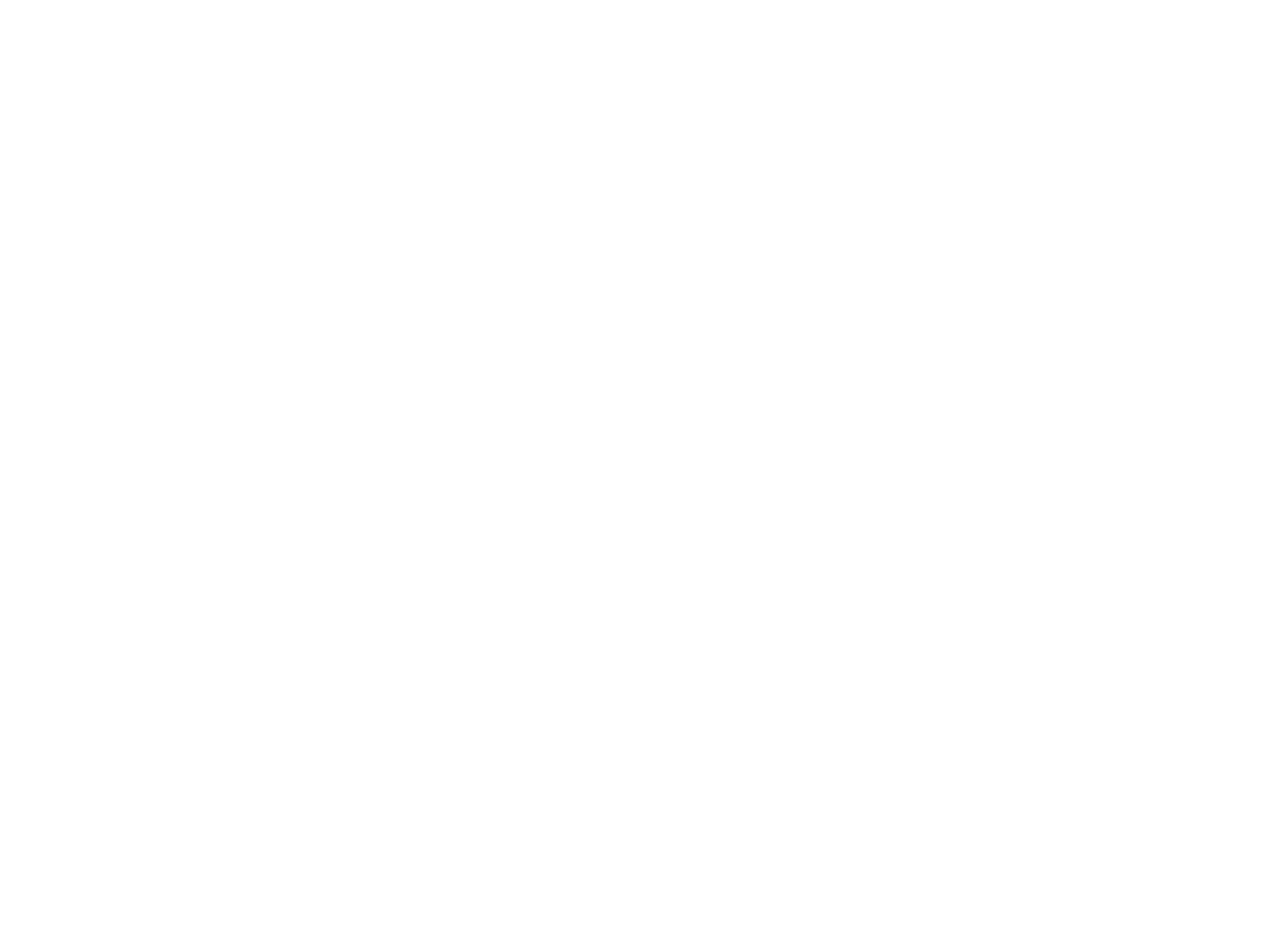¿Quiénes nos creemos las mujeres para hablar del estado que guarda la ley? ¿Para litigar o escribir? ¿Para estudiar Derecho? Estas preguntas desde el más hondo oprobio, se las vienen haciendo los varones responsables de dar clase a las jóvenes estudiantes desde que se nos permitió la entrada a las aulas. En 1892 cuando María Asunción Sandoval entró a la Escuela Nacional de Jurisprudencia, de acuerdo a la biografía elaborada por Lira Alonso, ella fue recibida con gran animadversión: “La profesora Dolores Correa, a través de la revista La Mujer Mexicana, crítica a los profesores que demostraban “su pena por tener que consentir en un absurdo, el de enseñar derecho a una mujer”.
Si en general el acceso a la educación para las mujeres ha sido un camino de obstáculos, el ámbito jurídico persevera en el rencor de sentir una invasión que ha debido de superar al paso de los años. Por el contrario, si quisiéramos resumir en una imagen que tanto espacio ocupan los varones en el Derecho piense en un señor sentado en el transporte urbano con las piernas bien abiertas.
No sólo es que desde el inicio el Derecho se sintió de su propiedad, es que en la norma misma las mujeres éramos objeto, bien jurídico de los varones a quienes desde los albores de la codificación penal se les dispensaba asesinar a sus esposas cuando fueren presa de una emoción violenta.
Tampoco es coincidencia el sesgo machista con el que se toman miles de decisiones legales cada día, la corrupción introyectada en el gremio o la ausencia de ética como característica “innata” a su ejercicio. Si hoy día usted no concibe hasta qué punto el abogado es ciego a su propia misoginia, cuando se pone a opinar como si fuese experto de la violencia que padecen las mujeres, cuando tacha de peligrosas a sus estudiantes o manda callar a sus compañeras, tome en cuenta estas palabras.
De hecho, parte de la enseñanza a las futuras abogadas consiste en insistir en que hablen más alto, esa inseguridadque tienen metida en el cuerpo no es por falta de conocimiento sino por quienes desde fuera ponen en duda su capacidad para aprender. Además, es un seguro de vida, habida cuenta de las expresiones discriminatorias con las cuáles enfrentarán un campo de trabajo siendo menos en número y ganando poco, así lo indica la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de 2016 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía que halló aproximadamente 342 mil profesionistas en esta área donde de cada 100, 62 son hombres y 38 son mujeres.
Por cuanto, a su experiencia como estudiantes, las jóvenes son especialmente vulnerables por el mero hecho de ser mujeres.
En un análisis de 2024, hacía una referencia en torno a los datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021, (ENDIREH) también de INEGI que señaló que el 70.1 % de las mujeres de 15 años y más ha experimentado al menos, una situación de violencia a lo largo de la vida, de las que vivieron agresiones físicas o sexuales en el ámbito escolar y presentaron una queja o denunciaron, 90.2 % lo hizo ante las autoridades escolares.
Reconocer la necesidad de eficacia para atender el fenómeno es dar respuesta a las jóvenes para que en este ámbito donde se desarrolla una parte esencial de su proyecto de vida sea un espacio seguro para ellas y que quienes cometan actos de violencia en su perjuicio sean sometidos a sanciones coherentes en relación con la afectación de tres derechos fundamentales:
1. El derecho a la educación.
2. El derecho a vivir una vida libre de violencia.
3. El derecho de acceder a la justicia.
Si eres mujer y estudias, preguntar a tu escuela si tiene protocolos de este tipo para protegerte tiene una base elemental en los artículos 1, 3 y 4 de la Constitución, artículo 10, 12, 13, 45 fracciones I, II, VI, VIII, IX y XIV de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que mediante la vinculación al artículo 43 de la Ley General de Educación Superior obliga a la adopción de diagnósticos, programas e instrumentos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Caben más cuestionamientos, los protocolos responden a necesidades específicas, para medir su utilidad las propias alumnas pueden revisar situaciones formales, legales y de procedimiento, por ejemplo, ¿Qué tan sencillo es tener acceso como estudiante?, ¿Qué tan extenso es? ¿Se menciona a las mujeres como víctimas específicas? ¿Qué tipos se definen? ¿Hay vinculación con otros ámbitos cuando se superan las capacidades de sanción administrativa? ¿Quién recibe tu queja? ¿Qué se te pide? ¿Te acompañan si quieres denunciar? ¿Cuáles medidas se toman en cuenta para que sigas recibiendo educación?
En este sentido es deseable que en el documento exista un marco coherente con los instrumentos en la materia, pero no una compilación. Estamos ante secuencias detalladas de un proceso de actuación que puntualizan quéhacer ante estas prácticas y así mismo cómo preservar dinámicas de enseñanza donde el poder no se use contra las mujeres de manera abusiva.
Dichas intervenciones no sólo evitan que la libertad de cátedra se comprenda como una dimensión de impunidad sino además brinda a las instituciones parámetros de calidad sobre su profesorado, el principal indicador de la mediocridad de un docente es que sea violento.
Finalmente concebir los protocolos en su potencial de articular estrategias serias, destinadas a combatir la violencia docente, el acoso, el hostigamiento y otras formas más graves de abuso depende de la voluntad de reconocer que la política simbólica que es ahora, sale a deber.
Claudia Espinosa Almaguer