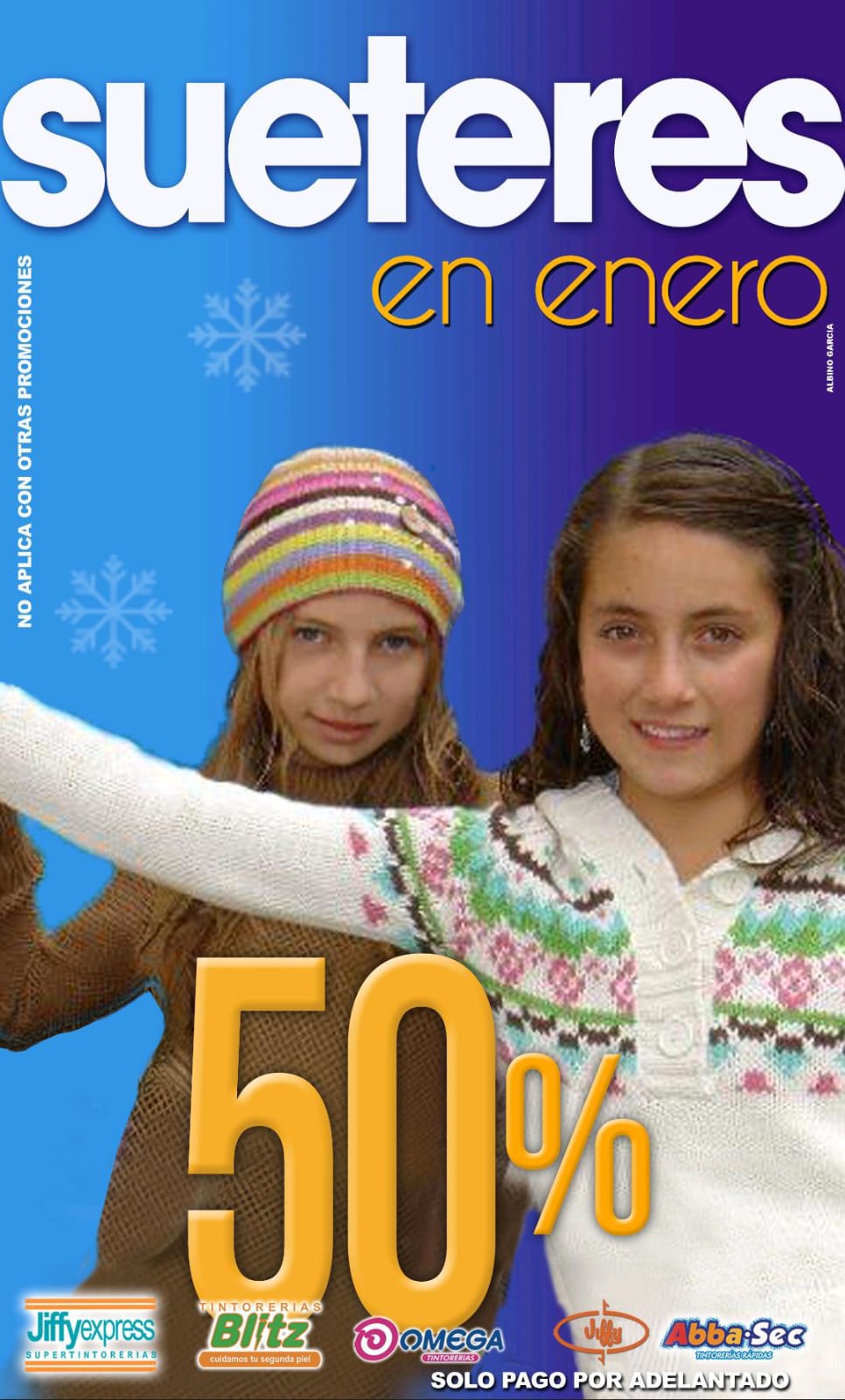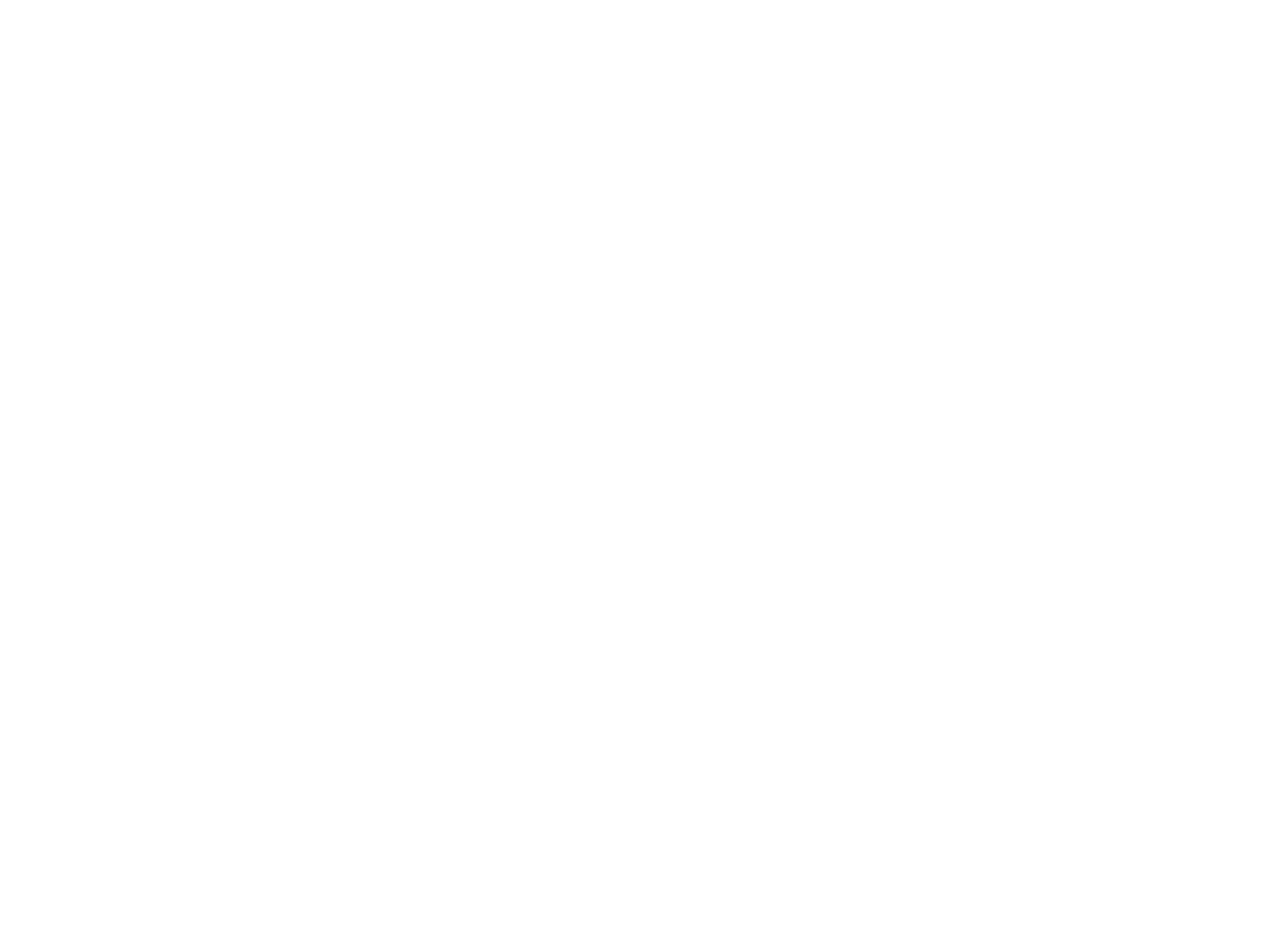LA VERDAD Y EL CAMINO
POR: Aquiles Galán.
“Tu corazón es libre, ten el valor de escucharlo”. – William Wallace.
Esa frase no es un mero adorno literario: fue, el 15 de noviembre, la consigna no escrita de miles de jóvenes que salieron a las calles en distintas ciudades del país. La protesta tuvo rostros distintos —estudiantes, colectivos, madres, jóvenes del campo—, pero un mismo eje: la exigencia de justicia, seguridad y el fin de la impunidad en la vida pública. La movilización, convocada como apartidista por jóvenes de la llamada Generación Z, cobró particular fuerza luego del asesinato del alcalde de Uruapan a inicios de noviembre, episodio que agitó la conversación pública y puso en relieve la violencia que sufren comunidades enteras.
No todo en esta historia es lineal ni homogéneo: mientras millones acudieron con demandas legítimas, el Gobierno planteó otra lectura. Las autoridades han denunciado la existencia de campañas de desinformación y de financiamiento externo que habrían influido en la convocatoria y en la narrativa pública alrededor de la marcha. Esa hipótesis, convive con una evidencia más simple y menos espectacular: el hartazgo es real y acumulado. No hay campaña mediática que explique por sí sola el vacío de confianza y la sensación de abandono que millones de mexicanos sienten día a día.
Me interesa separar dos planos: el diagnóstico y la estrategia. En el diagnóstico hay tres verdades duras que debemos aceptar sin rodeos. Primera: la inseguridad está penetrando la vida cotidiana y golpea con especial salvajismo a regiones y municipios donde la presencia del Estado es frágil. El asesinato de autoridades locales y el temor que obliga a cancelar celebraciones cívicas son síntomas de esa erosión del orden público.
Segunda: la desconfianza en las instituciones no es solo percepción; es resultado de procesos: fallas de procuración de justicia, impunidad reiterada y la sensación —correcta en muchos casos— de que el poder protege intereses y no bienes comunes.
Tercera: las juventudes, lejos de ser un fenómeno mediático pasajero, están entrando en una etapa de conciencia política y social. No marcharon únicamente por el drama puntual; salieron porque perciben consistentemente la degradación de oportunidades: empleo, educación, salud y seguridad.
Si aceptamos ese diagnóstico, la pregunta relevante deja de ser “¿quién convocó?” y pasa a ser “¿qué hacemos con esto?”. Transformar una protesta en un proyecto no ocurre por arte de magia; exige organización estratégica, claridad de demandas y persistencia. Las movilizaciones sirven como chispa, no como plan de gobierno. Si el objetivo es la transformación, la ruta debe incluir —al menos— tres pasos concretos: formular demandas verificables y viables; crear mecanismos ciudadanos de seguimiento; y traducir la presión social en propuestas públicas con rutas técnicas y legales claras.
Una agenda mínima podría enfocarse en: (1) protocolos reales de protección para autoridades y líderes comunitarios; (2) mecanismos de rendición de cuentas que permitan sancionar a servidores públicos responsables de negligencia; (3) programas de inversión territorial para revertir la pérdida de oportunidades en el campo y en los barrios; (4) un plan de atención a la crisis sanitaria y de abasto de medicamentos; y (5) garantías para la libertad de expresión y la protección contra campañas de desinformación —incluyendo investigación independiente sobre las narrativas detectadas en estas semanas. Las demandas deben ser pocas, claras y medibles. Así se mide si una movilización fue efectiva o solo efímera.
Hay que ser cuidadosos con el gesto: convertir la marcha en una bandera contra tal o cual partido sería reducir su potencial. La protesta contemporánea es híbrida: mezcla reclamos sociales con apuestas políticas futuras. Si la juventud aspira a ocupar espacios de decisión —y debe aspirarlo—, necesita formación política, acceso a candidaturas honestas y procesos internos que eviten la cooptación por viejas prácticas. La ética pública no se renueva por decreto; se construye con instituciones transparentes, ciudadanía organizada y sanciones efectivas contra la corrupción.
Finalmente: quienes lideran opinión pública, tienen una responsabilidad adicional. No es suficiente narrar la rabia; debemos proponer caminos. A quienes marchamos: proponernos un manifiesto claro y público, con plazos y responsables. A la sociedad en general: abra puertas a la escucha y al acompañamiento técnico —ONG, universidades, colectivos— para convertir la indignación en políticas. Al Gobierno: que investigue con transparencia y que no reduzca la protesta a un problema de “operaciones” digitales cuando existen demandas reales y sostenidas en el tiempo.
La historia nos coloca ante una encrucijada: permitir que todo vuelva a la indiferencia o usar este impulso para edificar algo distinto. Yo apuesto por lo segundo. No como ingenuidad, sino como apuesta estratégica: por un campo vivo, por juventudes con futuro y por un México donde la honestidad y la eficacia vuelvan a ser la primera condición para gobernar.
Si la marcha del 15 de noviembre fue el sonido del corazón colectivo, ahora viene la tarea de traducir ese latido en política y en obra pública. Escuchar al corazón ya ocurrió; ahora toca escuchar la razón y armar el plan.