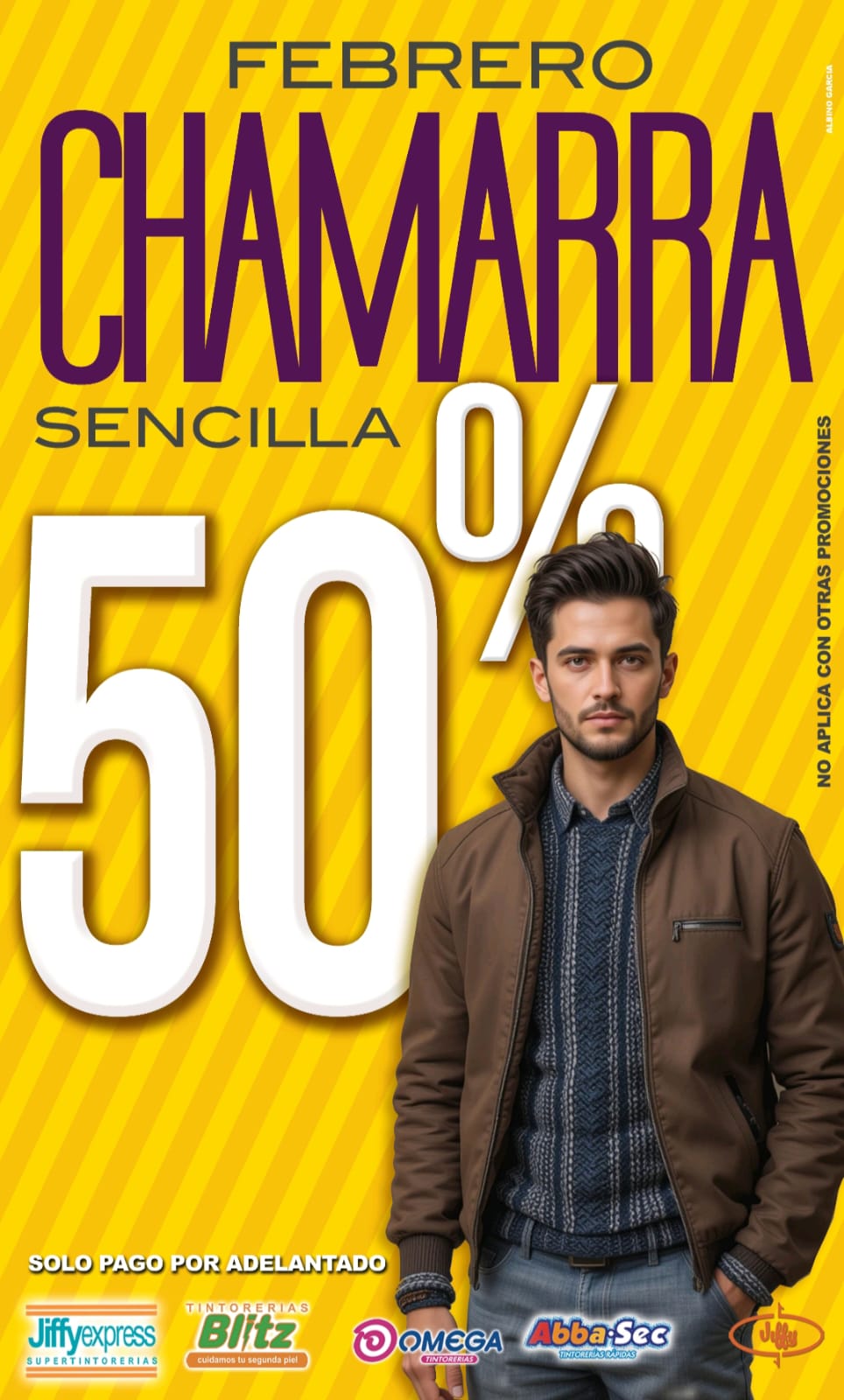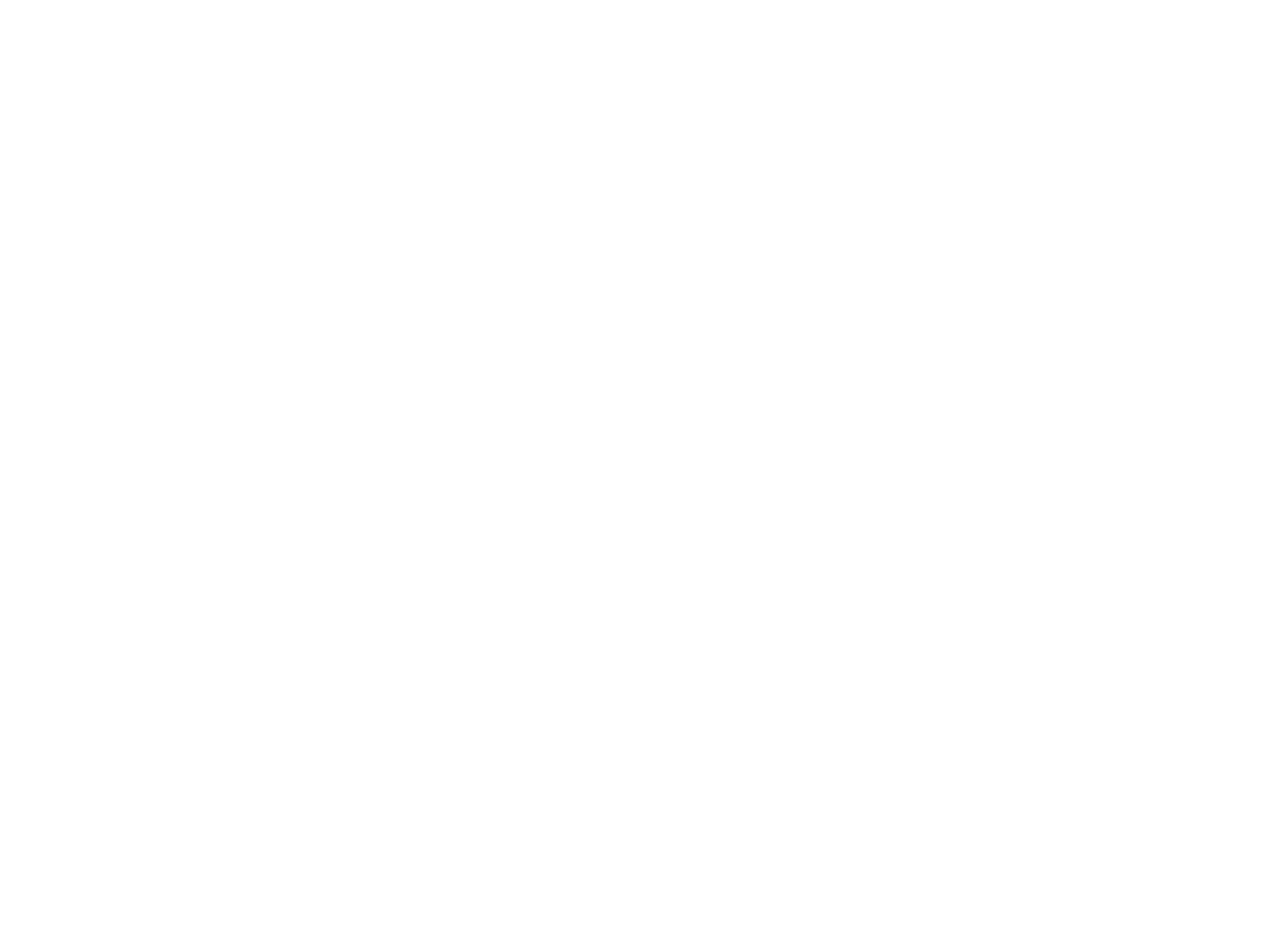El Radar
Por Jesús Aguilar
El acueducto “El Realito” nació para dar certidumbre. Hoy es, más bien, la fuente de una pesadumbre cotidiana que la ciudad paga dos veces: con dinero y con salud.
El alcalde Enrique Galindo lo resumió con crudeza: en 2025 la mitad de los días no ha habido abasto constante y, cuando hay, el agua ha llegado fuera de norma.
Peor aún: la propia operadora desvía el flujo antes de entrar a los tanques municipales para no contaminar la red; la paradoja es que eso deja a barrios enteros sin agua durante días y, cuando sí llega contaminada, obliga a familias a tirar el líquido, lavar aljibes y gastar más.
En lo contractual, el Ayuntamiento paga por agua potabilizada. No por “agua para potabilizar”. Y en lo sanitario, la norma mexicana de agua potable (NOM-127) no es sugerencia: es obligatoria. Si el líquido llega turbio o con parámetros fuera de especificación, se incumple el objeto mismo del servicio.
Lo que dicen los expertos.
1) Ingeniería hidráulica: continuidad y calidad, no una sin la otra.
Hidrólogos coinciden en que operar sistemas como El Realito exige tres cosas que deben medirse y publicarse todos los días:
• Continuidad (horas de servicio),
• Presión mínima en la red, y
• Calidad (turbidez/NTU, cloro residual libre, coliformes, metales, etc.).
Cuando fallan continuidad o presión, se crean depresiones que “jalan” contaminantes a través de microfisuras. Y si la potabilización falla o es inestable, la propia red se daña: se sedimenta, se corroen ductos y se multiplica el costo de mantenimiento. Por eso, dicen, una “solución” que solo cierra válvulas para evitar la entrega fuera de norma no arregla nada: solo traslada el riesgo a la escasez.
2) Salud pública: riesgo difuso, impacto real.
Epidemiólogos advierten que la exposición intermitente a agua turbia o con desinfección insuficiente aumenta la probabilidad de enfermedades gastrointestinales, especialmente en niñas y niños, adultos mayores y personas inmunosuprimidas. La carga económica se traslada a familias (consultas, medicinas, ausencias laborales) y al sistema de salud. La medida elemental es monitoreo público y oportuno y avisos formales a la población ante cualquier desviación.
3) Economía de servicios: estamos pagando más por menos
Economistas del sector agua recuerdan una regla básica: si el proveedor no cumple métricas de cantidad y calidad, debe operar un esquema de pago por desempeño (no 100% fijo). Con bonos/multas proporcionales a continuidad, presión y cumplimiento de la NOM-127, el incentivo cambia. Hoy, con pagos puntuales del municipio por agua “ya potabilizada”, y con cortes y entregas fuera de norma, la ciudad subsidia la ineficiencia.
4) Derecho administrativo y contratos: la transparencia ya no es opcional
Abogados administrativos señalan tres acciones inmediatas compatibles con la ley:
1. Publicar íntegro el contrato, anexos y pólizas;
2. Activar cláusulas de penalidad, rescisión o “step-in” (intervención temporal) si existen, con fundamento y peritajes;
3. Coeprist/ Cofepris y Conagua deben emitir resoluciones técnicas y medidas correctivas vinculantes.
Además, cuando hay pago por un servicio no prestado en los términos pactados, procede responsabilidad patrimonial y reintegros.
5) Gobernanza del agua: supervisión independiente
Especialistas en gobernanza recomiendan incorporar un peritaje independiente (IMTA, UNAM, IPN u otra instancia acreditada) sobre tres frentes: estado físico del acueducto, estabilidad de la planta potabilizadora y calidad del agua en distintos puntos de la red. Ese informe debe ser público, técnico y comprensible.
La cuenta invisible que ya pagamos
• Hogares: compra de garrafón, filtros, cloro, lavado de tinacos, tiempo perdido, consultas médicas.
• Comercios: paros, mermas, equipos de tratamiento improvisados.
• Gobierno: pipas de emergencia, atención sanitaria por enfermedades hídricas, mantenimiento extraordinario de red.
El resultado: millones al año en costos evitables por una operación inestable.
La promesa incumplida
El Presidente prometió sancionar a la empresa operadora si persistían los incumplimientos. Persisten. Ese compromiso debe traducirse en hechos verificables: multas efectivas, retención de pagos por desempeño deficiente, intervención técnica y, si procede, reestructuración o rescisión ordenada del esquema.
Exhorto a la exigencia ciudadana (10 acciones concretas)
1. Transparencia diaria: tablero público con continuidad, presión y calidad por zona (turbidez, cloro, coliformes, metales).
2. Peritaje independiente y publicación del diagnóstico completo del sistema (presa–planta–acueducto–red).
3. Pago condicionado a desempeño: al menos 20–30% variable ligado a metas mensuales de continuidad y NOM-127.
4. Penalidades automáticas por día y por zona sin servicio o con agua fuera de norma; destino de esas multas a un fondo ciudadano para pipas, filtros comunitarios y lavado de aljibes en colonias afectadas.
5. Aviso sanitario obligatorio (tipo semáforo) cuando el agua no sea apta: qué riesgos hay y qué hacer en casa.
6. Plan de contingencia con horarios y rutas de pipas verificables en tiempo real; priorizar escuelas, hospitales y asilos.
7. Comités de vigilancia vecinal con acceso a muestreos acompañados por laboratorios acreditados (EMA) y actas públicas.
8. Auditoría financiera: revisión de pagos, compensaciones, seguros y garantías del contrato; publicación de resultados y responsabilidades.
9. Ruta legal clara: plazos y responsables para sancionar, exigir reintegros y, en su caso, intervenir la operación.
10. Mesa técnica abierta con universidades locales y nacionales para construir un plan B: reducción de pérdidas físicas en la red, fuentes alternas, potabilización modular y gestión de demanda.
Del discurso a la ejecución
El agua limpia no es un favor: es un derecho humano y un servicio público que se paga puntualmente. Si “El Realito” no garantiza continuidad y potabilidad, la autoridad debe hacer valer el contrato y la ley; y la ciudad, organizada, debe exigir medidas verificablescada semana. Publicar datos, aplicar penalidades, condicionar pagos y abrir la operación al escrutinio técnico no son decisiones políticas: son obligaciones.
¿Qué pueden decir objetivamente y en una sincronía adecuada las dos autoridades que tendrían que coordinarse para resolver el tema?