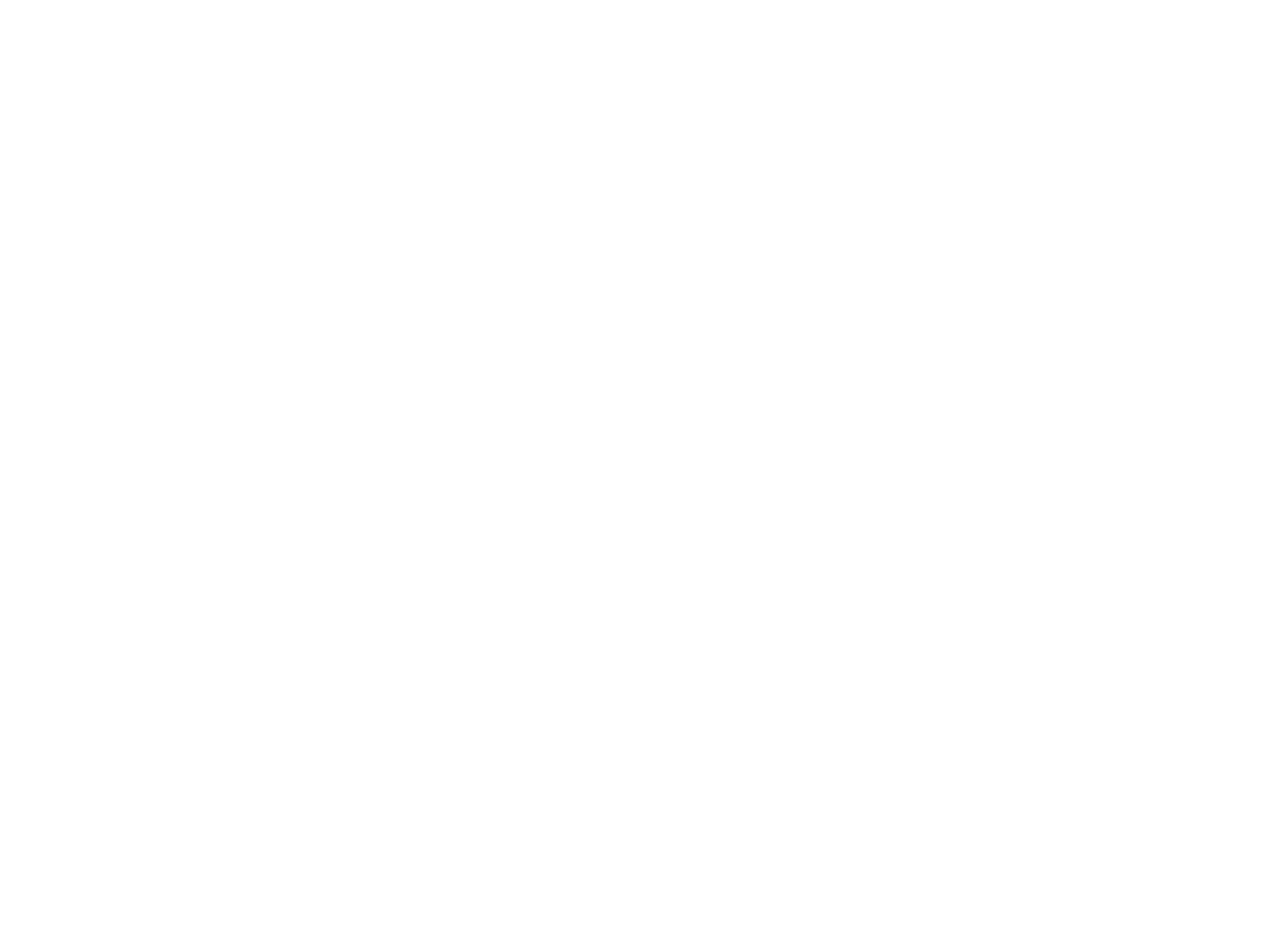El reino de Bigas Luna era el de la recreación de la patología social vía cinematográfica, en donde el desparpajo y la sobrada ironía están puestas al servicio de la exploración del kitsch.
México • De Tarragona no sabía absolutamente nada más allá de que era el pueblo natal la dueña del bar, La Pruden, donde se reunían un montón de sinvergüenzas de toda índole a planear sus fechorías, en la exitosa serie televisiva, Los ladrones van a la oficina, donde transitaron en los papeles protagónicos maestros de la talla de Fernando Fernán Gómez y Manuel Alexandre. Luego se supo que en realidad todo pasa en Tarragona: ahí se instaló una de las células más importantes de la conspiración terrorista que culminó con el atentado a las Torres Gemelas, además de tener un imán para los desastres pues cuando no se descarrilan trenes o colisionan entre sí, explotan cosas por todos lados de forma atemorizante y estentórea.
Ahora, también en Tarragona, fallece el gran contramaestre del cine erótico-folclórico-mágico-pansexual, Juan José Bigas Luna, el director de los huevos de ogro.
Bigas Luna como James Bond, nunca dijo nunca jamás. Así que pasaba de las densas indigestiones de su opíparos filmes, como esa densa paella de grasiento marisco humano llamada Jamón Jamón (1992), a la continúa y ardua confección del monumento al español naco, pero posmoderno.
Si Pedro Almodóvar tenía en Antonio Banderas a su actor-fetiche, Juan José Bigas Luna pose tenía a su Javier Bardem. El había sido proxeneta dominatrix gay en Las edades de Lulú (la deconstrucción de la inocencia extraviada en la desgarbada periferia de la Movida madrileña, inspirada en la falocrática novela de Almudena Grandes); fue campeón del humorismo perro, tragaldabas y patibulario en Jamón Jamón (allí donde los pechos de Penélope Cruz olían a chorizo y a patatas) ataviado cual Julio Iglesias de chiringuito cantando en el karaoke aquello de “por el amor de una mujer/ perdí todo sin querer/ lo más hermoso de mi vida…”
Con su incisiva grandilocuencia, Bigas Luna hurgó en los barros, espinillas y acné (¡qué culero se ve!) de la sociedad española en los tiempos de ese encantador de serpientes, Felipe González y el PSOE. Era la abominación y la nostalgia del barrio bravo en el rancio abolengo del naquerío, más allá de la gauche divine, el red set y la burguesía monárquica con infantas incluidas.
Hay que tener cuidado con lo que se desea, porque se puede cumplir. Esto lo sabía Bigas Luna, por eso sus criaturas cuajadas de besos convexos se aferran al lirismo cómico-lírico-trágico-wanabe porque no sabe cuando Dios, ese voyeurista, va a reírse de sus planes y apetitos, siempre en el ejercicio de una animalidad que se recicla.
España era un hervidero de metáforas. Con la muerte de Franco y las estampidas alucinadas de esa orgía de simbolismos llamado destape, no hubo rincón en donde los churumbeles no fueran objeto de metamorfosis posmoderna y las majas no pergeñaran zapateados a ritmos de Mecano. La paella fue condimentada con salsa catsup y caviar, el vino tinto hubo que combinarlo con coca cola y la mojigatería pasó de moda para que el libertinaje levantara al cunnilingus y a la felación como territorios de placer y no como métodos de control de natalicios.
Y allí estuvo siempre Bigas Lunas: era la otra España, que no olía a caña, tabaco o brea, era la cachonda y coagulada Bilbao, hija de la marginación y la carnalidad, abismada en el exceso y la masacre de sincretismo. Puta y mártir. Era Bámbola cuyas nalgas eran el destino manifiesto de una patria urgida de emociones occidentales; ejemplo de irreverencia y temeridad frente al archipiélago de la decadencia cultural y sexosa. Era Lulú, conmovida por las regurgitaciones del falo, adicta a los triángulos con sodomitas, atribulada clasemediera convertida en guía de turistas en los submundos donde reina la sordidez. Era Lola la proletaria, víctima de una modernidad engañosa y canalla. O Didi, la actriz que quiere conquistar Hollywood como Melanie Grifith se ligó a Antonio Banderas…
El reino de Bigas Luna era el de la recreación de la patología social vía cinematográfica, en donde el desparpajo y la sobrada ironía están puestas al servicio de la exploración del kitsch en todos los ámbitos de la vida cotidiana con embarradas de softporno.
Y es que don Juuanjo le apetecían los festines de carnes frías, embutidos lúbricos, espesos recovecos porcinos, condimentadas dietas en donde el aguayón y las criadillas son representaciones del deseo, la voluntad del naquerío, los cultos al melodrama gachupín.
Pero hubo un día en que Bigas Luna se traicionó a sí mismo y filmó una maravilla, La camarera del Titanic, elogio de la mentira como una de las bellas artes, con una diosa incólume: Aitana Sánchez Gijón.
Aquí abandona toda soberbia, hace de lado su vocación esperpéntica, de exacerbaciones visuales y provocaciones morales, para volver al origen del oficio del filmaker: contar historias capaces de conmover antes que escandalizar.
El título de la cinta, La camarera del Titánic, es en sí una provocación y al mismo tiempo una burla: Bigas Luna se trepa en la cresta de la ola sintética del filme de Cameron, pero introduce elementos de sensibilidad y cultura que nunca conoció el show de Leonardo di Caprio.
La camarera del Titánic es, antes que otra cosa, el reconocimiento de una verdad fundamental: que la materia prima de la literatura es la mentira. Todo ejercicio de ficción lleva en su interior el germen de la mentira que desafía de manera guerrillera al imperio insolente de la verdad.
El protagonista es un joven obrero francés de una mina de carbón que gana un concurso organizado por el dueño de la empresa. El premio no es ni un ascenso ni un aumento: es un viaje a Inglaterra para presenciar el histórico evento de la partida del Titánic, orgullo de los siete mares, el insumergible cazador de icebergs.
El joven va sin grandes entusiasmos, pero durante la primera noche una mujer toca a su puerta: es la bellísima Aitana que alega ser una camarera que zarpará en el portentoso barco y sólo pide una noche en la habitación porque no tiene dinero para el hotel. El muchacho, aturdido, sólo acierta a compartir el cuarto con aquella súbita beldad.
En realidad no ocurre nada entre ellos más allá de un poco de excitación y algunos suspiros. A la mañana siguiente la chica no está y él sólo la ve tomarse una foto y desaparecer en las entrañas del barco. Él compra la foto y se regresa a su pueblo para devenir en working class heroe: todos esperan de él grandes aventuras y se ve obligado a inventárselas. Así, aquel encuentro inocente se convierte en una verdadera orgía de sensualidad, pasión y virilidad. Es tal su fama que el tipo debe viajar de pueblo en pueblo contando aquellos relatos que cada vez son más subidos de tono, inverosímiles pero igualmente fascinantes.
Bigas Luna centra su historia en esa verbalización (que luego tornará visual) de las mentiras de su personaje. Y todo está tan bien contado, con juegos retóricos, metáforas e ilustrado con tal puntualidad fílmica, que al espectador no le queda más remedio que rendirle culto al maestro y a ver con sospecha a la verdad, ese concepto tan sobrevalorado.
Muerto Bigas Luna, nos queda una certeza: siempre nos quedará Tarragona, donde ladran la teta y la luna.
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/8aba6b4533bde5b477603fdb65cba71f