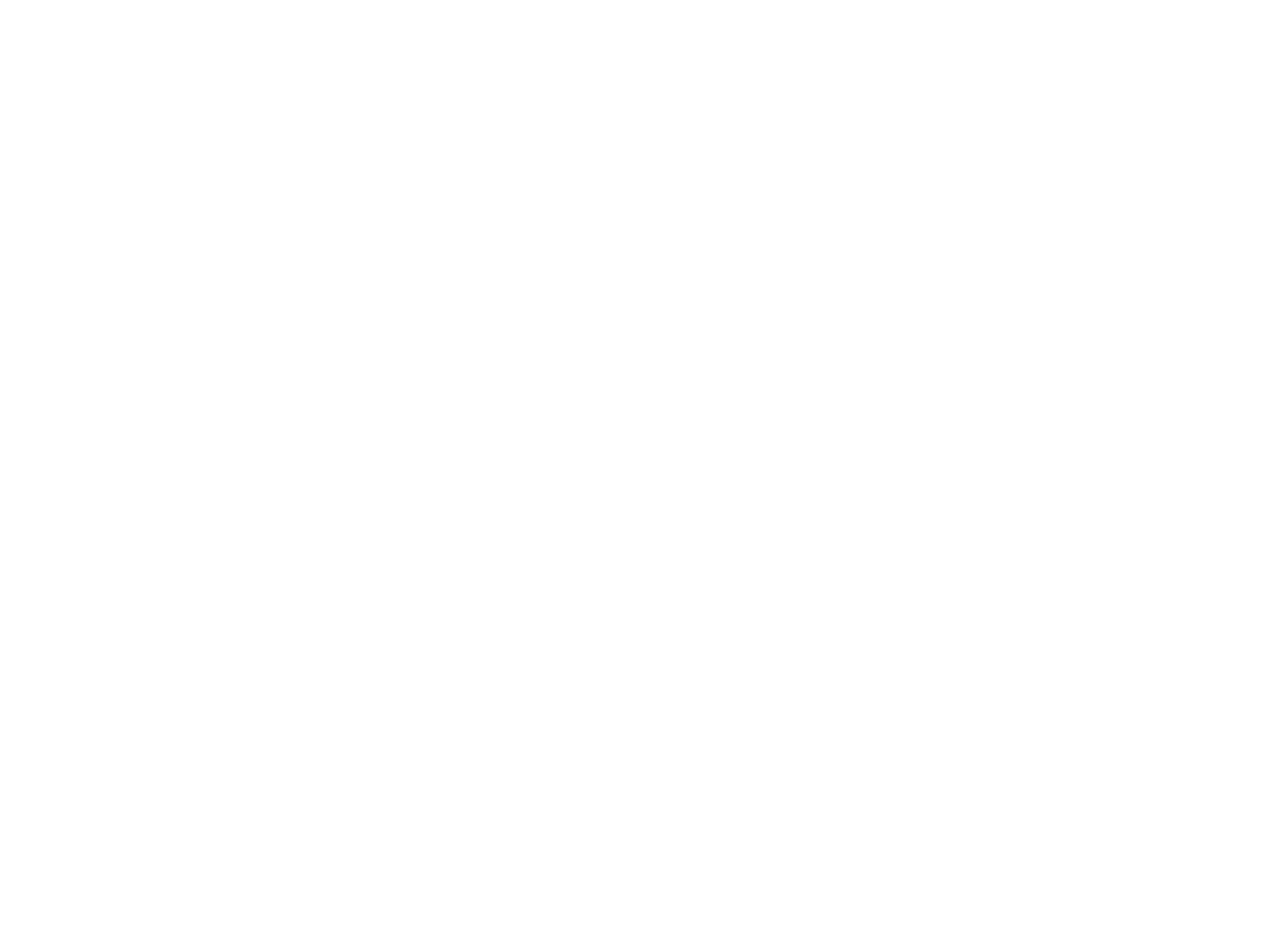La última vez que Ana Marina López supo de su marido, el migrante guatemalteco de 51 años dijo a su familia que había sido detenido por agentes mexicanos de migración en la frontera entre México y Estados Unidos.
Eso fue dos días antes de que un incendio en un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez se cobrara al menos 39 vidas y dejara más de dos docenas de heridos.
Su nombre apareció más tarde en una lista del gobierno de víctimas del fuego, que no especificaba si estaba entre los muertos o los hospitalizados. Eso ha dejado a López y sus hija, en su pequeña localidad de Guatemala, aferradas a la esperanza de que pueda seguir vivo.
Y no son las únicas.
Mientras las imágenes del devastador incendio acaparaban los noticieros y medios sociales, familias repartidas por América sufren la agonía de esperar noticias de sus seres queridos. El dolor y la incertidumbre de los familiares subraya cómo los efectos de la migración se extienden mucho más allá de las personas que se embarcan en el peligroso viaje al norte, tocando las vidas de gente en toda la región.
En Juárez, México, una mujer venezolana esperaba noticias de su hermano, sedado e intubado en un hospital. En Honduras, varias familias vieron conmocionadas los videos de guardias que huían de la creciente humareda y las llamas en el centro migratorio.
Y en Guatemala, López sostenía una fotografía de su esposo con un sombrero vaquero, sin saber si estaba vivo o muerto.
“No puede pasar así. Ellos son personas, son humanos”, dijo. “Yo lo que pido es justicia, que ellos no son animales para que los traten así”.
Se sabía poco sobre la causa del incendio del lunes, y las autoridades investigaban a ocho personas, incluido un migrante, que podrían haberlo iniciado.
Cuando el esposo de López, Bacilio Sutuj Saravia, salió en su viaje al norte a mediados de marzo, le dijo que iría a México por turismo. Sutuj, que gestionaba un pequeño negocio de transportes con dos camionetas, espero hasta estar en México para decirle que su intención era cruzar a Estados Unidos para ver a su hija y dos hijos.
Sin embargo, nunca tuvo la oportunidad. Al bajar de un autobús el sábado en la estación de Ciudad Juárez, agentes de inmigración le detuvieron.
López se enteró del incendio por los reportes en televisión. Sus hijos no habían podido contactar con Sutuj tras una breve llamada el sábado diciendo que le habían atrapado.
“Que estén las autoridades allí vigilándolos y cuidándolos, no que los dejen encerrados y huyan y (los dejen) calcinando, eso sí me duele”, lamentó López.
En las montañas salpicadas de plantaciones de café en el oeste de Honduras, tres familias horrorizadas por el video de las cámaras de seguridad esperan confirmación sobre el destino de sus hijos. Los tres amigos salieron juntos hacia Estados Unidos desde su pequeña localidad de Protección. Como muchos en esa zona rural, los hombres esperaban trabajar y enviar dinero para mantener a sus familias.
Conocieron a un contrabandista en San Pedro Sula, un importante punto de salida en el norte de Honduras, que les llevó a México.
El martes, los nombres de los tres hombres –Dikson Aron Córdova, Edin Josue Umaña y Jesús Adony Alvarado– estaban en la lista de víctimas, sin detalles sobre si seguían con vida.
“Es duro, pues estos golpes, no son insoportables, aunque uno quiere ser fuerte”, dijo José Córdova Ramos, padre de Córdova, de 30 años. Las familias esperaban a recibir noticias, señaló.
Su preocupación se veía acompañada de indignación al ver cómo los guardias corrieron de las llamas y el denso humo que envolvía con rapidez a los migrantes.
Otro padre encadenaba las preguntas. ¿Quién inició el fuego? ¿Cómo consiguieron algo que prendiera? ¿Acaso un guardia le dio un encendedor a alguien que estaba dentro?
“Ellos no quisieron hacer nada”, dijo José Córdova de los guardias.
En Ciudad Juárez, junto a la frontera con Estados Unidas, Stefany Arango Morillo, estudiante de enfermería de 25 años, se quedó con el mismo nudo en el estómago.
Ella y su hermano Stefan Arango Morillo, ambos padres solteros, emigraron en febrero desde su ciudad en el norte de Venezuela, Maracaibo, dejando con su madre a tres niños pequeños entre los dos, con la esperanza de pedir asilo en Estados Unidos.
Los hermanos se sumaron al creciente número de venezolanos que pone rumbo a Estados Unidos y cruzaron siete países en un mes hasta llegar a la ciudad fronteriza mexicana.
Juntos, cada día trataron sin éxito de registrarse en una app para pedir una cita y solicitar asilo en Estados Unidos.
Pero su viaje tuvo un abrupto final el lunes, cuando Stefan fue detenido por las autoridades mexicanas de inmigración y encerrado en el centro que horas más tarde se convertiría en un infierno.
Stefany buscó con desesperación a su hermano de 32 años, temiendo lo peor cuando recibió un mensaje de texto de su celular desde un hospital privado. Estaba vivo, pero sus lesiones por la inhalación de humo le hacía casi imposible hablar.
En el hospital, la salud de Stefan empeoró y el hombre, que aspira a ser profesor de educación física, fue trasladado a la sala de urgencias del hospital con un brote de tos.
Horas más tarde, su hermana se abrió paso en el abarrotado hospital y le dio un beso en la frente poco antes de que le sedaran e intubaran.
“Es muy juguetón, tiene su carácter fuerte”, dijo.
En la sala de espera del hospital, ella lloraba mientras llamaba a su familia en Venezuela para dar la noticias. Pero mientras esperaba, se aferra a la esperanza de poder llevarle de vuelta a casa.
“Esta es como una lección de vida”, dijo Stefany. “Y créame que sé que tengo fe de que mi hermano va a salir de allí y además seguir luchando por nuestro sueño”.
El Financiero