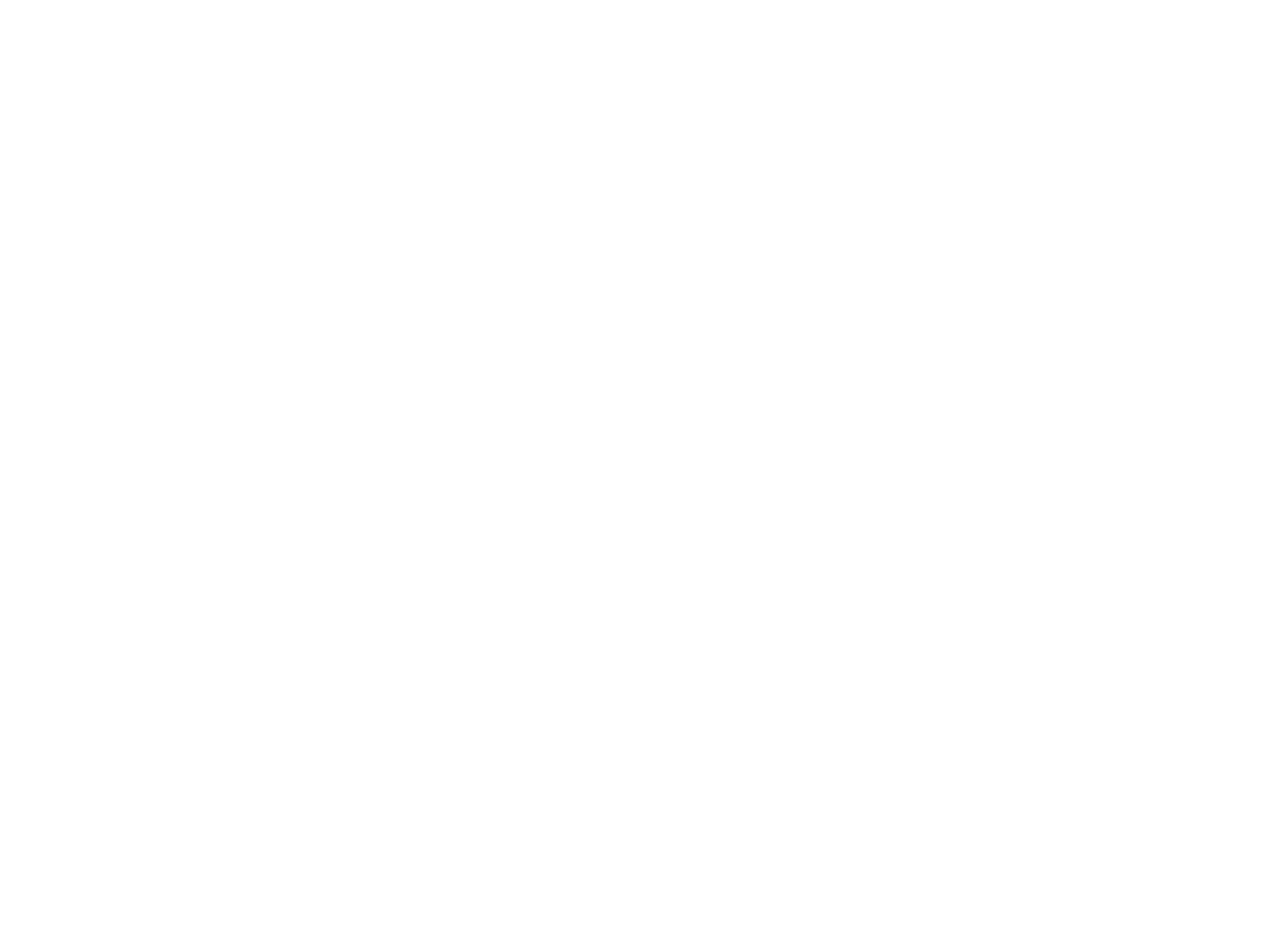—El problema no es mi cuerpo, ni tampoco la enfermedad —dice la señora Herlinda Pizano Ramírez restregándose las lágrimas del rostro—. El problema, m’hijo, está aquí —se golpea el pecho con el puño cerrado—, en la enorme losa que llevo cargando desde que desapareció mi hija.
Herlinda, de un metro 50 de estatura, piernas muy flaquitas, cadera algo desviada, y con una protuberancia en su hombro izquierdo, nació hace 52 años con un tipo de esclerosis; una enfermedad crónico-degenerativa que, junto con las barreras de su entorno, ha derivado en una discapacidad motriz que la hace caminar encorvada y ladeada.
Aunque nada la detiene, asegura la mujer, que toma un rastrillo que es más alto que ella y se pone a rascar la tierra con la única protección de un paliacate de tela blanco que le cubre la frente del fuerte sol de la mañana.
—Gracias a mi Dios, la enfermedad no me ha impedido hacer lo que hacen todas las demás compañeras —insiste.
A continuación, la veracruzana pasea la mirada por la veintena de mujeres que la rodean y que, como ella, también cortan ramas y maleza con machetes, se pasan piedras haciendo una cadena, y pican la tierra con palas y azadones.
Esas mujeres forman parte del Colectivo Familias Desaparecidos Córdoba-Veracruz. Y junto a ellas, explica Herlinda, busca respuestas en Veracruz, donde hay casi 1 mil 500 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de hasta 29 años que siguen desaparecidos en la actualidad, y otros 105 que ya fueron encontrados muertos, según datos oficiales de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Karen Cristel Pizano, de 27 años e hija de Herlinda, es una de esas jóvenes cuyo caso continúa sin resolverse: ella desapareció en febrero de 2020 en Cuitláhuac, un pequeño municipio cañero de 25 mil habitantes ubicado a unos 40 kilómetros de Orizaba, en la zona centro de Veracruz.
Precisamente, la mujer está ahora en una zona serrana muy próxima a Orizaba, en las inmediaciones de Río Blanco. Hasta aquí llegó a las nueves y media de la mañana del 6 de marzo con sus compañeras en un convoy fuertemente protegido por soldados y Guardia Nacional, luego de recorrer un camino de terracería rodeado de vastas llanuras fértiles que conduce hasta la puerta herrumbrosa del ‘Rancho Cali’, un predio de unas diez hectáreas.
En el interior del terreno, al final de un sendero formado por dos hileras de palmeras que se agitan y se estremecen con el viento, muy cerca de un cerro cuya cima permanece oculta por la densa neblina, se levanta solitario un viejo caserón que hasta hace unos cinco años era utilizado por Los Zetas como ‘casa de exterminio’: en su interior, en las laberínticas habitaciones en las que ya no hay puertas ni ventanas, los sicarios martirizaban a sus víctimas colgándolas de las paredes con ganchos y cadenas de hierro, para luego desmembrarlas con hachas, sierras y machetes.
En 2017, el Colectivo Familias Desaparecidos Córdoba-Orizaba, que lidera la activista Araceli Salcedo, madre de Fernanda Rubí, desaparecida por Los Zetas hace 10 años en una discoteca de Orizaba, ya estuvo en esta ‘casa del terror’.



En aquel entonces, el Colectivo localizó varias fosas clandestinas con ocho cuerpos. Y ahora, tras lograr que les concedieran otro permiso de cateo, las mujeres accedieron de nuevo al caserón abandonado para realizar nuevas búsquedas en coordinación con un nutrido equipo de policía ministerial de búsqueda de personas integrado por la fiscal de desaparecidos, servicios periciales, personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz, así como elementos de la Fiscalía General de la República adscritos al servicio de escoltas; autoridades con las que, a base de trabajo, las madres del Colectivo aseguran que han ido tejiendo una relación de confianza y compromiso para sumarlos a su causa.
Por el momento, a unos días de que reiniciaran las labores de rastreo, no se han descubierto nuevas fosas, aunque sí múltiples “anomalías” e indicios de que en las caballerizas y en los alrededores del caserón pudieran haber más cadáveres de los hallados hace cinco años.
A unos pasos del sendero que marca la entrada al ‘rancho Zeta’, doña Herlinda dice bajo la reconfortante sombra de una palmera que el próximo 10 de mayo cumplirá un año en el Colectivo de la señora Araceli, luego de asistir a una marcha en Orizaba y decidir que tenía que hacer algo más que esperar a que la Fiscalía la llamase con noticias. Aunque esta es la primera vez que se atreve a hacer búsqueda en terreno, murmura con una sonrisa temblorosa. Y eso, lanza un suspiro, la tiene especialmente nerviosa esta mañana, pues, como el resto de madres que están aquí, busca respuestas sobre el paradero de su hija, pero la posibilidad de encontrarlas dos metros bajo tierra le genera pánico.
—Yo, la verdad, siento que mi hija no está muerta. Así lo siento en mi corazón.
Tras la sentencia, a Herlinda se le quiebra la voz y por las mejillas de tez morena comienzan a resbalar dos lágrimas que se enjuga con el dorso de la mano.
—Mi esposo dice que veo muchas telenovelas —ríe súbitamente con la ocurrencia—. Y pues sí, tal vez vea muchas telenovelas. Pero yo siento muy adentro de mí —se golpea de nuevo el pecho— que mi hija no está aquí enterrada. Que esas personas que se la llevaron la tienen por ahí trabajando. Que ella está viva.
La veracruzana se aferra a ese sentimiento con devoción y fe en Dios. Aunque, acto seguido, mira a su alrededor, observa las estructuras ya desnudas de techos y paredes de las caballerizas y del ‘narco-caserón’ abandonado, y como el resto de madres buscadoras dice que no puede evitar “hacerse ideas” del martirio que aquí, “en este lugar horrible”, pudieron haber sufrido sus seres queridos.
Ante estos pensamientos recurrentes, la mujer baja compungida la mirada al suelo arcilloso donde posa sus pies menudos, y tras unos segundos de reflexión murmura que sí, que quizá tengan razón quienes le dicen que busque ayuda psicológica para tratar de procesar este calvario que lleva arrastrando desde hace tres años, cuando Karen Cristel desapareció de la estética donde trabajaba, justo el mismo día, además, que murió su madre; el otro gran pilar de su vida.
Por eso, con ambas manos aferradas al palo del rastrillo, la mujer vuelve a insistir con el gesto exhausto que ante todo lo que ha tenido que enfrentar en la vida, su dificultad para caminar es lo de menos en estos momentos.
La menor de sus preocupaciones.
“¿Dónde está mi hija?”
“Señor, agiliza nuestros sentidos para que encontremos a quienes estamos buscando. Sabes que hay buenas intenciones en nuestros corazones. Danos fuerza”.
Tomadas de la mano y formando un círculo en cuyo interior dejaron prendida una vela, la veintena de mujeres y ocho hombres del Colectivo que vinieron al Rancho Cali pasan a pronunciar, uno a uno, los nombres y apellidos de los hijos, hijas, hermanos y familiares que están buscando.
Acto seguido, en mitad de un silencio que solo interrumpe el ‘rugido’ lejano del viejo ferrocarril conocido como ‘La Bestia’, se da por finalizado el ritual con el que piden por las más de 100 mil personas que están desaparecidas en México.
“Porque la lucha por un hijo no termina y una madre nunca olvida”, gritan al unísono, y acto seguido el Colectivo se esparce por el predio. Unas mujeres toman palas y rastrillos y se van a una zona próxima a las caballerizas para limpiar el suelo de piedras y preparar así el terreno a los peritos forenses. Y otras, con azadones y machetes, se van a otra zona del predio para limpiarlo de maleza.
Ya algo más serena tras el ritual y recompuesta por la corriente de aire fresco que baja de los cerros que rodean el ‘narcorrancho’ Cali, Herlinda Pizano retoma la plática para explicar que hace tres años “todo se le juntó”. Su madre, que llevaba ya seis años luchando contra el cáncer, no aguantó más la enfermedad y murió. Y su hija Karen, el 15 de febrero de 2020, fue a trabajar al pequeño localito en Cuitláhuac donde había puesto una estética y no regresó a casa.
La veracruzana cuenta que ese día, como a las 12 del mediodía, todavía alcanzó a ver a Karen. Había salido a comprar un tanque de oxígeno para su madre, que ya agonizaba, y al cruzarse con su hija en la calle le avisó que tenían que estar preparadas porque temía un desenlace inminente, como sucedió. Karen, compungida, le respondió que no se preocupara, que estarían bien, y se despidió porque tenía “harta chamba” en la estética.
A partir de aquí, todo se vuelve confuso. Al parecer, Karen Cristel recibió una misteriosa llamada telefónica después de encontrarse con su madre en la calle, según contó un amigo que estaba en la estética. La joven se disculpó con la clientela, cerró el local, bajó la persiana y se marchó.
—Una maestra que le vendía productos de belleza me dijo que ese día, en la mañana, mi hija todavía fue a comprarle unas cosas, y que la había notado muy nerviosa —explica Herlinda—. Y otro muchacho nos dijo que se la encontró en la calle ese día y que mi hija le pidió ‘raid’ al campo deportivo de Cuitláhuac. Y eso es todo lo que sabemos.
En la noche del 15, la madre de Herlinda fallece. Las llamadas al celular de Karen se multiplican, todas sin respuesta. Al día siguiente, muy temprano, Herlinda y su marido se dirigen a la estética tras pasar la noche en vela. Le piden al dueño del local que abra la persiana metálica con la esperanza de que su hija “hubiera agarrado la parranda” y estuviera en su interior durmiendo. No solía hacer eso, pero en los últimos tiempos habían notado “un cambio de actitud” en la joven: se había vuelto violenta tras un cambio de amistades, y las drogas le habían generado una adicción, por lo que fue internada en un anexo por un tiempo.
Las horas comienzan a pasar rápido y Karen no aparece. Tampoco contesta las insistentes llamadas ni los whatsapps. Los nervios y el pánico de sus padres por un posible secuestro se desatan, máxime teniendo en cuenta que la zona centro de Veracruz, en la región de Córdoba-Orizaba y municipios aledaños, como Tezonapa, Yanga o el propio Cuitláhuac, son “zonas calientes” de operación del Cártel Jalisco Nueva Generación —y antes de Los Zetas— y de desapariciones. De hecho, Herlinda dice que en su comunidad “ha habido muchos casos” como el de su hija, y que ya antes de que Karen desapareciera un amigo también fue localizado “degollado” en una fosa clandestina.
Finalmente, el 16 de febrero, Herlinda entierra a su madre, y de inmediato empieza su otro calvario sin tiempo para recibir las condolencias de amigos y familiares, ni para digerir el dolor por la pérdida.
—Enterré a mi mamá y a los que vinieron desde México les tuve que decir: ‘muchas gracias por venir, pero ahora me tengo que dedicar a mi hija’. Y me fui a buscarla.
Tres años después, nadie se comunicó por teléfono para pedir un rescate, ni para darles una pista, por pequeña que sea. Mientras que las autoridades ministeriales tampoco han conseguido respuestas sobre Karen Cristel, que dejó una niña de cuatro años que acaba de cumplir los siete.
Ante el silencio como respuesta, Herlinda dice que el Colectivo de madres buscadoras, a las que se siente hermanada por un mismo dolor, y las piernas y brazos con los que rasca la tierra, son los últimos recursos a los que se aferra para encontrar a su hija mientras la salud y las fuerzas se lo permitan.
—Ay no… si vieras cuánto me ha costado —vuelve a romper en llanto la mujer, que con una tristeza infinita mira hacia el cielo desnudo de nubes, y le pregunta una y otra vez: “¿pero qué he hecho yo? ¿Qué hice mal, Dios mío, para vivir esta pesadilla? ¿Dónde está mi hija?”.
Animal Político