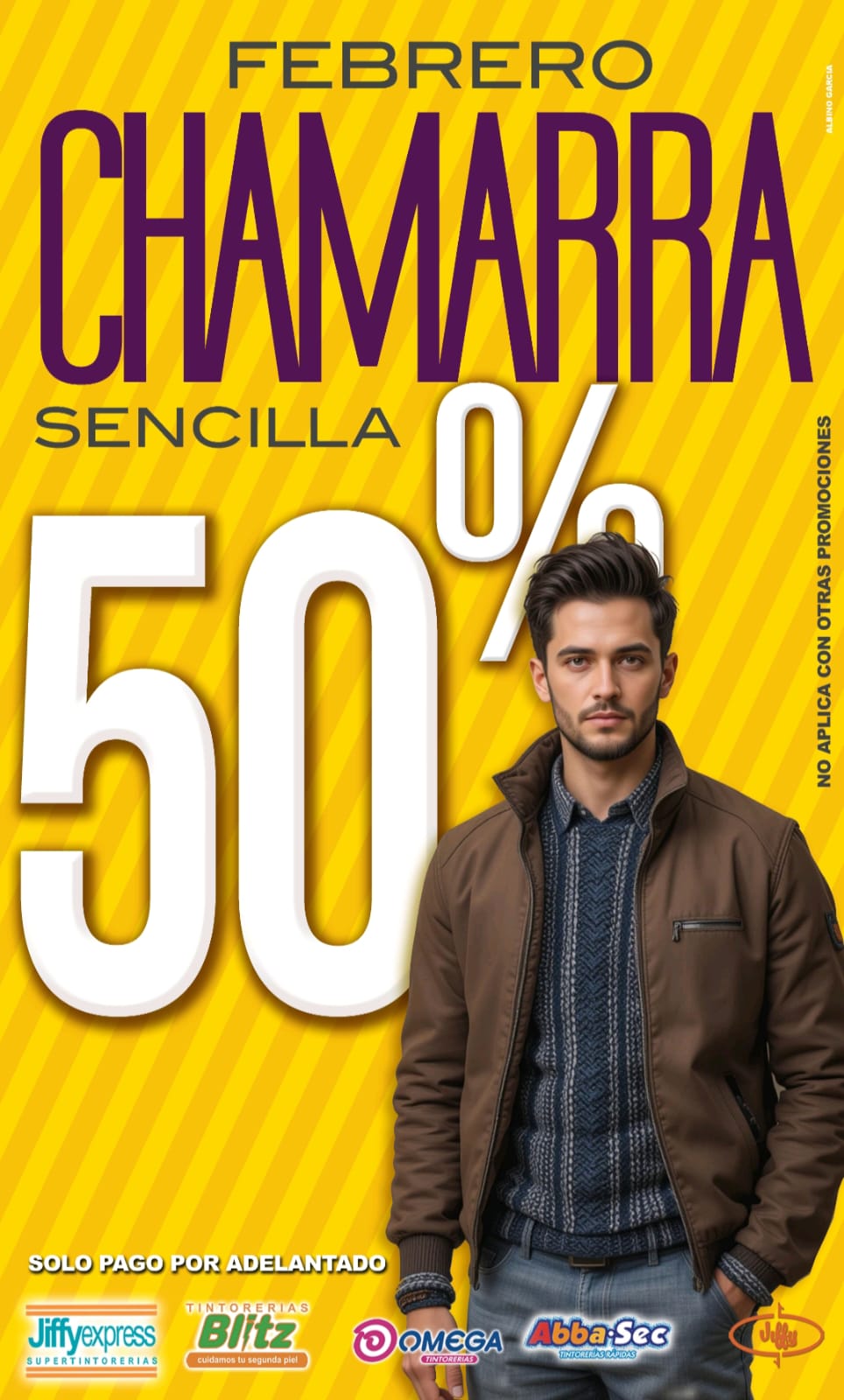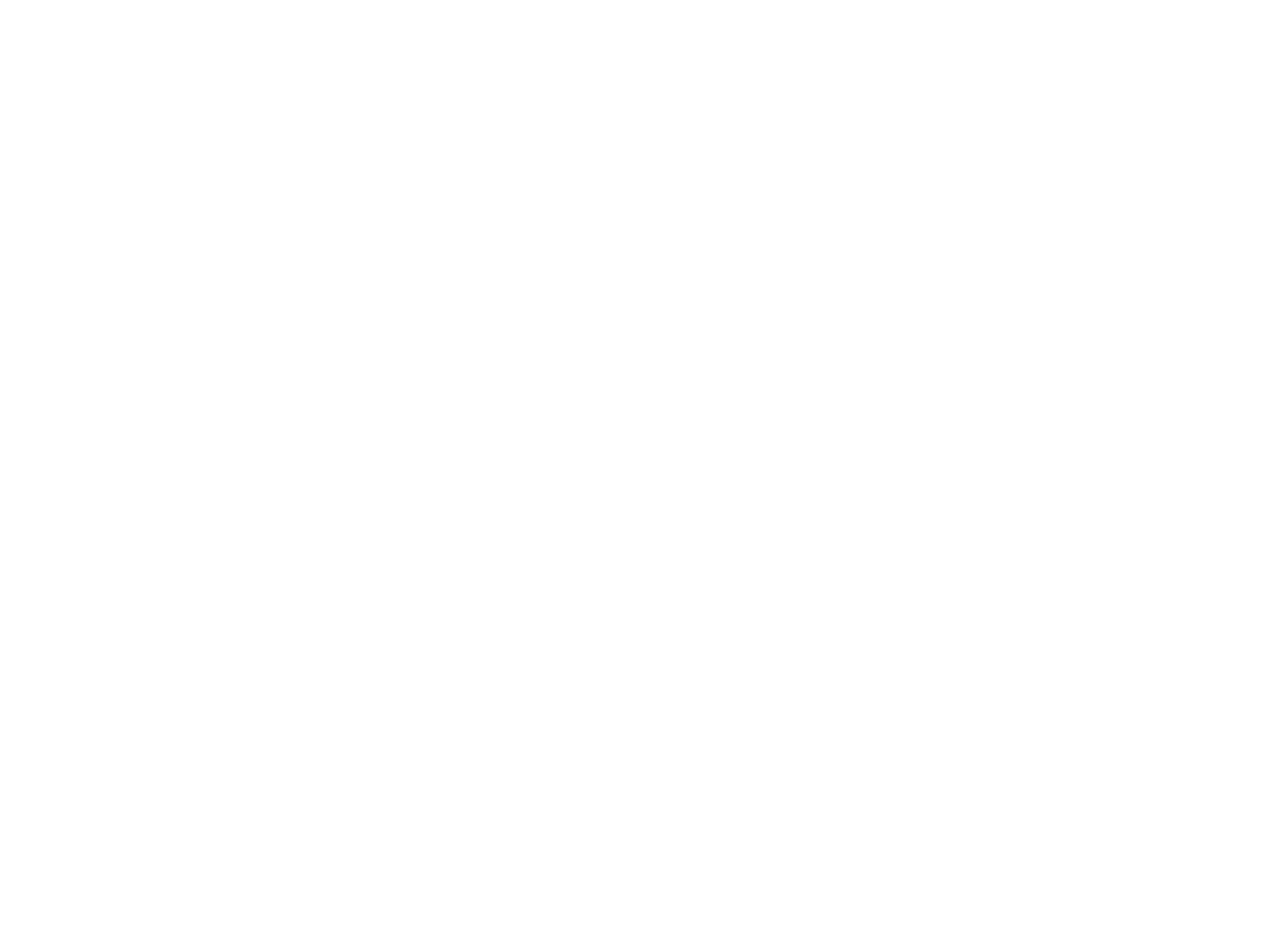El Radar
Por Jesús Aguilar
En los últimos años hemos asistido a una corrosión silenciosa pero acelerada del debate público: no es sólo la proliferación de noticias falsas, sino la industrialización de la mentira.
Sitios, redes y cuentas —algunas creadas por despachos de comunicación, otras toleradas o financiadas desde oficinas gubernamentales, partidos o personajes de alto impacto— producen narrativas sin nombre ni apellido, sin el rigor mínimo del periodismo, y las lanzan hacia millones de usuarios como cohetes que revientan debates, destruyen reputaciones y erosionan la confianza ciudadana.
El problema no es un “error” técnico: es una estrategia comunicacional que explota algoritmos, anonimato y ausencia de reglas para amplificar agravios y consolidar climas de odio o descrédito.
Esa contaminación informativa no es una amenaza abstracta. Estudios y observatorios coinciden: la desinformación sigue entre las principales razones por las que la gente desconfía de las noticias y ve a las plataformas sociales como territorios peligrosos para la información pública. En el mundo —y también en México— la preocupación por las noticias inventadas y por campañas organizadas no ha dejado de crecer.
¿Por qué hoy ese fenómeno es más dañino que nunca? Tres razones convergen.
Primero, la profesionalización de la mentira: ya no son sólo blogs amateur, sino redes de sitios con apariencia periodística diseñados para viralizar contenido polarizante y emocional.
Segundo, la financiación y tolerancia desde espacios de poder: cuando actores públicos —directa o indirectamente— patrocinan contenidos que degradan la discusión pública, las líneas que separan propaganda, comunicación oficial y manipulación se vuelven borrosas. Organizaciones e informes han documentado cómo, en procesos electorales y momentos críticos, actores en línea han desplegado campañas que benefician intereses políticos y erosionan instituciones.
Tercero, la propia dinámica de las plataformas: cambios en las políticas de moderación y la apuesta por soluciones de comunidad o automatizadas han dejado vacíos en la identificación y contención de contenidos dañinos. El reciente giro de Meta al terminar su programa tradicional de verificación y apostar por mecanismos de “community notes” ilustra un riesgo real: delegar la verificación a modelos de aparición social sin estructura profesional puede aumentar la circulación de falsedades.
Pero ¿qué se puede hacer sin sacrificar la libertad de expresión? La respuesta no es un manual de censura sino un diseño institucional y técnico que combine transparencia, responsabilidad, supervisión independiente y reforzamiento del periodismo profesional y la alfabetización mediática. Propongo aquí —en términos concretos y puntuales— una agenda normativa y de regulación de plataformas pensada para degradar la eficacia de las fábricas de mentiras y proteger el debate público.
1) Transparencia obligatoria y registro público de actores pagados
Todo contenido con financiamiento público o partidario debe llevar una trazabilidad obligatoria: etiqueta clara en la publicación (“contenido financiado por…”), acceso público a contratos de pauta y un registro abierto de medios digitales que reciban recursos oficiales. La opacidad en la pauta pública alimenta redes de sitios satélite; hacer pública la relación presupuestaria reduce la impunidad y permite auditorías ciudadanas.
2) Identificación de comportamiento coordinado y sanciones proporcionales
Las plataformas deben desplegar y transparentar sus herramientas para detectar redes de comportamiento coordinado (bots, cuentas falsas, granjas de tráfico). No basta con “reducir alcance”: cuando se compruebe coordinación paga para engañar al electorado o difamar a ciudadanos, debe haber sanciones graduadas que incluyan eliminación de cuentas, inhabilitación de publicidad y sanciones económicas a anunciantes responsables. La experiencia internacional muestra que las plataformas ya tienen políticas de “integridad cívica” —pero su aplicación debe ser verificable y auditada por entes externos
3) Obligaciones de transparencia algorítmica y auditorías independientes
Los algoritmos que deciden amplificación tienen efectos políticos. Se debe exigir a plataformas mayores informes públicos sobre mecanismos de recomendación (qué amplifica, por qué y con qué criterios), acompañados de auditorías independientes periódicas. El modelo europeo del DSA ofrece un marco útil: obligaciones claras a intermediarios, mayor responsabilidad y herramientas para vigilar daños sistémicos. Adaptar ese espíritu a la realidad latinoamericana significa exigir reportes de transparencia, trazabilidad de campañas y evaluaciones de impacto.
4) Control de la publicidad política y de contenido financiado
La publicidad política y la comunicación pagada con impacto público deben pasar por un registro público con acceso a metadatos (quién pagó, cuánto, segmentación utilizada) y límites en la microsegmentación que permita manipular emociones específicas de grupos vulnerables. Prohibir la opacidad en la pauta política reduce la capacidad de llegar a audiencias con mensajes diseñados para polarizar.
5) Protección del periodismo y fomento a verificación profesional
El Estado —con salvaguardas a su independencia— debe financiar programas de verificación, talleres de verificación de fuentes para medios locales y subsidios para periodismo investigativo. Las iniciativas privadas de verificación ayudan, pero funcionan mejor con financiación estable y protección legal frente a campañas de difamación orquestadas. La cooperación entre plataformas, medios y redes de fact-checking debe ser formalizada y blindada contra presiones políticas.
6) Mecanismos de apelación transparentes y plazos acotados
Las decisiones de moderación deben ser apelables por usuarios y medios en plazos razonables; las plataformas deben publicar estadísticas sobre apelaciones, criterios y reversos. La rendición de cuentas no sólo es necesaria para eliminar mentiras, también para evitar sesgos o censura indebida.
7) Leyes y sanciones: proporcionales, claras y con garantías de derechos
Cualquier legislación debe respetar los estándares constitucionales de libertad de expresión, pero contemplar sanciones proporcionales para quienes financien o produzcan desinformación decisiva (por ejemplo, en campañas electorales). Las sanciones administrativas y económicas deben aplicarse con debida debida garantía procesal y transparencia en las investigaciones; la solución no es criminalizar opiniones, sino combatir la fabricación y difusión deliberada de falsedades con alcance masivo y financiación oculta.
8) Educación mediática como política pública de Estado
La alfabetización mediática a nivel escolar y comunitario reduce la demanda de contenidos emocionales y convierte a la audiencia en filtro activo. Programas nacionales que enseñen verificación básica, identificación de fuentes y lectura crítica son inversiones que pagan múltiples dividendos.
9) Cooperación internacional y estándares comunes
Los flujos informativos no conocen fronteras; respuestas aisladas son insuficientes. Debe promoverse la cooperación regional para compartir buenas prácticas, detectar redes transnacionales y crear marcos de apoyo mutuo ante campañas de influencia extranjera o financiaciones opacas.
No es ingenuo aspirar a limpiar el aire informativo. Europa ya trazó un rumbo regulatorio con el DSA; organizaciones de prensa y académicos han documentado el daño sistémico que provocan las fábricas de mentiras; y la sociedad misma reclama mayores garantías para el debate público.
Pero conviene recordar dos riesgos:
1) que la regulación se convierta en herramienta para silenciar disenso legítimo si no se respetan los procedimientos judiciales y las garantías;
2) que las plataformas renuncien a su responsabilidad real y trasladen todo el control a “notas comunitarias” o soluciones voluntarias sin estándares verificables —una tendencia que ya está ocurriendo y que expertos critican por dejar a las audiencias a la deriva.
La batalla contra la desinformación exige técnica, derecho y política pública afinadas. Requiere transparencia fiscal, reglas claras para la pauta, auditorías a plataformas, protección del periodismo y educación cívica. Sobre todo, exige voluntad democrática: si aceptamos que el espacio público sea ocupado por intereses que pagan mentiras con el objetivo de destruir la reputación de adversarios o fabricar realidades paralelas, habremos permitido un retroceso que ninguna ley por sí sola podrá revertir. Defender la verdad es —también— defender la capacidad de la ciudadanía para deliberar con información veraz.
La pregunta práctica es quién gana con esa polarización fabricada. Si la respuesta es: “los que concentran poder e información”, entonces la respuesta institucional debe ser clara y urgente: más transparencia, más reglas, más controles independientes y más periodismo profesional. La democracia no resiste otro verano largo de mentiras auspiciadas por aquellos que tienen recursos para comprar la conciencia pública.