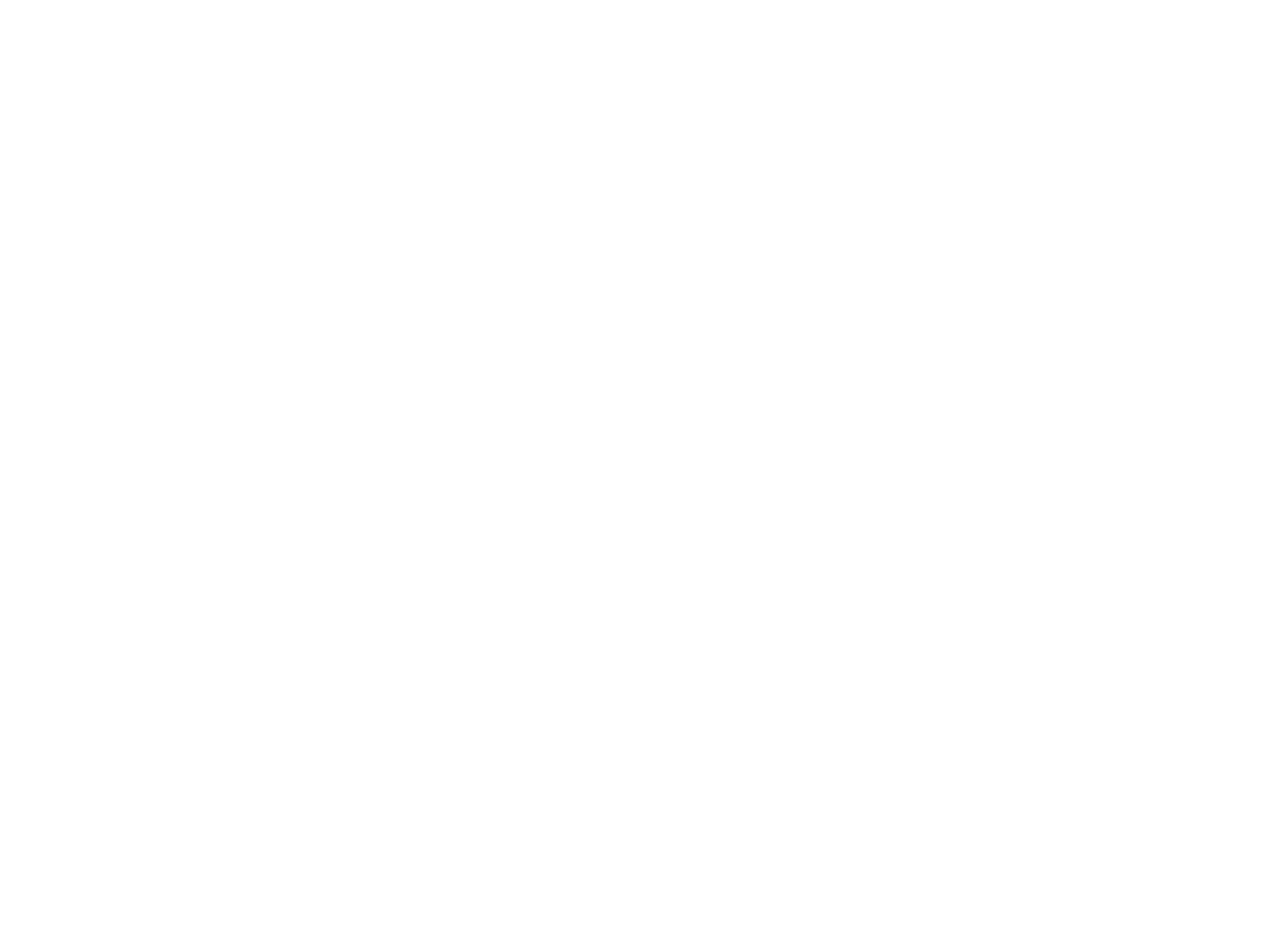El Radar | Por Jesús Aguilar
El domingo pasado aprendí —otra vez— que en San Luis Potosí hay liturgias que no se discuten: la gente arreglada temprano para ir a misa, el futbol en la banqueta, el beisbol terregoso de Morales —a unos pasos de ahí— y la peregrinación a las gorditas Samborns 2, ese lugar donde la paciencia se cuece a fuego lento y el antojo se convierte en sistema de gobierno.
No exagero: llegamos con la ingenuidad del ciudadano promedio, creyendo que “pasamos, pedimos, comemos y nos vamos” podría ser una posibilidad civilizatoria.
Grave error.
Samborns 2 no funciona como restaurante: funciona como aduana emocional. El domingo me tocó el rito completo. Una señorita amable y lo suficientemente firme para decir lo mínimo y dejar claros los límites que exige el paraíso garnachero de la ciudad: “se apunta y espera a que le llamen”.
Después, 35 minutos de espera bajo el sol, sin un cono de agua de garrafón, sin música de fondo para amansar las neuronas, escuchando los juicios sumarios a los que te sometes si te atreves a ir a mediodía de un domingo a almorzar al callejón del antojo. Y luego, otra media hora sentado, para que aterrizaran los manjares que mi mujer y yo ya estábamos imaginando con la precisión de un plano arquitectónico.
En ese intermedio, uno envejece. No dramáticamente, pero sí lo suficiente para reconsiderar decisiones, repasar la infancia y perdonar a dos o tres enemigos.
Y, aun así, vale.
Antes de obtener por fin la visa temporal al jardín del Edén de la masa y el guisado de abolengo, resonó en nuestras conciencias uno de los precios de acceso.
La misma señorita, con gesto amable y delantal verde, pronunció a media voz el nombre de la siguiente afortunada y, al ver cuántos venían con ella, sentenció con firmeza:
—Si quieren entrar de una vez, separaremos a la familia.
Ángeles Rubio volteó a ver a su parentela con súbita preocupación y, asumiendo todas las consecuencias, dijo hacia adentro, con animosa resignación:
—Sí, pasamos.
Otra vez quedó demostrado: un minuto de placer puede separar familias, y al final, el goloso se queda a pagar la cuenta.
Porque Samborns 2 es una de esas contradicciones perfectas: un sitio complicado de acceder —sobre todo en hora pico— que se ha vuelto “obligatorio” precisamente por eso. En las reseñas lo dicen sin poesía, pero con contundencia: “por lo general está lleno y debes esperar”. Y, aun así, la gente vuelve.
No hay que interpretar demasiado: si un lugar te impone la espera como política pública y tú regresas, entonces lo que se sirve ahí no es solo comida; es prestigio popular, pertenencia, una medalla grasita que se gana con una avalancha de hambre, antojo, paciencia y humildad.
Otra virtud de Samborns 2 es que hay al menos quince sitios que ofertan “lo mismo” en esa calle que los parroquianos de siempre conocemos simplemente como la calle de las gorditas, cuando siendo honestos debería llamarse Camino Real al Palacio del Antojo de Su Majestad Samborns 2.
Antes de que nuestra cadenera estrella nos permitiera el paso a la consumación del antojo mañanero, mi esposa y yo ya habíamos decidido qué pedir para acortar la espera: 70 por ciento sopes, solo 30 por ciento gorditas. Porque hay que decirlo con absoluta precisión: el platillo más preciado de todos los lugares que cohabitan en las gorditas de Morales no son las gorditas —sin jamás despreciarlas—, es el sope de Samborns 2.
Un manjar de alcances supremos que, recién salido del comal y servido en el plato anaranjado de plástico, logra una brutal excelcitud. Un momento de clímax absoluto para cualquier paladar: su contorno crujiente y dorado, ese chispeante sabor a manteca y maíz del pueblo, el queso ligeramente salado y el guiso que más le retruene a tus papilas gustativas. Ahí está el instante por el que todo —o casi todo— vale la pena.
Eso no desincentiva: provoca. Porque el antojo, como el poder, cuando tiene ventana corta se vuelve más feroz.
Ahora, regresemos a la crónica de la experiencia humana, que es donde esto se pone interesante y un poco perverso.
La fila bajo el sol es el primer filtro: ahí se descompone la igualdad. Se forman castas rápidas. Están los que llegaron “solo por unas de frijol” (mentira piadosa que se dicen para no aceptar su destino), los que traen comitiva y ya vienen organizando el pedido como si fuera licitación pública, y los veteranos que observan con serenidad: saben que no se trata de comer, sino de ser admitidos.
La espera sentada es el segundo acto, el más cruel. Ya entraste, ya “ganaste”, ya cruzaste por fogones, planchas y comales. Ya tienes enfrente la salsa y las servilletas, y aunque podrías hacerte un taco con una de ellas, esperas. Rechinas los dientes y recibes la descarga de la mirada de una imponente imagen de Jesucristo, tan amoroso como recalcitrante: el patrón de la garnacha más preciada, el señor del buen sabor.
Es el momento Juegos del Hambre, versión garnacha: ves mesas que reciben platones como tributos y tú te quedas mirando tu servilleta como quien observa el calendario penitenciario. La diferencia es que aquí no hay violencia explícita: hay una violencia más sofisticada, mexicana —es más, potosina—, la de hacerte esperar con hambre mientras el entorno te recuerda cada diez segundos por qué estás ahí.
Y de pronto, cuando ya estás por escribir tu testamento en el mantel imaginario, llega.
No voy a describir cada bocado como si fuera crítica gastronómica europea —no estamos en eso—, pero sí diré lo esencial: la gratificación es inmediata. El sabor tiene esa cualidad que solo logran los lugares con tradición popular: no necesita explicación, te cae como sentencia. Entiendes por qué el sitio se ha hecho famoso, por qué la gente acepta el sol, la fila, el “ahorita le toman la orden”, el “ya casi”, el purgatorio de la media hora.
En ese instante se revela el truco: Samborns 2 es una máquina emocional muy bien calibrada. Te cobra con tiempo, con incomodidad y con pequeñas frustraciones… y te paga con una satisfacción que parece mayor precisamente porque la sufriste. En economía lo llamarían “costo hundido”; en psicología, “refuerzo intermitente”; en la calle, simplemente: “pero qué buenas están”. Y listo.
Samborns 2 no es solo un antojo: es una especie de teatro popular donde cada quien interpreta su papel —el impaciente, el resignado, el que recomienda, el que ya sabe— y al final todos aplauden con la boca llena.
Me fui, como siempre pasa, con dos certezas contradictorias:
1. No es cómodo.
2. Es irresistible.
Y ahí radica su poder: en lograr que aceptemos la complejidad como parte del placer. Samborns 2 nos recuerda —con salsa, fila y sol— que hay experiencias que se defienden a pesar de sus defectos, o quizá por ellos. Porque en San Luis Potosí también somos eso: una sociedad capaz de hacer cola con dignidad por una felicidad pequeña, caliente y perfectamente doblada.
Ah, pero no es felicidad total. Es una transacción inmediata, sin cortapisas y contundente. En el palacio de la garnacha potosina no se aceptan pagos con tarjeta —ni débito ni crédito—: solo efectivo. Como en la entrega de despensas o el cobro del apoyo social, la transacción solo es válida con el voto.
Ah, y otra cosa: está estrictamente prohibido hacer sobremesa. Aquí no hay conversación más sabrosa que la carta, ni intercambio más honroso que el del hambre y su divino saciador. ¿Acaso también se parece al espejo político?
La perversión de los Juegos del Hambre hecha garnacha, sí. Pero qué manera tan nuestra de sobrevivirla.
Pdta. 1. Para aquellos necios que insisten en llamarla Sanborn’s 2, como la cadena de tiendas y restaurantes de Carlos Slim, dejamos clarísimo que no. El equipo jurídico del “ingeniero” —como le dicen sus prolijos lamesuelas— seguramente entendió que la categoría y antigüedad resumida en este comedero sin igual era más importante y cambió la “M” por una “N”, evitando una demanda sumaria.
Pdta. 2. Sobre si el local conocido como Samborn’s 1 es el original y por eso mejor (ya he ido y no es malo, simplemente no compite con el 2), no encuentro archivos que sustenten lo que voy a inferir. Sin embargo, creo que, al margen de alguna historia familiar horizontal (hermanos) o vertical (hijos o sobrinos), el caso de Samborn’s 2 es tan épico como el de otros faraones y reyes de la historia.
¿Alguien se acuerda de Ramsés I o de Federico I antes del segundo y grande de Prusia?
Ahí tienen. Esto es tan incontrovertible como que, si más de uno me da la razón al leer esto, seguro podrá hacer la “deliciosa” fila por un extraño lleno entre semana en el paraíso garnachero de la ciudad.