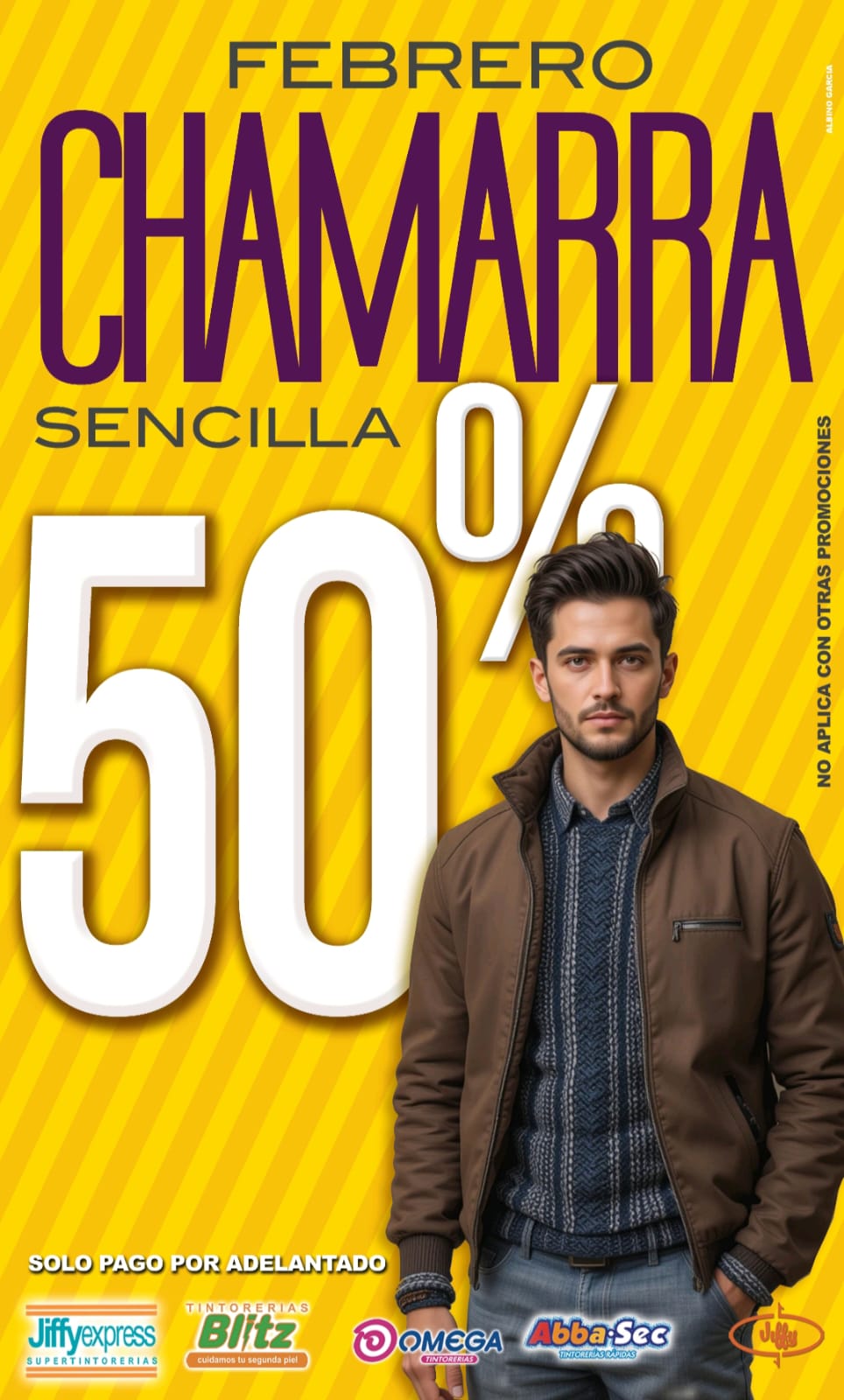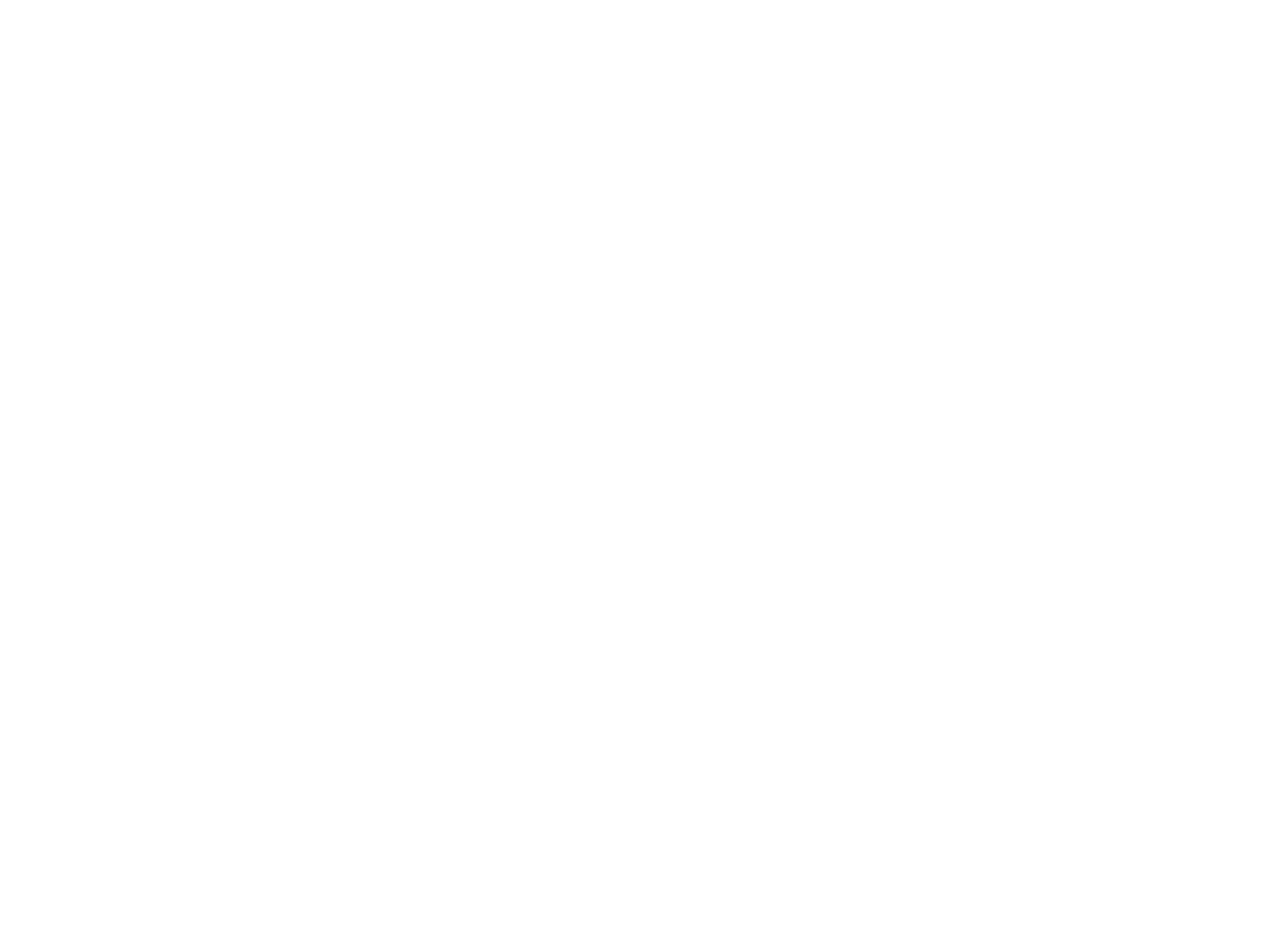El Radar
X @jesusaguilarslp
Durante siglos hablamos de los tres poderes clásicos y, más tarde, del cuarto poder —la prensa— como contrapeso.
Con la irrupción de plataformas y redes, académicos y comentaristas empezaron a hablar de un “quinto poder” o de la emergencia del poder de las plataformas: actores (corporativos y colectivos) que median la conversación pública, establecen agenda, modulan audiencias y, en la práctica, influyen en decisiones políticas.
A esto debemos añadir la tesis más provocadora: llamarlo “sexto poder” sirve para enfatizar que las redes no son sólo medios sino instituciones que articulan la economía, la política, la cultura y la violencia simbólica.
Ese poder no es monolítico. Está distribuido entre usuarios, algoritmos, empresas y, finalmente, gobiernos. En Nepal se vio la tríada en acción: decisión estatal (censura), reacción masiva digital (viralidad y organización) y una respuesta callejera con capacidad de desestabilizar al Ejecutivo.
Generación Z: combustible y conductor
La llamada Generación Z, que integra a los nacidos entre 1995 y 2010, es un sector global que ha adoptado como parte primordial de su vida, las redes sociales y “hacen” la mayor parte de su vida en ellas. Que la protesta en Nepal fuera impulsada mayoritariamente por jóvenes no es casual. Las generaciones que crecieron con smartphones integran redes en la textura misma de su sociabilidad: informan, se organizan, expresan y construyen sentido a través de flujos digitales. Esa integración permite reacciones rápidas y masivas, pero también tiene límites: la eficacia comunicativa de los contenidos virales no siempre coincide con procesos deliberativos largos y razonados. El resultado puede ser una movilización explosiva —rápida y emocional— que exige respuestas inmediatas al mundo real.
Dependencia, adicción y salud mental: la otra cara
La capacidad de movilización coexiste con signos claros de dependencia y pérdida de profundidad. Estudios recientes y encuestas globales muestran que una proporción significativa de adolescentes y jóvenes reconoce pasar muchas horas en redes, que una parte sufre conductas problemáticas vinculadas al uso compulsivo y que existe una asociación entre uso intensivo y malestares psíquicos (ansiedad, depresión, comportamientos autolesivos).
En términos simples: la plataforma crea la posibilidad de organización masiva, pero también promueve formas de atención fragmentada y recompensas inmediatas que empobrecen la reflexión.
Hipercomunicación sin fondo: la deshumanización sutil
Llamar a la generación actual “deshumanizada” sería injusto, pero sí vemos señales preocupantes. Muchas veces la vida se convierte en espectáculo, las apariencias pesan más que las ideas y la identidad se mide en likes y vistas. La indignación se vuelve la forma más común de expresarse, aunque rara vez va acompañada de debate profundo. La lógica de lo viral premia lo rápido y emocional, pero deja de lado la reflexión y la duda, que son esenciales para una democracia sana. De ahí surge la sensación de un “estado alterado pero pasivo”: jóvenes que reciben estímulos constantes en redes, hiperactivos en la forma, pero vulnerables a narrativas simples, líderes momentáneos o mensajes que privilegian lo inmediato sobre lo duradero.
Regulación y responsabilidad: el vacío normativo
El caso nepalés muestra también la fragilidad institucional frente al poder de las plataformas. Las empresas tecnológicas operan con marcos regulatorios desiguales; los gobiernos responden con censuras o intentos de control que, a menudo, empeoran la situación. La academia y la práctica jurídica advierten: necesitamos reglas claras sobre transparencia algorítmica, obligaciones de intermediación y mecanismos de rendición de cuentas que preserven derechos sin asfixiar la libre expresión. Pero la regulación no puede ser sólo punitiva: debe proteger espacios públicos, promover alfabetización digital y garantizar servicios de salud mental accesibles
¿Qué hacer?
1. Regulación con criterios democráticos: auditorías independientes de algoritmos, transparencia sobre moderación y rutas legales claras para apelaciones.
2. Educación digital desde la escuela: enseñar evaluación de fuentes, gestión emocional en entornos digitales y pensamiento crítico.
3. Salud pública y prevención: programas de prevención y atención en salud mental dirigidos a jóvenes, con protocolos que no patologicen la movilización social pero sí atiendan el uso problemático.
4. Espacios reales de política: fortalecer canales ciudadanos offline (asambleas, foros locales) que traduzcan la energía digital en procesos institucionales de largo aliento.
5. Responsabilidad corporativa real: sanciones proporcionales cuando plataformas incumplan reglas locales sobre desinformación o faciliten violencia, sin que esa responsabilidad sirva de excusa para censuras estatales arbitrarias.
6. Cierre: entre emancipación y vulnerabilidad
El levantamiento de Nepal es una lección doble. Por un lado, recuerda que las redes sociales pueden empoderar y crear presión ciudadana legítima; por otro, muestra cuán volátil y peligrosa puede volverse esa presión cuando opera en ecosistemas emocionales y poco regulados. Hablar del sexto poder no es buscar otro enemigo, sino aceptar que vivimos en una arquitectura de comunicación que exige reglas, alfabetización y capacidades institucionales nuevas. Si no las construimos con urgencia, la próxima dimisión, la próxima quema de un parlamento o la próxima tragedia pueden repetirse con la misma mecánica viral.
La política debe escuchar a los jóvenes que tomaron la calle en Nepal; la sociedad debe enseñarles a pensar más allá del post; y las plataformas deben asumir que su poder social exige corresponsabilidad.
El desafío es convertir —sin ingenuidad ni autoritarismo— la potencia inmediata de la red en una política pública de largo plazo que humanice, en vez de anestesiar, nuestra vida en común.