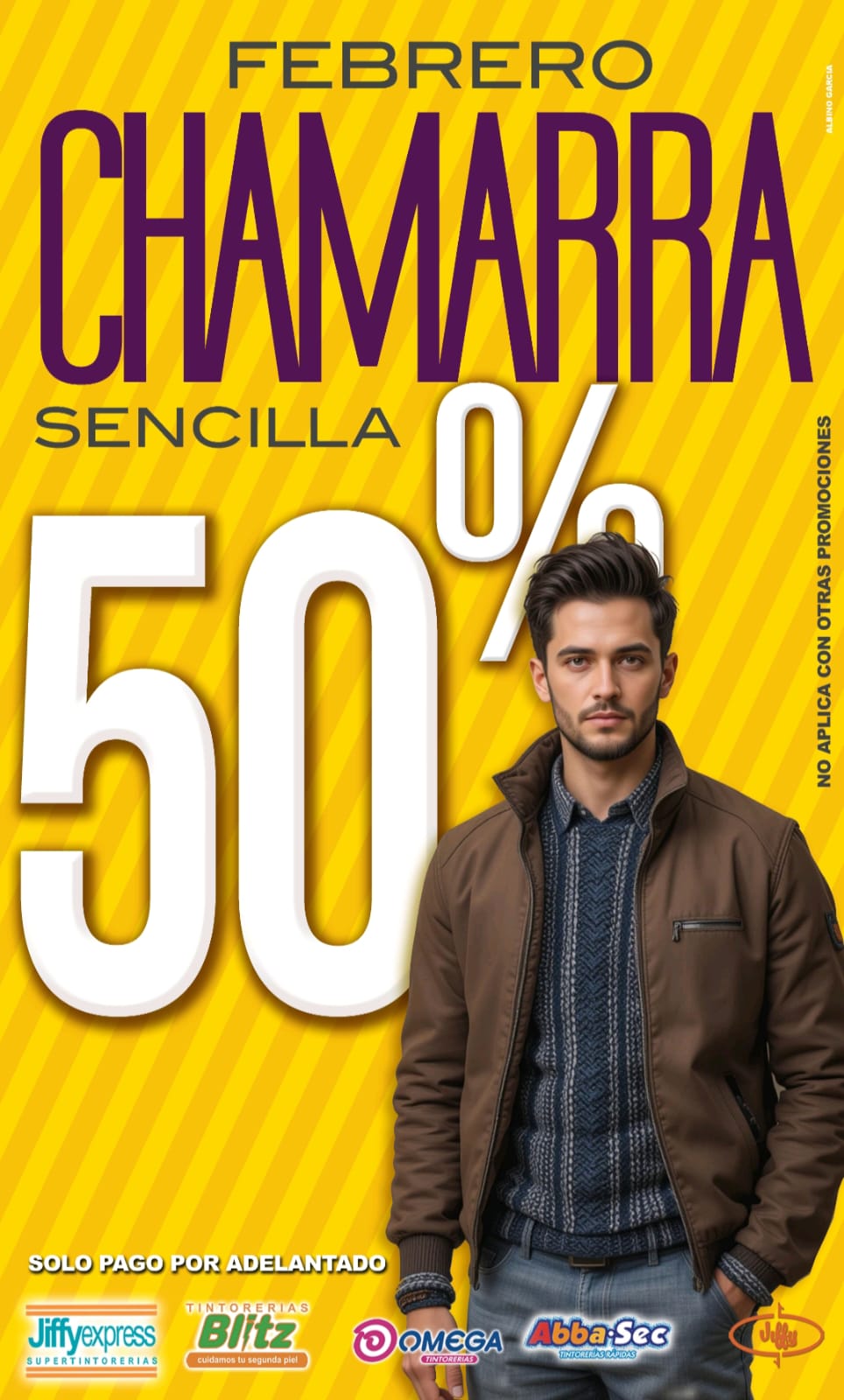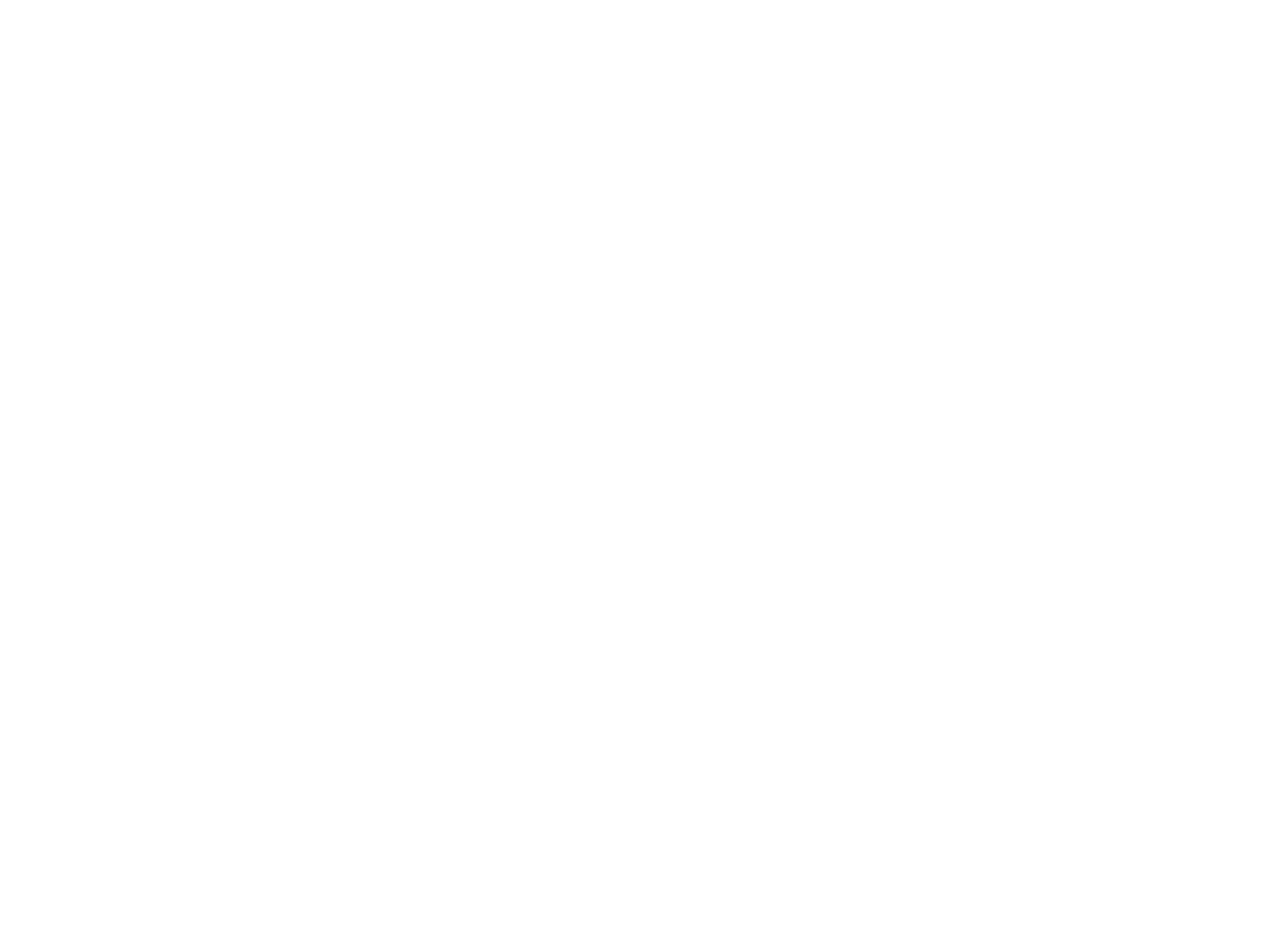Miguel Ángel Jiménez Blanco fue un líder comunitario y activista político en el Estado de Guerrero. Sus armas: Internet y su teléfono móvil. Muchos sabían que su desaparición era cuestión de tiempo. Cuando finalmente ocurrió, el 8 de agosto, pocos se sorprendieron.
La última vez que Miguel Ángel Jiménez se conectó a Whatsapp fue a la 1:31 del mediodía del mismo día de su desaparición. Varios participantes de Fuente Informativa, el grupo que Jiménez había establecido un año antes para compartir información de primera mano sobre Guerrero, comenzaron a preguntarse dónde estaría. Jiménez estaba siempre conectado. Dormía poco. El silencio no presagiaba nada bueno sobre el paradero de una de las primeras personas que salió a buscar a los estudiantes desaparecidos y descubrió la extensión de las fosas clandestinas en Guerrero.
Jiménez fue uno de los participantes más activos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), una policía comunitaria, una autodefensa armada extendida por decenas en las localidades del estado de Guerrero. Después de la desaparición de 43 estudiantes en septiembre de 2014, Jiménez fue de los primeros en salir a buscarlos en los alrededores de Iguala. Recibía información en su teléfono y a través de Internet, información que posteriormente salía a verificar en el terreno acompañado de voluntarios y familiares.
Alrededor de la medianoche del 8 de agosto un miembro del grupo de WhatsApp publicó esta historia de la prensa local. En ella decían que el cuerpo de Jiménez, baleado, se encontraba en la entrada de Xaltianguis, su ciudad natal.
Los participantes del grupo de WhatsApp, que Jiménez administraba, entraron en pánico y comenzaron a abandonar el grupo. Allí estaban los nombres y números de teléfono de todos. Quien fuera que le hubiera matado podría tener ahora su teléfono con los datos de 180 periodistas mexicanos y extranjeros. Nadie se sorprendió de su asesinato. Jiménez sabía, más que nadie, que cada día que pasaba era solo parte de la cuenta regresiva de su muerte, Jiménez, de 45 años, me dijo un día a finales de junio: “En mi ciudad, me persiguen. Han tratado de matarme varias veces”. Conducía un Tsuru blanco y machacado por los callejones de la lluviosa San Marcos. “Todos los luchadores sociales tienen un final similar, así que no hay manera de evitarlo: ir a la cárcel de por vida o morir. Dos destinos”.
Así se vive en el México, un país donde han desaparecido 26 mil personas desde que en 2007 comenzara la “guerra contra las drogas”. Un país donde según los cálculos hechos públicos por HRW en 2014 han muerto 70 mil personas debido a la violencia relacionada con las drogas entre 2006 y 2012, los años en que Felipe Calderón fue presidente.
La organización a la que pertenecía Jiménez Blanco decidió presentar candidatos en las elecciones municipales del 7 de junio de 2015. Tanto la campaña como el día de los comicios fueron de los más violentos que se recuerdan en el país. Murieron 21 funcionarios electorales, parientes, y gente pasaba por el sitio equivocado en el momento equivocado.
Fue en junio, exactamente una semana después de las elecciones, cuando Jiménez decidió viajar a San Marcos, Guerrero, para recoger testimonios sobre coerción a los votantes y compra de votos. Recorrió caminos llenos de agujeros y topes, entrando y saliendo de aldeas, parando de pueblo en pueblo, pegado a su teléfono, manejando con los codos y texteando a la vez. Tenía dos teléfonos móviles, una gran cuarteadura en el parabrisas, y un walkie talkie para poder hablar con la policía comunitaria local.
Jiménez era bajo y fornido, de pelo negro y ojos tan oscuros como inquietos. Vestía jeans, polos de manga corta y sandalias de cuero. Sus movimientos eran siempre rápidos y eficientes. Podía mantener varias conversaciones a la vez y no dejar de balancearse sentado en una silla de plástico rota, rodeado de gallinas cacareando y al mismo tiempo decirle “gracias” a quien le ofrecía agua.
Tenía siete hijos de tres matrimonios, pasaba meses sin ver a su familia. Así pensaba que les protegía.
El día que desapareció, llovía. Jiménez y otro miembro de UPOEG, Mauro Rosario, grabaron en vídeo varias denuncias de habitantes de la costa, quienes decían que les habían ofrecido dinero a cambio de sus votos. Los activistas subían esas denuncias a otra grupo de WhatsApp como evidencia para pedir la anulación de las elecciones. Rosario había recogido denuncias de pagos entre 300 y 500 pesos por voto, dinero pagado por los partidos políticos en efectivo o en bolsas de comida. El partido que más dinero ofreció por los votos fue el Partido Verde Ecologista. Según Rosario, ellos ofrecieron hasta 1,000 pesos por voto. “Es una farsa. Toda esta elección es una farsa”, dijo Rosario… “Quién tiene mas dinero, es el que va a gobernar”.
Pero el capítulo más brutal de la historia de corrupción y represión en Guerrero sucedió en Septiembre de 2014 cuando policías locales detuvieron 5 autobuses en los que viajaban estudiantes de magisterio de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Los policías entregaron a 43 de los estudiantes a un grupo local del crimen organizado. No ha vuelto a saberse nada de ellos desde entonces. Cuando Jiménez salió a buscarlos, se topó con fosas comunes de “las otras víctimas” destapando una pesadilla que aún arroja cuerpos y nombres y se extiende por varios municipios del estado.
Jiménez explicaba que tener internet en sus teléfonos móviles lo cambió todo. Les hizo sentir parte de algo, de una red. “Los medios de comunicación son el poder. Pues bien, también estamos creando nuestros propios medios de comunicación y medios. Sin todo ese dinero, pero usando lo que tenemos a mano”.
Aprendió rápido. Otros activistas le enseñaron a utilizar la función de chat en grupos de WhatsApp. Así conectó con grupos similares en Cancún, en Veracruz, en Oaxaca.
Aprendió de estos grupos en WhatsApp que una sola persona podía compartir información con otras muchas y así comenzó a compartir notas, fotos y vídeos con todos sus contactos, que luego podrían republicar estos relatos de primera mano como noticias en los medios en los que trabajan.
También ayudó a sus contactos, entre los que había decenas de reporteros nacionales e internacionales a encontrar fuentes con las que trabajar al llegar al país y a Guerrero.

A veces le preguntaban si se sentía vigilado. Jiménez se reía. Durante una entrevista telefónica que le hice en primavera me dijo “Todo de lo que estamos hablando se está grabando”. “El gobierno tiene mi número de teléfono y a los que estamos organizándonos se nos escucha día y noche”. Habían hackeado el código de acceso de su teléfono muchas veces. Dijo que había oído su propia voz siendo grabada durante las llamadas.
“Cuando nuestros teléfonos se calientan y no estamos haciendo nada, entonces sabemos que están tomando nuestra información. El teléfono está descargando más información de la que se supone”. Muchos de sus teléfonos han sido bloqueados; virus han borrado todos sus contactos y cierta información se ha quitado de su teléfono. “Alguien está haciendo eso. El hecho es que el gobierno nos está vigilando a todos”, dijo Jiménez.
Algunos policías que le conocieron – y lo llamaban Comandante, – reconocieron sin mayores problemas las escuchas telefónicas. Jiménez contaba una anécdota: “Uno de los policías me dijo ‘Hola Comandante, ¿puede por favor no mencionar a mi mamá o maldecirla cuando estás en el teléfono porque puedo escucharte?”.
Benjamin Cokelet, fundador de Project on Organizing, Development, Education, and Research (PODER) –una ONG con sede en Nueva York y México que trabaja a favor de los derechos humanos, la rendición de cuentas y transparencia corporativa– dijo que es habitual que se intercepten las comunicaciones de defensores de derechos humanos. Que se les siga, se les vigile. Que les pasan incluso cosas peores.
La red de vigilancia incluye información de ubicación, direcciones IP, el contenido de las plataformas de mensajería como WhatsApp, el chat de Facebook, iMessage, Yahoo Messenger y otros. Los datos generados a partir de los seguimientos dejan “rastros digitales” que permiten a las empresas de telecomunicaciones localizarlo geográficamente de una manera muy rápida. “No sólo es el gobierno quien hace esto. Se ha documentado que los cárteles de la droga en México utilizan estos mismos tipos de tecnologías”, dijo Cokelet.

Ese domingo por la noche cuando estaba con él oscureció, pero Jiménez continuó tomando tantos testimonios como pudo, incluyendo relatos de abusos cometidos por miembros de la policía de la comunidad, un miembro de la familia que nunca regresó, una madre que buscaba a su hijo. Los escuchó a todos, grabó a algunos y a otros no. A veces inclinaba su cabeza para escuchar mejor.
En el camino de regreso a San Marcos, la luz roja para el indicador de gasolina estaba intermitente y su teléfono seguía vibrando. No había comido en todo el día y bebía sin cesar de una gran botella de plástico de bebida de naranja que le llamaba “Poder”, el nombre de una bebida deportiva mexicana.
Como casi todos los días, no tenía idea dónde iba a pasar la noche. No sabía si iba tener combustible para poner en su coche. Había días en que tenía que caminar a las diferentes comunidades. “¿No había otro tipo de trabajo para él?”, le pregunté desde el asiento trasero de su coche mientras pasábamos otro tope.
“Amo a mis hijos, óyelo bien y por amor estoy haciendo todo esto. ¿Pero si no tuviera ni un sentido de lo que yo quiero hacer entonces porque lucharía? Algo me sostiene para la lucha. Todos debemos tener un perro que nos persiga, para que tu lucha tenga propósito”.

* Kara Andrade es una candidata para doctorado en la Escuela de Comunicación de la Universidad Americana en Washington, D.C. Sus intereses de investigación se encuentran principalmente en los medios digitales de comunicación, la tecnología, emprendimiento social, la narrativa digital y la estrategia para el cambio social en América Latina. Este proyecto fue apoyado por el Pulitzer Center.
Con información de: Sin Embargo