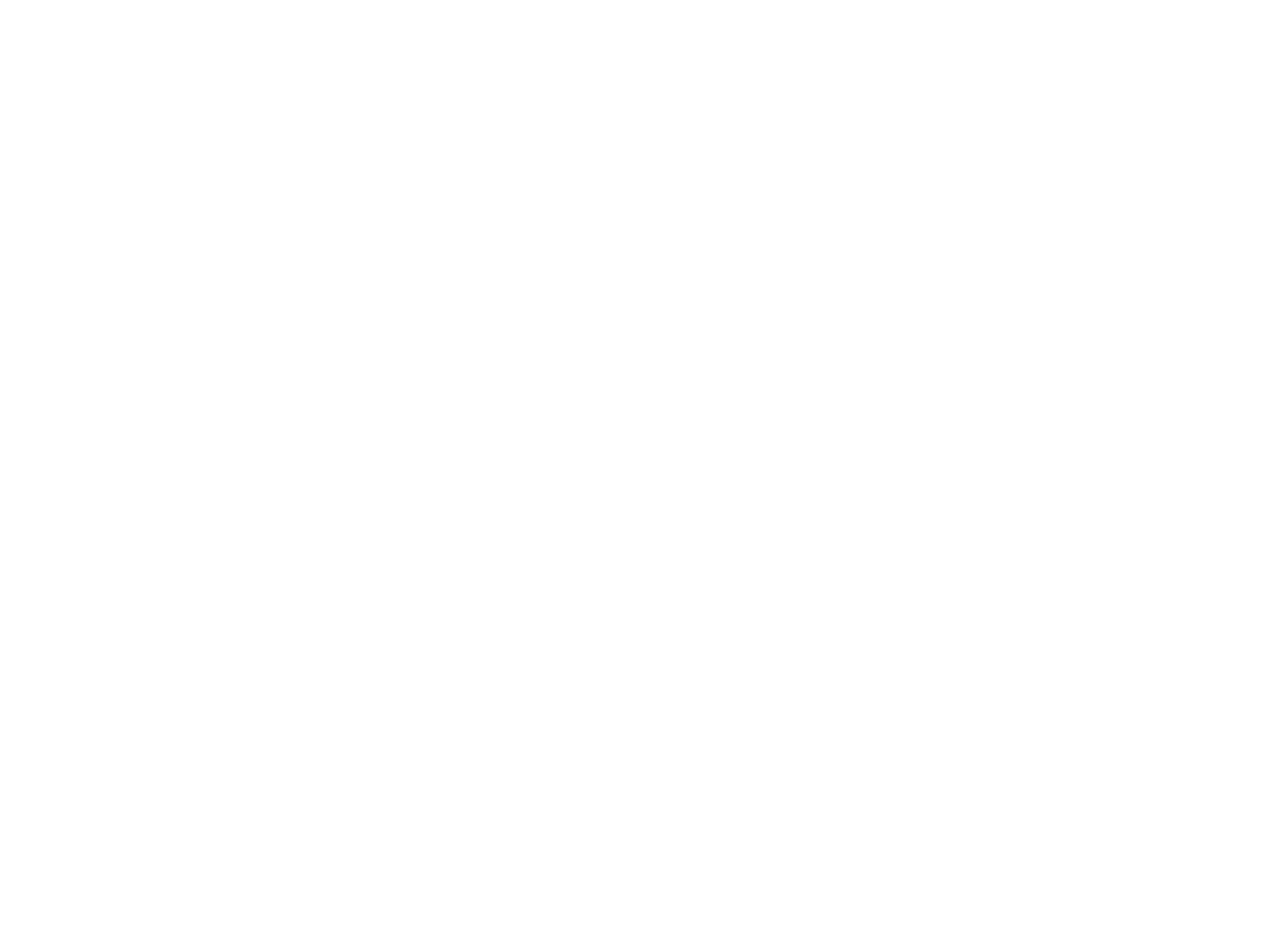El Seta es un guía turístico excelente. Nada más nos vio en la entrada, echó a andar animando a que le siguiéramos. No mencionó precios ni tarifas, sólo sonreía. Al principio lo ignoramos, es verdad. Teníamos que pasar por las oficinas, visitar a la doctora, conocer el gabinete jurídico y estrechar la mano de los delegados de los módulos. Pero el Seta esperó. Cuando salimos ya no tuvimos escapatoria y lo dejamos hacer. Nos llevó a conocer a los moradores del lugar, familias enteras que vivían en oscuros y delicados inventos arquitectónicos a ambos lados de pasillos estrechísimos. Tan estrechos eran que el Seta atravesaba algunos de perfil. De vez en cuando se cruzaba algún crio a toda velocidad. Habíamos visto niños allí en los pasillos y luego también en los balcones, en las cantinas, en los módulos, en todas partes… El Seta no les prestaba atención y nosotros al final lo imitamos. No es que fuera extraño ver a tanto niño, lo raro era el lugar. No parecía muy normal que la cárcel de San Pedro, alojara a tantos.
Aunque ya no sea guía, el Seta lo fue en su tiempo. La cárcel de San Pedro, en pleno centro de La Paz, Bolivia, toleró durante años que los turistas accediesen a su interior. El visitante observaba el estilo de vida carcelario y constataba que allí se vivía igual o mejor que en el exterior. ¿Una cárcel? Porque me lo han dicho, que si no…
 El visitante recibía a su llegada la ayuda de internos como el Seta. La entrada costaba unos 30 dólares y todos tenían la oportunidad de atravesar los pasillos estrechos, sentarse a comer en alguna cantina, ver a los niños correr… Quizá con tanta emoción resultara complicado fijarse en los niños. La cárcel de por sí ya impresionaba lo suyo, todos esos dibujos en las paredes, los cracketos echados como alimañas en el piso, bodegas llenas de basura, laberintos, de repente una mesa de billar, una cancha de futbolito triangular…
El visitante recibía a su llegada la ayuda de internos como el Seta. La entrada costaba unos 30 dólares y todos tenían la oportunidad de atravesar los pasillos estrechos, sentarse a comer en alguna cantina, ver a los niños correr… Quizá con tanta emoción resultara complicado fijarse en los niños. La cárcel de por sí ya impresionaba lo suyo, todos esos dibujos en las paredes, los cracketos echados como alimañas en el piso, bodegas llenas de basura, laberintos, de repente una mesa de billar, una cancha de futbolito triangular…
Pero tanto niño llamaba la atención. Rita Oporto, la directora del penal, nos explicó un día antes de la visita que la ley boliviana permite que menores de hasta seis años vivan allí junto a sus padres. Concretó que en San Pedro vivían “30 o 40 familias”. La señora Oporto prefirió no dar demasiadas explicaciones, pero lo cierto es que algunos de los niños que vimos parecían rebasar de largo los seis años. Oporto dijo que no sabía de otra cárcel con características similares. Nosotros la verdad es que tampoco. Hemos visitado centros de Honduras, Costa Rica, Panamá o Perú y en ninguno vimos a tantos niños por ahí, campando a sus anchas entre los módulos, lavando la loza u ocupado en cualquier otra cosa.
De cualquier manera, su presencia venía a completar el puzzle surrealista de aquel lugar. Durante la visita preguntamos al Seta por los españoles que vivían allí —una funcionaria nos había dicho que igual había alguno—. Conocimos a dos, Ricardo y Andrés, ambos condenados por tráfico de drogas. Ricardo andaba ocupado en un puesto de fotocopias, pero Andrés nos acompañó un rato. Sus nudillos parecían ciruelas maduras a punto de reventar, su cara una amenaza latente, una bestia lisiada esperando a demostrar su valía. Durante el paseo contó cómo había viajado varias veces a España cargado de cocaína, primero desde la República Dominicana y la última vez desde Bolivia. Aseguró que desde la isla no tuvo problemas pero que en Bolivia la jodió.
Entre que hablamos y andamos, encontramos pasillos atestados de internos y recovecos vacíos de vida. Al rato nos detuvimos un rato junto a una puerta con un tigre dibujado. Andrés ampliaba el paisaje de su detención; nos daba detalles del viaje fatal y miraba para todos lados. Un amigo, decía, le había recomendado trabajar desde Bolivia para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero el asunto se torció. Luego detalló cómo había llegado a San Pedro y la cantidad de respeto que habían acumulado sus puños en los años que llevaba allí. Ahora se dedicaba a cobrar para otros, a ser un matón.
Los niños circulaban de un lado a otro. Un tipo empezó a hablar con Andrés, como si le exigiese algo y éste le contestaba que estaba en ello. Uno de los pequeño se detuvo y los observó un rato. Escuchó todo sin mover un músculo y luego se fue. Igual tenía que ir a la escuela o a la tienda, o a buscar en su bodega, en lo alto de una torre de literas, el plato que necesitaba para que le sirvieran la comida.
Con información de: http://www.vice.com/es_mx/read/los-ninos-del-penal-de-san-pedro