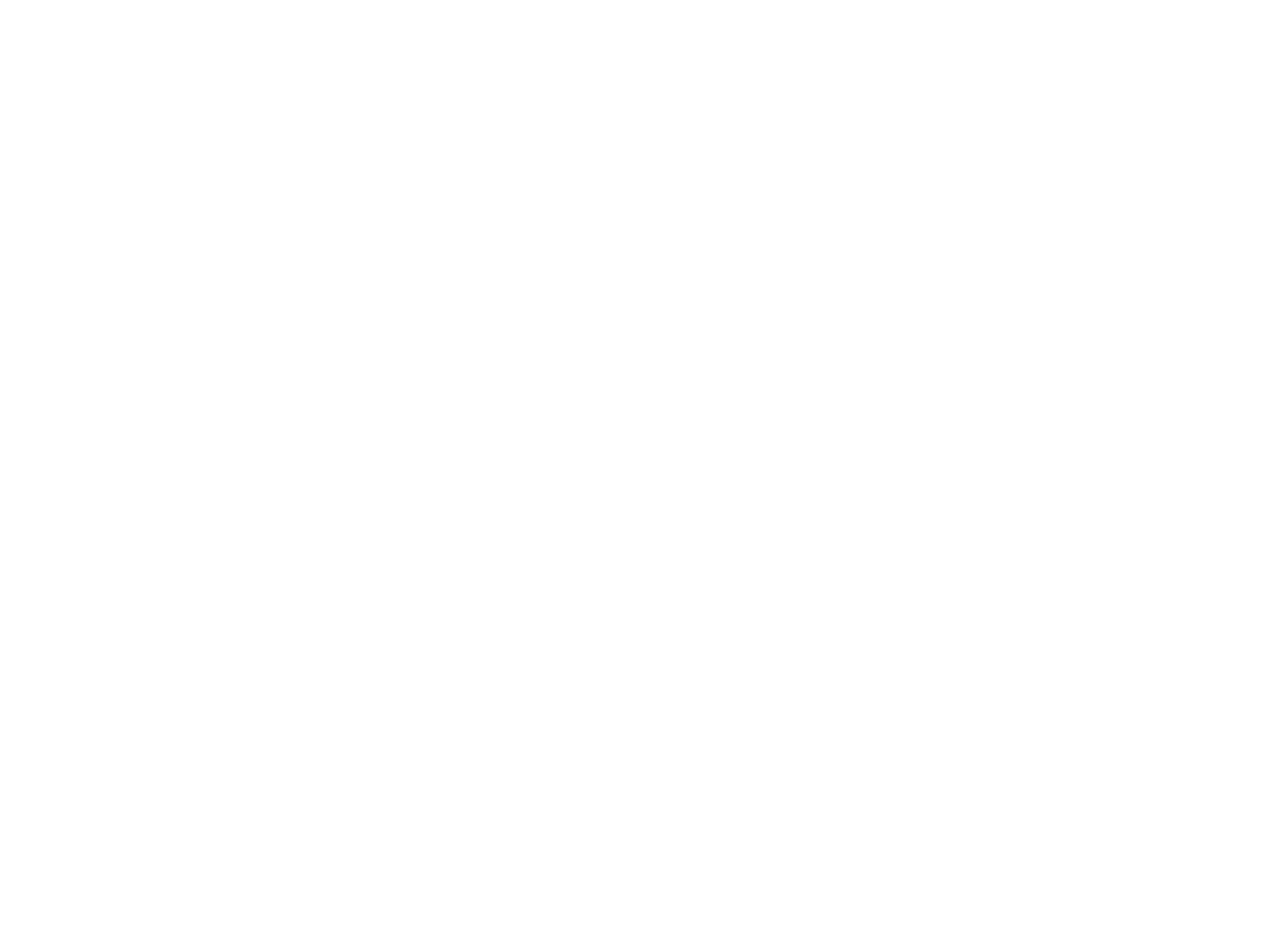Cuando a Mariana (14 años) le recetaron un medicamento para los riñones, la advertencia del doctor “puede causar sueño y mareos” fue más una idea que una precaución. Tras cinco meses de tratamiento, y una treintena de días consecutivos de autolesiones, asumió que la vida la “sobrepasaba”. “Me sentía sola. No tenía amigos cerca por la pandemia. Sí, hablaba por teléfono con ellos, pero un chat no es lo mismo que estar en clase. Solo quería dejar de sentir”. El miércoles 30 de noviembre le dio un beso de buenas noches a sus abuelos, subió a su habitación y se tomó 130 pastillas. “Todas las que me quedaban”, cuenta. Lo siguiente que recuerda es despertar en un hospital tras pasar un día en coma. “Morí por segundos. Pero fallé. Yo lo que quería es morir para siempre”.
La pandemia puso en jaque la salud mental de muchos. A los niños, además, se les privó de la escuela presencial casi dos años; un paréntesis que no solo afectó el lado académico. El colegio es el espacio en el se encienden las alarmas necesarias y se ponen en marcha las rutas de prevención y detección de violencia intrafamiliar y problemas en la salud mental de los menores. “Todo esto se rompió con la covid”, explica Carolina Piragauta, coordinadora nacional de la red colombiana de psicología de emergencias Colpsic durante la pandemia y directora de Psicología en la Universidad Libre. “Aunque no existen registros rigurosos aún del impacto que tuvo el encierro en los más pequeños, sabemos que se duplicaron e incluso triplicaron los casos de autolesiones y tendencias suicidas. Fueron tan frecuentes, que tuvimos que acompañar psicológicamente a los docentes orientadores porque estaban desbordados. Conocían casos nuevos de menores en riesgo o ya con algún brote cada semana”.
La figura del docente orientador está presente en todas las escuelas distritales del país. Su rol es formar a los niños y adolescentes en valores y acompañar su proceso psicológico. Aunque son una suerte de psicólogos, no se les exige serlo. “Hasta un fisioterapeuta puede serlo”, apunta Piragauta. “Muchos no tenían las herramientas para todo lo que se vino con la pandemia”. Su equipo formó a más de 6.000 orientadores durante la covid. “No estábamos preparados”.

Esa carencia la notó Julieta, de 14 años, quien, como Mariana, prefiere no revelar su identidad real. Esta niña de pelo corto y labios carnosos critica que la escuela virtual se convirtió en “pedir tareas y tareas”. Su último episodio la hace dudar; no sabe si conjugar el verbo cortar en presente o pasado. “Hace poquito que no lo hago”, resume. “Prometí no hacerlo nunca más, pero no me aguanté. Me siento culpable por la gente que me quiere. Pero sé que hay formas para distraerme como leer, escuchar música o hablar con mis amigas”. Su empeño diario se centra en no volver a poner el contador a cero.
Su piel conserva la huella de este último capítulo. “Fue como siempre, lo hice en una zonaa que me pudiera tapar la ropa, no quería llamar la atención. Lo hacía porque de verdad me sentía mejor”, susurra antes de hacer a un lado la manga del uniforme y mostrar su hombro izquierdo con una veintena de cicatrices. Ella mira hacia otro lado. “Me arrepiento”.
“Es un fallo del sistema”
La falta de datos detallados sobre salud mental ya era un problema antes de la pandemia, pero la covid paralizó aún más este recuento. Según Medicina Legal, se suicidaron 445 menores en 2019 y 278 en 2020. Si bien se notó un descenso en los años de pandemia, Pedro Ochoa, director nacional de campos de Colpsic, apunta que se debe a que el encierro impidió tener acceso a la soledad para llevarlo a cabo. “Pasa lo mismo con las detecciones de niños en riesgo. Que las cifras sean bajas no es para nada una buena señal, es solo reflejo del subregistro que existe y del fallo de las rutas escolares. La consecuencia es que hay miles de casos en el país que ni siquiera nos constan. Es un fallo del sistema”.
Solo en el departamento de Bogotá, 4.833 niños tuvieron pensamientos suicidas o intentaron suicidarse en 2019, según datos cedidos por la Secretaría de Educación. 3.093, en 2020. Los datos del Boletín nacional de salud mental también dan parte de un notorio descenso en el registro. El ejercicio anterior a la pandemia, 28.000 niños mostraron trastornos mentales y de comportamiento. En 2020 y 2021, se redujo a la mitad.
No quería llamar la atención. Me cortaba porque de verdad me sentía mejor
Julieta, 14 años
La primera vez que Mariana sintió alivio en el dolor fue cuando su padrastro pegó a su madre. “Yo no lo vi, me lo contó mi hermanito pequeño y me sentí tan culpable… Me corté los brazos en diagonal, con el cuchillo más grande que encontré en la cocina. Lo hacía para sentir el dolor físico y no el mental”, narra consciente del peso de cada una de sus palabras. Se desmayó del dolor y la impresión. Al despertar, se echó limón “para que doliera más”. “Ahora lo veo claro y sé que puedo pedir ayuda. Y que esa no es la vía de escape de nada, pero en ese momento solo quería desaparecer”.

La expresión “vía de escape” y “única salida” se repiten una y otra vez en los relatos de las jóvenes entrevistadas. A Monica Cuervo, experta en salud mental de Save the Children Colombia, también le son familiares las expresiones: “Se ha convertido en la forma de mitigar situaciones de riesgo”. Aunque en el organismo notan un repunte de estas historias de autolesiones, acuñadas como cutting (corte, en inglés), no lo achacan solo a la covid. La violencia en ciertas regiones del país, la migración y la falta de recursos también son factores que detonan estos comportamientos. “También estamos notando un alarmante uso de sustancias psicoactivas desde los 11 años. Hace unos años, empezaban a los 15″, apunta por videollamada.
Julieta lo hizo con 13 años. Sus amigas y ellas colaron vodka y aguardiente en las botellas de agua del colegio. “Al principio lo hacía porque me parecía gracioso. Pero en el fondo era porque el alcohol me hacía no estar tan presente”, cuenta en las gradas de una cancha de baloncesto, minutos después de salir de clase. Que las pillaran bebiendo en las aulas fue la primera alarma de los padres de la niña. “Pero yo ya me había cortado antes varias veces, lo hacía cuando no podía controlar las cosas”.
Mariana es menuda, tiene una risa pegajosa, la tez morena y la madurez de quien ya vivió demasiado. “Cuando la gente sabe cómo estoy por dentro en realidad, nadie se lo cree. Se piensan que porque me río no estoy mal”, zanja. Julieta, también de 14 años, asiente. Aunque no se conocían, les une “lo más real”.
Acaban de salir de clase. Cubren con un saco la camiseta del uniforme y lamentan que esconder la falda plisada sea más difícil. El jolgorio a las puertas de la escuela parece esconder una realidad paralela. En Bogotá, uno de cada diez niños ha pensado o tenido deseos de hacerse daño, según la secretaría de Educación.
Para Piragauta, además del subregistro, hay un mal transversal que entorpece garantizar la salud mental de los colombianos: el estigma. “Y una depende de la otra. Si yo creo que ir al psicólogo es para locos, no voy. Acá uno siempre piensa que eso lo necesitan otros, no nosotros. Y lo que pasa es que llegan los pacientes que ya han tenido brotes o cuando la enfermedad les impide seguir con su vida con normalidad”. Pedro Ochoa añade: “Lo único bueno que trajo la pandemia es que parece que le estamos quitando el tabú; que hablar de terapia está un poco más normalizado”.
El País