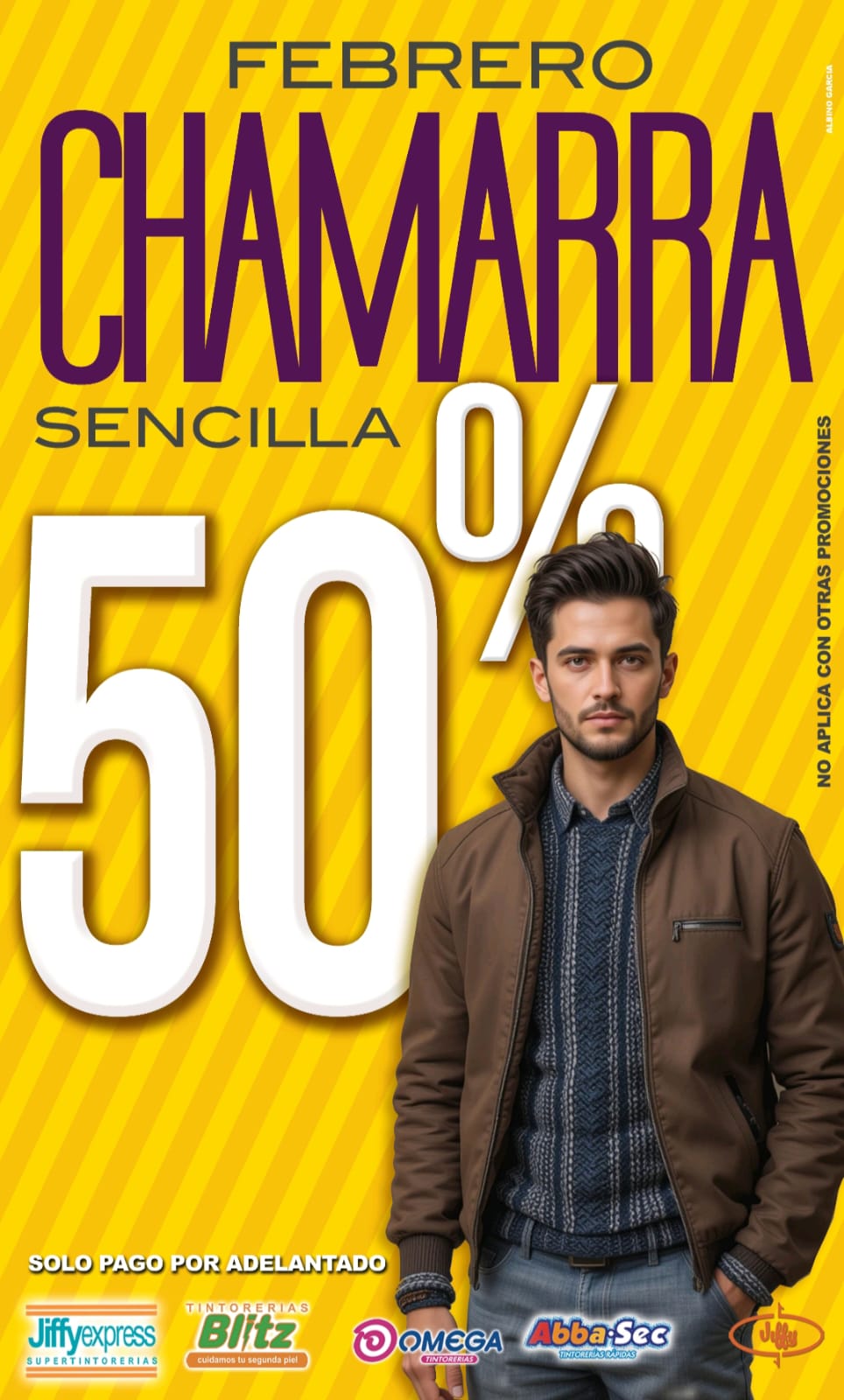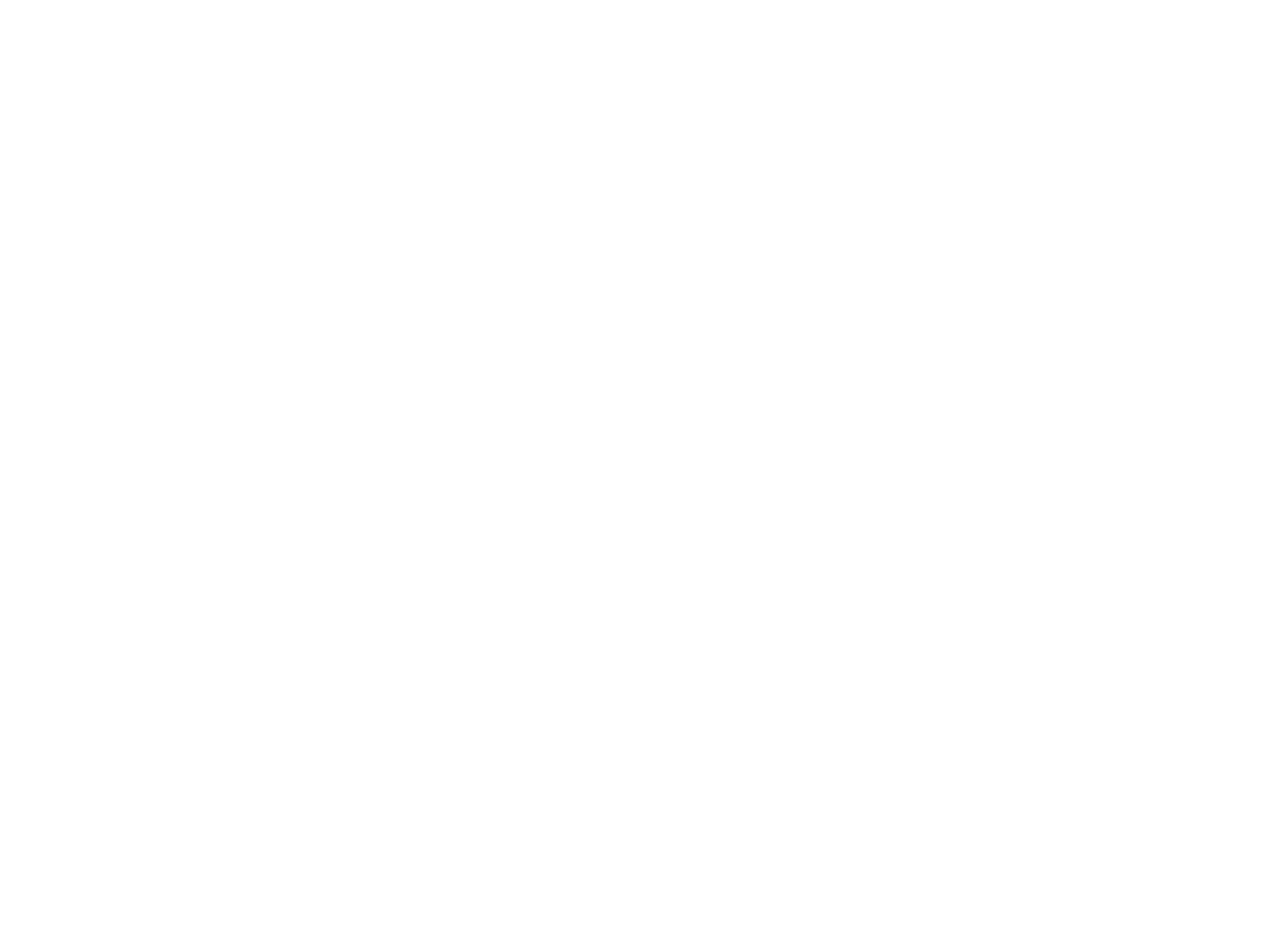Estela Ambriz Delgado
De acuerdo al análisis realizado por el Consejo Hídrico Estatal (CHE), la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para el proyecto extractivista en el ejido Corcovada, municipio de Villa Hidalgo, carece de un análisis integral, basado en enfoques precautorios y de sostenibilidad a largo plazo, y contiene aseveraciones que omiten riesgos clave como contaminación, conectividad acuífera, impactos en la salud pública, y se subestiman impactos en un contexto de alta vulnerabilidad ambiental.
Además de que presenta debilidades científicas multidisciplinarias, multifactoriales, y conceptuales, que comprometen su rigor y objetividad, carece de especificidad, profundidad técnica y mecanismos de implementación claros que limitan su efectividad para prevenir, mitigar o compensar impactos ambientales derivados de una posible exploración minera.
A través de un documento elaborado por el presidente del consejo, Jonathan Abraham Quintero García, el cual fue proporcionado a Astrolabio, de manera detallada en 10 ejes se establecen los principales argumentos y observaciones respecto al documento que actualmente está siendo evaluado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Como primer punto se describe la falta de robustez en la caracterización hidrogeológica, lo que se puede observar en lo correspondiente al Funcionamiento hidrogeológico, dentro del apartado IV.2 Caracterización y análisis retrospectivo de la calidad ambiental, en donde se plantea que el agua subterránea se localiza principalmente en tres unidades hidrogeológicas, que a su vez forman diferentes tipos de acuíferos, y se describe cada una de estas.
Más adelante también se afirma que el agua subterránea se infiltra e interconecta en los diferentes tipos de acuíferos a través de fallas y fracturas del subsuelo, originadas tanto por movimientos extensivos como laterales ocasionando permeabilidad secundaria en el subsuelo.
Al respecto, Quintero García señala que hay una sobre simplificación de los acuíferos, dado que la descripción de las tres unidades hidrogeológicas carece de evidencia cuantitativa como pruebas de bombeo, modelos numéricos, estudios isotópicos, que respalden la interconexión entre acuíferos a través de fallas.
Además de que la afirmación de que las fracturas generan “permeabilidad secundaria” es especulativa, si no se acompaña de datos de conductividad hidráulica o mapeo estructural detallado.
En esta parte de la MIA también se indica que, con los valores piezométricos, los cuales se refieren a las mediciones de presión del agua subterránea de un acuífero, “fueron obtenidos de restar al valor de elevación del brocal de los pozos, la profundidad del nivel estático medida en campo, se configuró una malla de valores isopiezométricos, que refieren a las líneas o contornos que conectan puntos de igual nivel piezométrico, con el que se construyó la red de flujo del agua subterránea”.
La observación sobre esto es que existe incertidumbre en la red de flujo, pues la construcción de isopiézicas solo con datos de pozos, sin considerar variaciones temporales o de estratigrafía, genera un modelo estático y potencialmente erróneo. Además de que no se menciona la temporalidad de los datos piezométricos, lo que ignora efectos estacionales o de explotación.
Para concluir el apartado en la MIA se enuncia que la principal zona de descarga coincide con los valores más bajos de elevación y densidad de la CVH donde en profundidad se vincula con una depresión probablemente conectada a la falla “Montaña”, nombrada así por su cercanía al poblado del mismo nombre, estableciendo una interconexión entre el sistema acuífero de Villa Hidalgo y el sistema acuífero de Cerritos.
Aquí, el también investigador advierte hay riesgo de subestimar la conectividad acuífera, ya que la hipótesis de interconexión entre los sistemas de Villa Hidalgo y Cerritos a través de la falla “Montaña” carece de respaldo, como trazadores o modelos de flujo regional.
Además, apunta que, en sistemas kársticos, es decir, paisajes y formaciones geológicas, como la Formación El Abra, la conectividad puede ser alta, pero sin estudios específicos, no es posible descartar contaminación transversal o sobrexplotación regional.
Subestimación de impactos y tratamiento superficial
Por otra parte, Jonathan Quintero encuentra en esta MIA una subestimación de los impactos en aguas subterráneas, ya que en el apartado IV.2.5 Diagnostico Ambiental, se considera que el agua superficial es uno de los indicadores de menor importancia, pues afirman que en el área no existen escurrimientos permanentes “por lo que no hay mucho problema en ese aspecto”, y dicen que tomarán acciones para prevenir la contaminación de los cauces y la modificación del patrón de drenaje.
En el documento también se menciona que la calidad pudiera resultar afectada por la contaminación de los polvos que se depositen en el cauce, así como la basura que se genere y el posible derrame de grasas y aceites que pudiera suscitarse por el uso de maquinaria y equipo.
En lo que se refiere al patrón de drenaje, afirman que el mayor daño detectado que puede identificarse con la ejecución del proyecto es durante la construcción de las brechas por lo que se tendrá especial cuidado durante este proceso.
Sobre el agua subterránea se sostiene que el indicador “es poco importante” ya que a pesar de que se va a eliminar vegetación y que por consiguiente se disminuirá el potencial de infiltración de agua, lo consideran mínimo, dado que en general la zona tiene poca precipitación por lo que esto “no impactará de manera susceptible”.
Al respecto, el investigador puntualiza que afirmar que la pérdida de vegetación tiene impacto “mínimo” en infiltración por baja precipitación es conceptualmente erróneo, pues en zonas áridas la vegetación es clave para retener sedimentos y favorecer la recarga puntual. Su remoción incrementa la escorrentía y reduce la recarga, agravando la disponibilidad en acuíferos ya tensionados.
Además de que hay falta de cuantificación, pues no se evalúa el porcentaje de cobertura vegetal removida ni su relación con la infiltración, mediante curvas, número, o modelos hidrológicos.
El diagnóstico también ignora la alta vulnerabilidad de los acuíferos kársticos a contaminantes, pues derrames de aceites, lubricantes u otros contaminantes podrían infiltrarse rápidamente a través de fracturas, afectando la calidad del agua y no propone ningún sistema de monitoreo o barreras hidrogeológicas.
A ello se suma que hay un tratamiento muy ligero del agua superficial, dado que se minimizan los cauces efímeros, que son de suma importancia en la dinámica hídrica de zonas áridas, y por otra parte también la erosión durante lluvias intensas puede arrastrar contaminantes como metales e hidrocarburos a largas distancias, mientras que el documento sólo menciona “cuidado especial” en brechas, sin especificar medidas como sedimentadores o diques.
Asimismo, no se analiza la procedencia y toxicidad de los polvos, ni si contienen metales pesados, tampoco se proponen planes de limpieza o captación, ni se evalúa el riesgo de lixiviación de basura en temporada de lluvias.
Omisiones, incertidumbre en el uso del agua y ambigüedades
En el apartado II.2.2. Preparación del sitio y construcción de la MIA, se enuncia que para el proyecto no se utilizará o gestionará agua local, sino que se contratará a proveedor particular, y más adelante en el punto A) Integración e interpretación del inventario ambiental, se reitera que no se considera afectación sobre la zona, por la renta de pipas de agua, con el objeto de no abastecerse de las cuencas locales.
Sin embargo. el presidente del consejo considera que establecer que no hay afectación por el uso de pipas sin identificar el origen del agua es una omisión grave.
“Si las pipas se abastecen de acuíferos locales o conectados, se genera una presión adicional no cuantificada. Además, no se considera el costo energético/ambiental del transporte ni efectos acumulativos con otros proyectos (…) no se evalúa cómo la reducción de infiltración, la contaminación puntual y la posible sobrexplotación interactúan para degradar los sistemas hídricos a mediano plazo”.
El análisis realizado devela también que existe incertidumbre en los procedimientos de uso eficiente y ahorro de agua, pues lo que aparece en el apartado V.2 Programa de vigilancia ambiental, respecto al “Programa de uso y ahorro eficiente de agua”, únicamente se enlista que cuenta con procedimientos de implementación del mismo, descripción documental de agua, un comité de gestión ambiental, manejo de fuentes de agua, ahorro y uso eficiente.
Al respecto, consideró que no tieneacciones concretas, sino que sólomenciona “procedimientos de implementación” y una “descripción documental del agua”, pero no detalla qué medidas técnicas se adoptarán, cómo pueden ser sistemas de recirculación, tecnologías de bajo consumo, protocolos de medición, entre otros.
No establece tampoco metas cuantitativas como la reducción del determinado porcentaje en consumo, y básicamente el programa se reduce a una declaración de intenciones. Sumado a que no se jerarquizan las fuentes de agua subterránea y superficial, ni se establecen límites máximos de extracción, aún cuando la posible actividad minera requeriría grandes volúmenes.
En cuanto a lo que denominan Comité de Gestión Ambiental, se señala como una estructura sin funcionalidad, con roles y responsabilidades ambiguas, dado que no se define la composición del mismo ni a quiénes incluiría, sus alcances y atribuciones, ni su vinculación con entes reguladores, lo que esto genera riesgos de que opere como un ente burocrático, sin capacidad resolutiva.
De igual forma, hay ausencia de mecanismos de rendición de cuentas, pues no se mencionan informes públicos, auditorías externas o sanciones por incumplimiento, así como ignorancia de riesgos críticos, pues aunque se alude al “manejo de fuentes”, no se especifica cómo se evitará la infiltración de lixiviados, metales pesados o hidrocarburos en acuíferos, especialmente en sistemas kársticos. Tampoco se proponen barreras hidráulicas, pozos de monitoreo o tratamientos de aguas residuales.
Asimismo, el presidente del consejo señala que hay falta de adaptación al contexto local, pues en zonas con baja precipitación no se contemplan estrategias para recarga artificial o cosecha de agua, ni se evalúa la competencia por el recurso con comunidades o ecosistemas.
Además de que el “ahorro y uso eficiente” son medidas genéricas sin innovación, con un enfoque reactivo, no preventivo, siendo que el programa se limita a “ahorro” sin integrar tecnologías probadas en minería, y desatiende a la huella hídrica al no calcular el agua consumida directa o indirectamente, lo que subestima el impacto real.
Falta de monitoreo y contingencia, transparencia y exclusión de actores locales
En el análisis del investigador también se hace mención de que no existen indicadores definidos, pues no se establecen parámetros clave como los niveles piezométricos, calidad química del agua, tasa de recarga, ni frecuencias de medición, y advierte que sin una línea base actualizada, es imposible evaluar cambios, y el plan de contingencia es inexistente, pues no hay protocolos para derrames, sobreexplotación o contaminación accidental.
De igual forma se señala que “no existe transparencia en el proyecto, ya que el programa no integra a las comunidades en la vigilancia, pese a que son directamente afectadas por la disponibilidad de agua, ni plantea acceso público a datos hídricos en plataformas abiertas, y lo que si se halla es opacidad en la “descripción documental”, que no se aclara si incluirá derechos de agua, estudios hidrogeológicos o permisos legales, lo que abre dudas sobre legalidad y sostenibilidad”.
Quintero García concluye que el diagnóstico falla en proporcionar un análisis integral, basado en enfoques precautorios y de sostenibilidad a largo plazo, las aseveraciones omiten riesgos clave como contaminación, conectividad acuífera, impactos en la salud pública y se subestiman impactos en un contexto de alta vulnerabilidad ambiental.