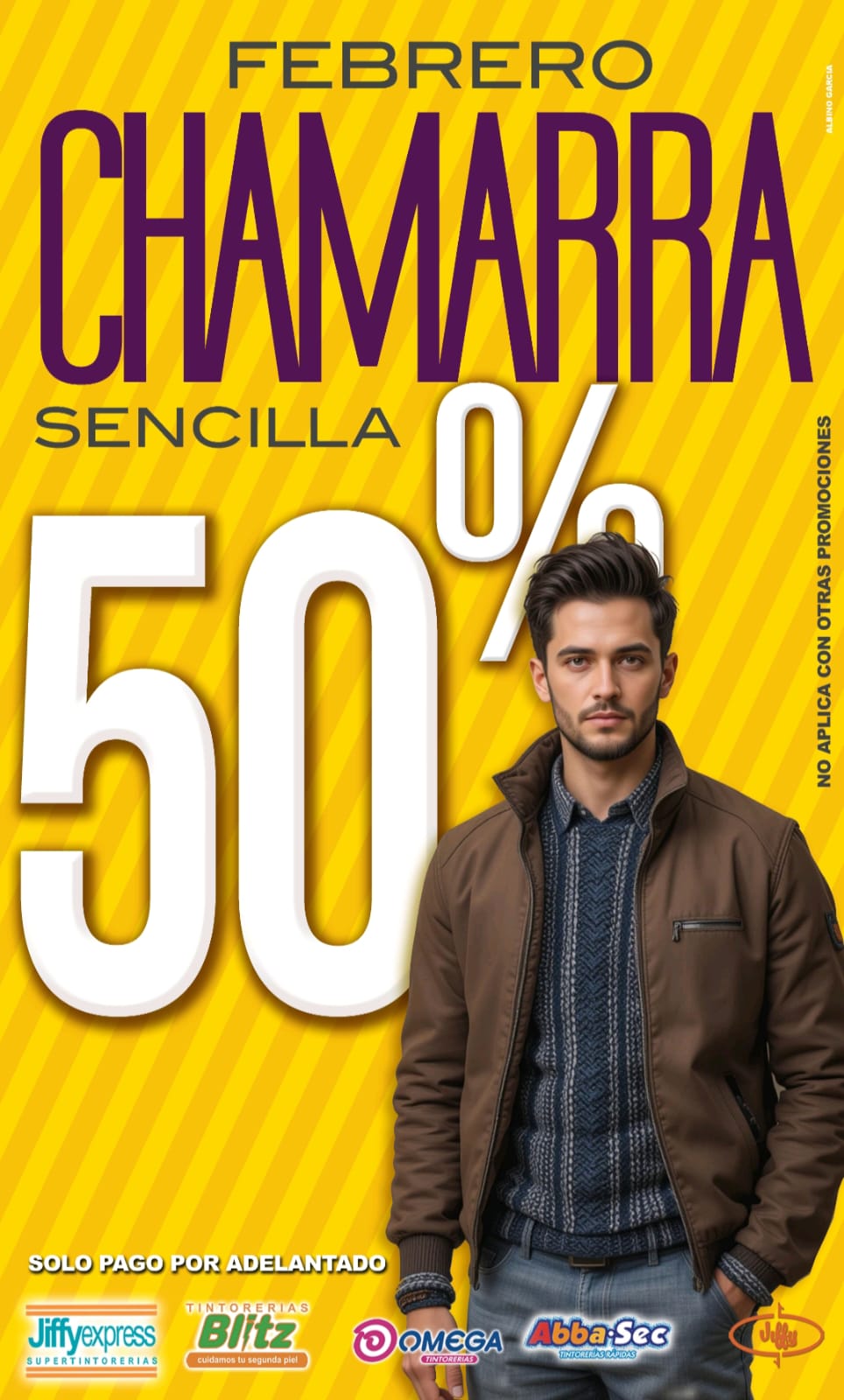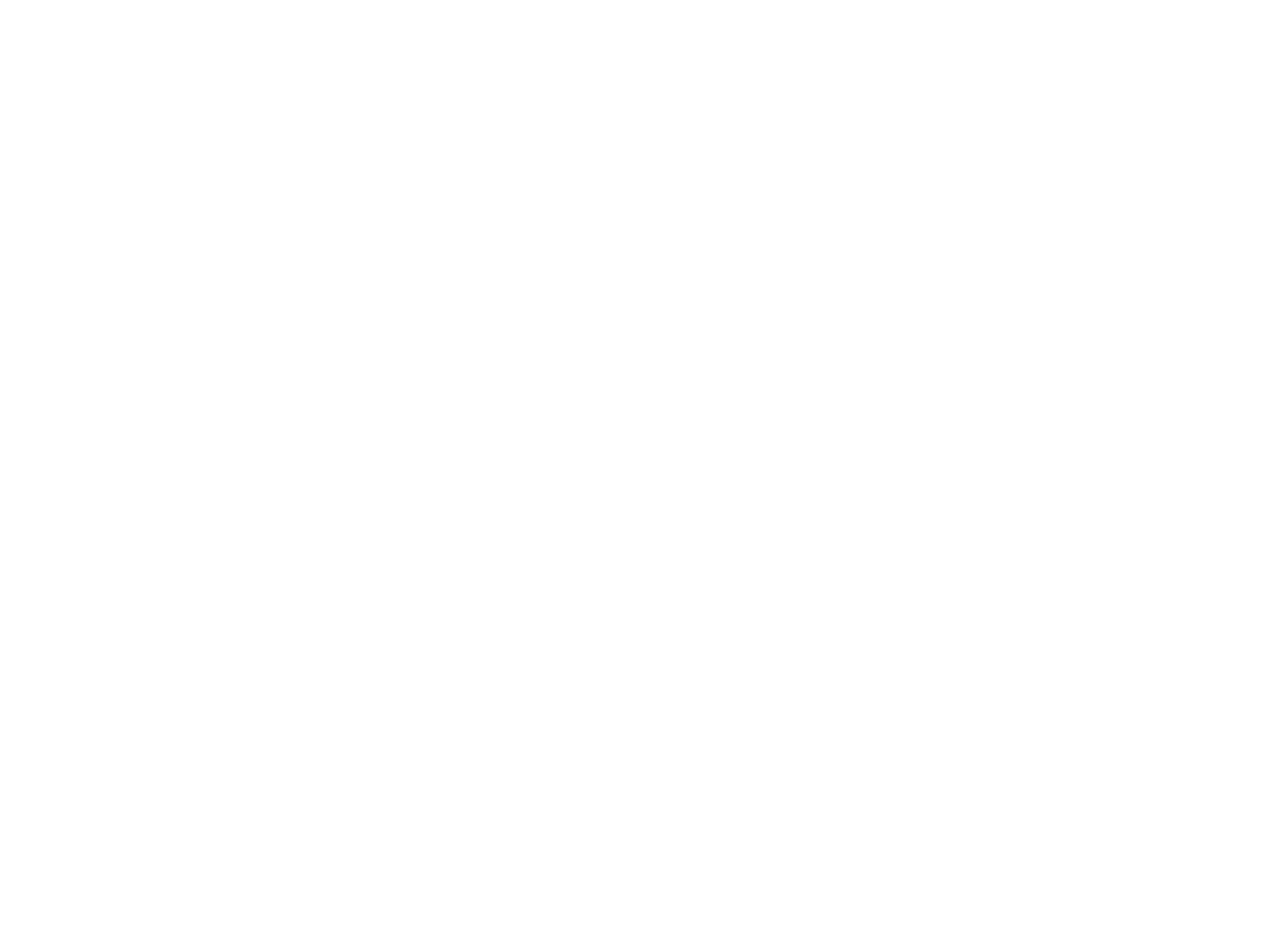El Radar
Por Jesús Aguilar
El sábado 18 de octubre de 2025 quedará registrado como una de esas jornadas en que la política estadounidense dejó de ser un espectáculo íntimo de Washington para convertirse en un pulso ciudadano de escala nacional —y global—. Organizaciones como Indivisible y la coalición detrás de “No Kings” convocaron miles de marchas en los 50 estados; los organizadores afirman que más de 7 millones de personas participaron en más de 2,700 eventos, desde plazas pequeñas en ciudades medianas hasta manifestaciones masivas en Chicago, Los Ángeles y Washington. El mensaje fue rotundo y simple: “No hay reyes” —una metáfora destinada a denunciar el autoritarismo y la concentración de poder que muchos opositores atribuyen a la Casa Blanca.
La respuesta oficial no tardó en llegar, pero no fue la réplica institucional que se espera en una democracia madura. En redes —el escenario público actual— se difundió un video producido por inteligencia artificial en el que, en tono de burla grotesca, se simulaba al presidente realizando un acto humillante contra los manifestantes. La pieza, que rápidamente se volvió viral y provocó indignación entre sectores críticos y respaldo entre adherentes, ejemplifica dos rasgos de la era: la facilidad para generar contenido profundo falso y la voluntad de instrumentalizarlo como arma política. Junto con el video circularon publicaciones desde cuentas afines que se mofaban con consignas de “4EVA” y simbologías monárquicas —otra ironía deliberada frente al lema “No Kings”.
Ver a Trump con su corona volar un avión de la armada estadounidense bombardear con excremento a la gente en las manifestaciones es tan chocante como clara, desprecio y ofensiva sin filtro.
Hay que separar dos planos. Por un lado, la movilización ciudadana —amplia, diversa y no solo urbana— muestra que existe una base social dispuesta a convertir la protesta en política cotidiana: usar boicot, presión legislativa, convocatorias locales y coordinación nacional para sostener el impulso. Por otro lado, la réplica oficial —mezcla de escarnio digital, descalificación y uso de símbolos provocadores— revela una estrategia que no dialoga sino que polariza: buscar consolidar un bloque electoral apelando a la identidad, la víctima o la amenaza exterior. Esa combinación —movimiento social persistente frente a un discurso gubernamental cada vez más performativo e incendiario— es peligrosa porque reduce los márgenes de mediación institucional.
¿Por qué esto importa para México? Primero, porque la política estadounidense ya no se limita a decisiones domésticas: las acciones presidenciales y las atmósferas culturales tienen efectos diplomáticos y económicos inmediatos. La administración estadounidense ha mostrado, en meses recientes, instrumentos de presión directa —desde sanciones y revocaciones de visas a políticas migratorias punitivas— que impactan a funcionarios, empresas y ciudadanos mexicanos. Ese catálogo de herramientas, utilizado selectivamente, complica la cooperación en seguridad y comercio y obliga a la diplomacia mexicana a maniobrar entre diálogo y defensa de intereses nacionales.
Segundo, la narrativa interna de Estados Unidos se filtra hacia la frontera: los discursos que etiquetan protestas como “insurrecciones” o que invocan la militarización de ciudades reavivan miedos sobre cierres fronterizos, aranceles o medidas unilaterales que afectarían cadenas productivas y remesas. Para México —un socio profundamente integrado con la economía norteamericana— cualquier deriva autoritaria que promueva medidas económicas punitivas o decisiones abruptas sobre flujos migratorios es, en la práctica, una política exterior que golpea la vida cotidiana de millones. Además, la presencia de mexicanos y personas de origen mexicano en las protestas —y la visibilidad de sus demandas— añade una capa simbólica: la relación bilateral ya no es solo entre gobiernos; es también leyenda pública, redes y narrativas.
Tercero, el uso de herramientas tecnológicas —IA para crear videos, perfiles falsos para amplificar mensajes— complica la gestión de la verdad y exige respuestas conjuntas. Si los deepfakes se convierten en moneda corriente en campañas de deslegitimación, los gobiernos (incluido el mexicano) deberán colaborar en marcos regulatorios, en estrategias de verificación y en protocolos de protección para evitar que decisiones diplomáticas o económicas se basen en engaños difundidos con rapidez. Esa es una urgencia técnica y política: sin un mínimo de reglas compartidas, la desinformación seguirá erosionando confianza y haciendo inviable la cooperación en momentos clave.
¿Cómo debería reaccionar México? Con pragmatismo activo. Mantener canales diplomáticos abiertos para que la disputa interior estadounidense no termine por arrastrar la agenda bilateral; defender con firmeza los derechos e intereses de los mexicanos en Estados Unidos; y acelerar la construcción de capacidad institucional propia para identificar y contrarrestar campañas de desinformación que puedan afectarnos. Hay, además, espacio para la diplomacia pública: explicar a audiencias estadounidenses que las políticas que golpean a México repercuten en empleos, cadenas de suministro y seguridad regional, y que esa interdependencia reclama soluciones compartidas, no sanciones unilaterales.
El fin de semana dejó una constatación elemental: la política del siglo XXI combina la calle, la red y el Estado en proporciones cambiantes, y la línea entre el activismo legítimo y la provocación calculada es, a menudo, tenue. Para México, observar, analizar y actuar ya no es una alternativa: es la única manera de evitar que los vaivenes de la política estadounidense se traduzcan en daños tangibles en nuestra economía y en la vida de nuestra gente. La lección es doble y clara —la democracia se defiende en las plazas, sí, pero también se preserva con instituciones capaces de dialogar, de resistir la manipulación tecnológica y de negociar con eficacia en tiempos de alta polarización.
Si algo mostró el “No Kings” del 18 de octubre fue que la sociedad civil estadounidense está dispuesta a poner el cuerpo y la imaginación política para frenar lo que percibe como un avance autoritario. La respuesta desde las esferas del poder, sin embargo, plantea una pregunta más inquietante: ¿hasta qué punto la energía performativa del poder irá acompañada de medidas concretas —y potencialmente lesivas— que traspasen fronteras? México tendrá que responder con la misma contundencia que sus aliados democráticos: con vigilancia, con diálogo y con estrategias que protejan a la ciudadanía, la economía y la autonomía de su acción exterior.
En México la “recreación” del régimen hegemónico al estilo del viejo PRI, aquel de la dictadura perfecta persiste en el aire, no ha habido en 30 años un gobierno más poderoso y cohercitivo política y legalmente que el de la propia Sheinbaum, por más que nos receten una dosis de narrativa libertaria y de representatividad avalada por el mentado pueblo, hoy la tentación del autoritarismo, el control de los 3 poderes y el uso de las fuerzas armadas no da muy buenos augurios.